«No podéis servir a Dios y al Dinero»
Vuelve hoy san Lucas a los peligros de un apego excesivo al dinero, a los bienes materiales y a cuanto impide amar en plenitud a Dios y a los hermanos. Y lo hace con una parábola que suscita en nosotros cierta sorpresa porque en ella se habla de un administrador injusto, al que se alaba (cf. Lc 16,1-13).
El Señor, según su costumbre, toma como punto de partida sucesos de la crónica diaria: habla de un administrador que está a punto de ser despedido por gestión fraudulenta de los negocios del amo y, para asegurarse su futuro, trata de negociar astutamente con los deudores. Un administrador que es injusto, ciertamente, pero no tonto. Qué diré tonto; es ladino hasta la médula.
De modo que el evangelio no nos lo presenta como modelo a seguir en su injusticia, sino precisamente como ejemplo a imitar por su astucia previsora: «El amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido» (Lc 16,8).
¿Qué pretende Jesús con esta sorprendente parábola? Porque, no bien ha rematado su contenido del administrador injusto, el evangelista nos alerta con una serie de dichos y advertencias sobre la relación con el dinero y los bienes de esta tierra. Pequeñas frases, por así decir, pero que invitan a una opción que supone un deseo radical, una tensión interior constante.
La vida, de facto, es siempre, quiérase o no, una opción: honradez / injusticia, fidelidad / infidelidad, egoísmo / altruismo, bien / mal, etc. De ahí la sutil y definitiva conclusión del pasaje evangélico: «Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro» (Lc 16,13). En definitiva —dice Jesús— hay que decidirse: «No podéis servir a Dios y al Dinero» (Lc 16,13). Hoy, como ayer, la vida del cristiano exige valentía para ir contra corriente, para amar como Jesús, que llegó incluso al sacrificio de sí mismo en la cruz.
Ahora bien, la única manera de hacer que fructifiquen para la eternidad nuestras cualidades y capacidades personales, así como las riquezas que poseemos, es compartirlas con nuestros hermanos. Dice Jesús: «El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho; y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho» (Lc 16,10).
«Haceos amigos con el Dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas » (Lc 16,9). El dinero no es injusto en sí mismo, por supuesto, pero puede, más que cualquier otra cosa, encerrar al hombre en el atroz lazareto de un egoísmo ciego y sin salida. Se trata, pues, de realizar una especie de conversión de los bienes económicos en vez de usarlos sólo para el propio interés. Es preciso pensar también en las necesidades de los pobres, imitando a Cristo mismo, el cual, como san Pablo escribe, «siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza» (2 Co 8,9).
El rico es un terrateniente que explota sus bienes por medio de un administrador nativo, que está autorizado a obrar con gran margen de autonomía, pero que tiene que rendir cuentas al dueño, claro. A este administrador lo han denunciado -con razón o sin ella- ante su señor como malversador de sus bienes. Para el señor, esta denuncia es causa más que suficiente para pedirle cuentas al administrador.
Ha perdido el buen nombre. No puede ni pensar en «una buena colocación». Para trabajos pesados le faltan ya las fuerzas, el decoro no le permite mendigar. Se pone a considerar, y de pronto se le ilumina la bombilla de la cabeza: ¡«perdonar»! Eso le reportará el mejor beneficio para su porvenir. No le atormentan escrúpulos de conciencia, qué va. Se siente aún -¡y lo es!- administrador capaz de negociar con lo que se le había confiado. Sólo le preocupa salvar su existencia futura.

Así que ni corto ni perezoso, llama uno por uno a los deudores de su señor, y va preguntando: ¿Cuánto debes a mi señor? Éste contesta: Cien medidas de aceite. Entonces le dice él: Pues toma tu recibo, siéntate ahí y escribe en seguida que son cincuenta. Y así sucesivamente con los otros.
En la parábola se dice que el señor alabó al administrador infiel, por haber obrado con tanta sensatez. Pues los hijos de este mundo son más sensatos en el trato con los suyos que los hijos de la luz. ¿Quién es el señor que alaba al administrador? Jesús (7,6; 11,39). ¿Y cómo puede Jesús alabar por su sagacidad a este redomado estafador? La narración no es una historia, sino una parábola.
De modo que el objeto de la alabanza no es la pillería y desvergüenza del estafador, sino la audacia y resolución con que se saca partido del presente con vistas al futuro. No lo es el fraude como tal, sino la calculada previsión de futuro. Al administrador se le llama administrador «infiel», fraudulento, injusto, sin conciencia. Las parábolas tratan de forzar a plantearse problemas.
Suenan como acusación las palabras de Jesús cuando declara: Los hijos de este mundo son más sensatos que los hijos de la luz. «Este mundo» está bajo la influencia y el dominio de Satán, príncipe (Jn 12,31) y dios de este mundo (2Co 4,4). Los hijos de este mundo sólo se dejan guiar por los principios y los intereses de los hombres distanciados de Dios. Dios les trae sin cuidado: ni su voluntad, ni sus promesas y amenazas para el futuro. La vida es, para ellos, este mundo. Se ponen bajo el influjo de Satán y constituyen su séquito y su reino.
Los hijos de la luz, en cambio, se dejan guiar por la luz en su pensar y obrar. «Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz» (Jn 12,36). «Dios es Luz» (1Jn 1,5), Cristo es luz (Jn 8,12), y luz es la gloria de Dios (Mt 17,2). Los cristianos son hijos de la luz. «Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas» (1Ts 5,5). «En otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor» (Ef 5,8).
El administrador infiel es un hijo de este mundo. Se deja guiar por el cuidado de su existencia terrena. Con valor y sin escrúpulos aprovecha lo que le puede valer para su vida de la tierra. Los hijos de la luz tienen ojos que ven lo que es la vida, el hombre, el mundo delante de Dios. Con fe en la palabra de Dios reconocen el mundo futuro que se descubre tras el presente, el reino de Dios con todas sus promesas, la vida eterna.
En cambio, los hijos de la luz, comparados con los hijos de este mundo, son irresolutos y flojos en la acción cuando se trata de cuidar de su espléndido futuro. Jesús tiene razón de quejarse. No en todos los sentidos son los hijos de este mundo más sensatos que los hijos de la luz. Son más sensatos… en el trato con los suyos, con la generación que es la suya, en la vida de los negocios, dondequiera que se trate de procurarse una vida desahogada y de risueño futuro.
En una cosa no son sagaces: no ven más allá de la tierra, no reconocen el mundo futuro. Sagaz es «el criado a quien su señor, al volver, lo encuentra haciendo así» (es decir, dedicado fielmente a su servicio) (Lc 12:42 ss).
El administrador infiel se aprovecha de los bienes que administra para hacerse amigos que se interesen por él cuando ya no pueda ser administrador. El discípulo de Cristo debe también, como el administrador, procurar, con sus bienes, ganar amigos que intervengan en su favor a la hora de la muerte, en la cual los bienes de la tierra pierden su valor (Lc.12:20).
Gana amigos con sus bienes el que los emplea para hacer limosnas. «Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, de un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni la polilla» (Lc.12,33). Las limosnas y las obras de caridad son intercesores cerca de Dios, hacen al hombre digno de ver la faz de Dios y dan participación en el mundo futuro. Así se pensaba en el pueblo de Jesús.
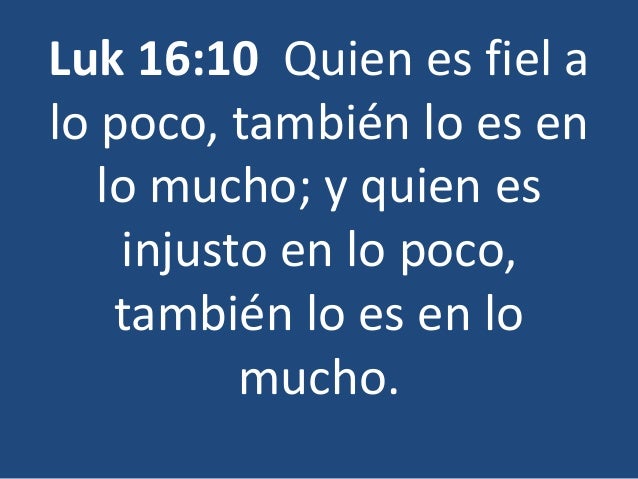
Al administrador se le exige que sea fiel, cumplidor, de fiar, justo. El de la parábola no era fiel, sino injusto. Despilfarró los bienes que le había confiado su señor y los utilizó para sus propios fines con perjuicio de su dueño. El Señor no alaba la infidelidad del administrador; no.
El que tiene posesiones no es, en todo caso, más que simple administrador, puesto que el propietario de nuestros bienes es Dios. Los bienes que nos han sido encomendados deben administrarse fielmente, conforme a la voluntad de Dios.
Los bienes de la tierra no son el don supremo que Dios nos confía. Es solamente lo poco, no mucho. Mucho es lo auténtico, en lo que podemos basarnos y apoyarnos, lo venidero, la participación en el reino de Dios, la vida nueva, eterna. Los bienes de la tierra son sólo poco; no pueden asegurar verdaderamente la vida. Ni pueden impedir la muerte, ni siquiera añadir lo más insignificante a la duración de la vida y a la estatura.
Sólo al que sabe administrar debidamente lo poco, lo mínimo, se le confía lo mucho. Si no sois fieles en lo pequeño, ¿quién os dará lo grande? (cf. Mat 25,21). Dios da los futuros bienes celestiales sólo al que administra fielmente los bienes de la tierra conforme a su voluntad.
El discurso sobre el reino y el capital se cierra con una palabra admonitoria. El servicio de Dios y el culto a la riqueza son incompatibles. Dios y las riquezas reclaman al hombre entero. Cada uno por su lado. Dios quiere ser amado «con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas» (Mc 12,30).
Como demuestra la experiencia, gran maestra de la vida, también la riqueza absorbe al hombre total. Dinero, propiedad, ganancia encadenan al hombre, inhiben sus fuerzas, lo dominan. El dinero ha de utilizarse de modo que no impida llegar a la vida eterna.

Puede el dinero, ¡y cómo!, ser obstáculo para la salvación, riesgo éste preocupante desde cualquier supuesto y se mire como se mire, ciertamente. Bien usado, sin embargo, reportará pingües ganancias y señalados beneficios en el único negocio importante, ese que redunda en conseguir la felicidad del más allá.
Sabia inversión, por eso, la suya, si evitamos apegarnos a él compartiéndolo generosamente, dedicando parte del mismo al menester de los demás: a la limosna, a obras de caridad organizadas, a las necesidades de la Iglesia, en fin. Así obrando, pues, nos habremos dado a nosotros mismos, que viene a ser, en definitiva, suprema lección evangélica de la generosidad.
