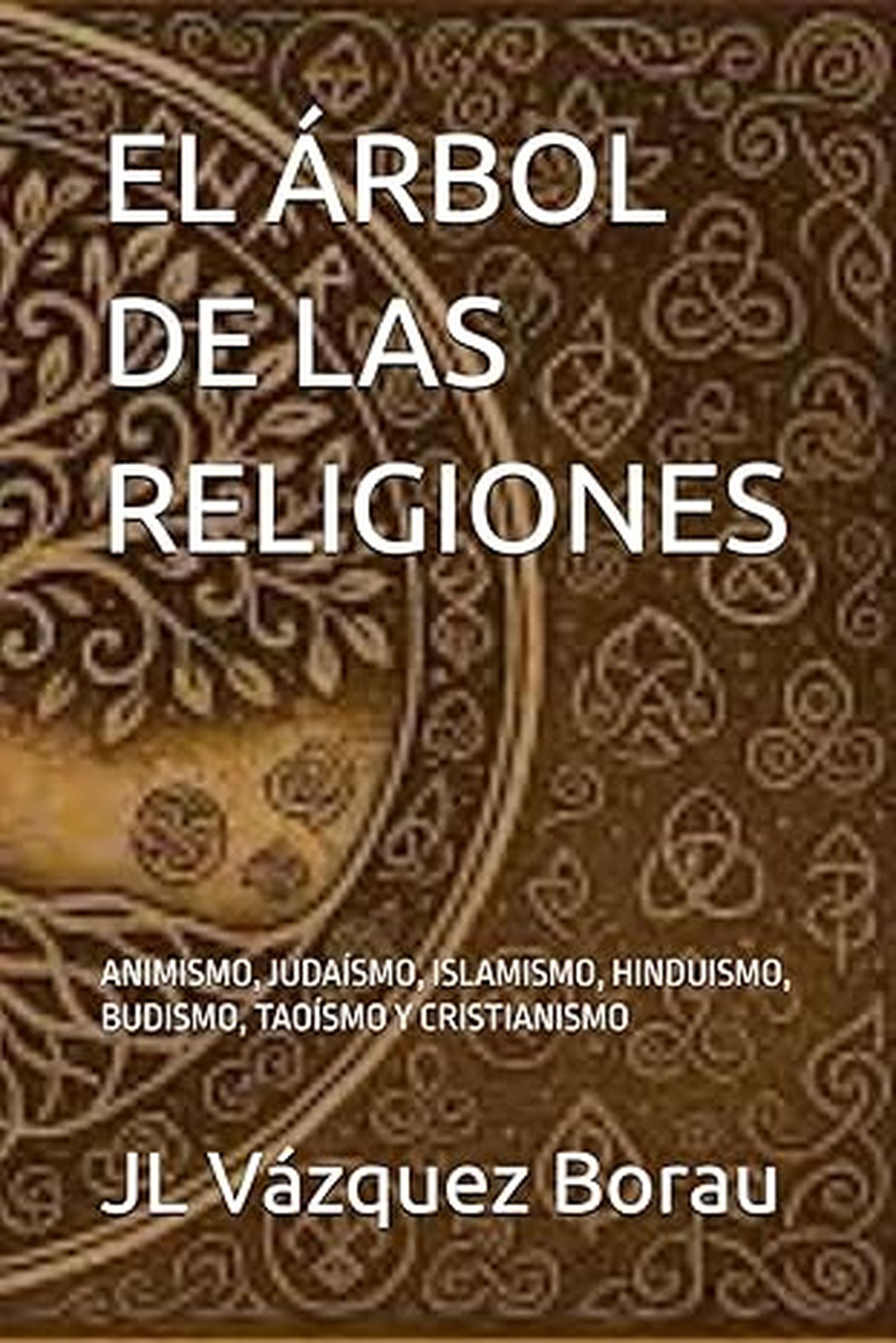¿A Dios se le debe amar más que pensar en Él?
El Sinaí, llamado también Horeb, es el monte sagrado sobre el cual Moisés recibió las revelaciones de Yahvé y en donde se realizó la Alianza entre Dios y su pueblo, ratificada más tarde por la sangre de Jesús, haciéndola “nueva y eterna”. Por esto nuestra adoración es distinta a como la realizan otros sistemas religiosos. Para nosotros adorar a Dios es unirse en el Espíritu Santo a Jesucristo el verdadero adorador del Padre. Como dice san Agustín: “Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que adora por nosotros, el que adora en nosotros y es adorado por nosotros. Adora por nosotros como sacerdote nuestro, adora en nosotros como cabeza nuestra, y es adorado por nosotros como Dios nuestro” (San Agustín, Enarr. In Ps. 85,1 (CCL39, 1176). La adoración cristiana es trinitaria, tanto en su desarrollo como en su dinamismo. Esta es la adoración “en espíritu y en verdad” de la que habla Jesús en su diálogo con la samaritana (Jn 4,21-24).
La adoración cristiana se realiza en dos planos: Uno interno, en el fondo, en lo más íntimo de la persona, y otro externo por medio de la liturgia, desde el despertar de la mañana hasta el descanso de la noche. Pero además la adoración es un estado de ánimo que se puede poner en todas las cosas. Por esto, la mejor evangelización es la que parte de la adoración y conduce a la adoración. No es que la adoración sirva para preparar la evangelización, sino que ella misma es ya evangelización.
Además, cuando se suscite en nosotros el “amoroso deseo de Dios”, como dice el místico, “procura también apreciar sus maravillosos efectos en tu propio espíritu. Cuando es genuino, es un simple y espontáneo deseo que salta de repente hacia Dios como la chispa del fuego… Si, golpea esa densa nube del no-saber con el dardo de tu amoroso deseo y no ceses, suceda lo que suceda” (Anónimo inglés del siglo XIV, La nuve del no-saber, San Pablo, Madrid 1981, 74.79).