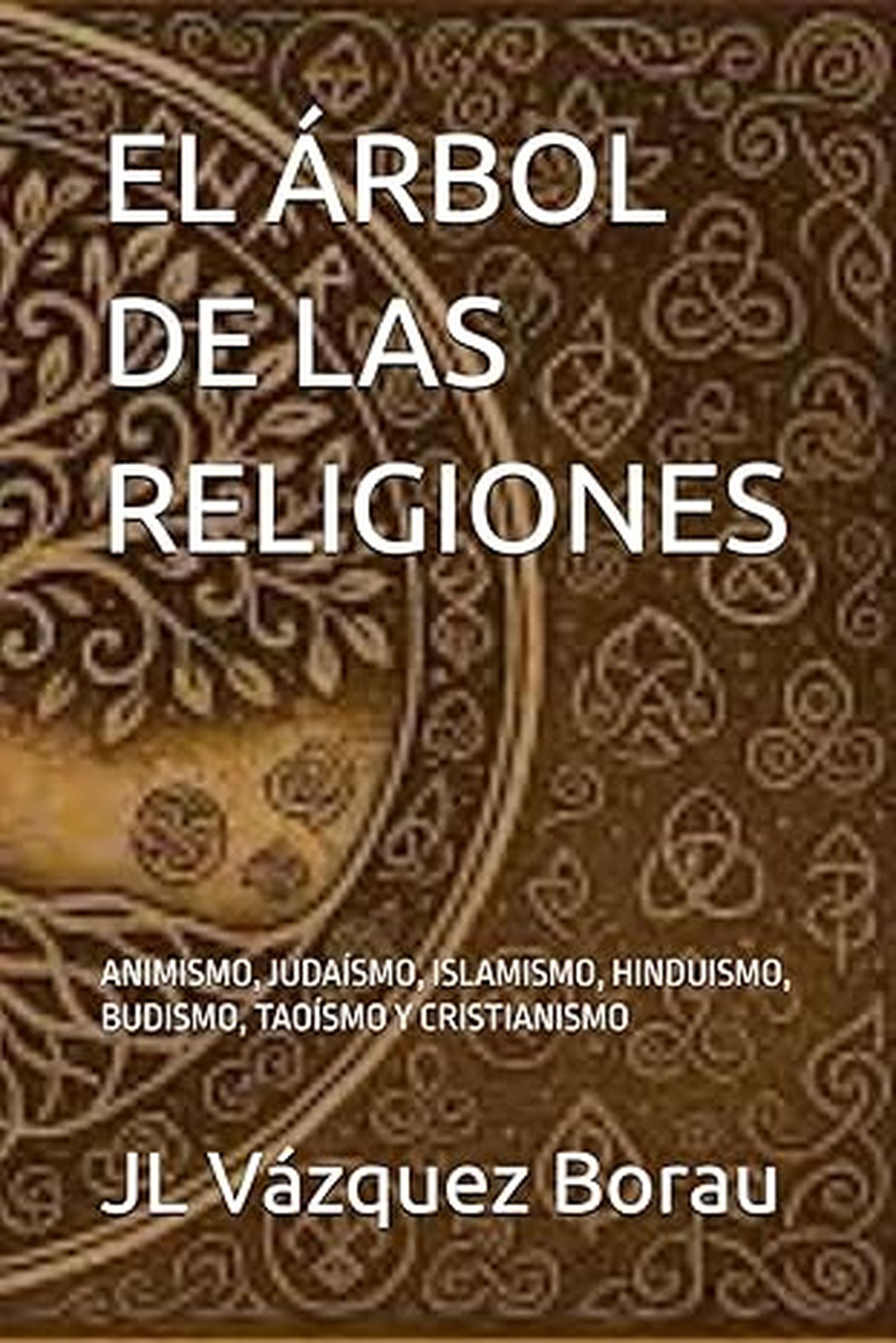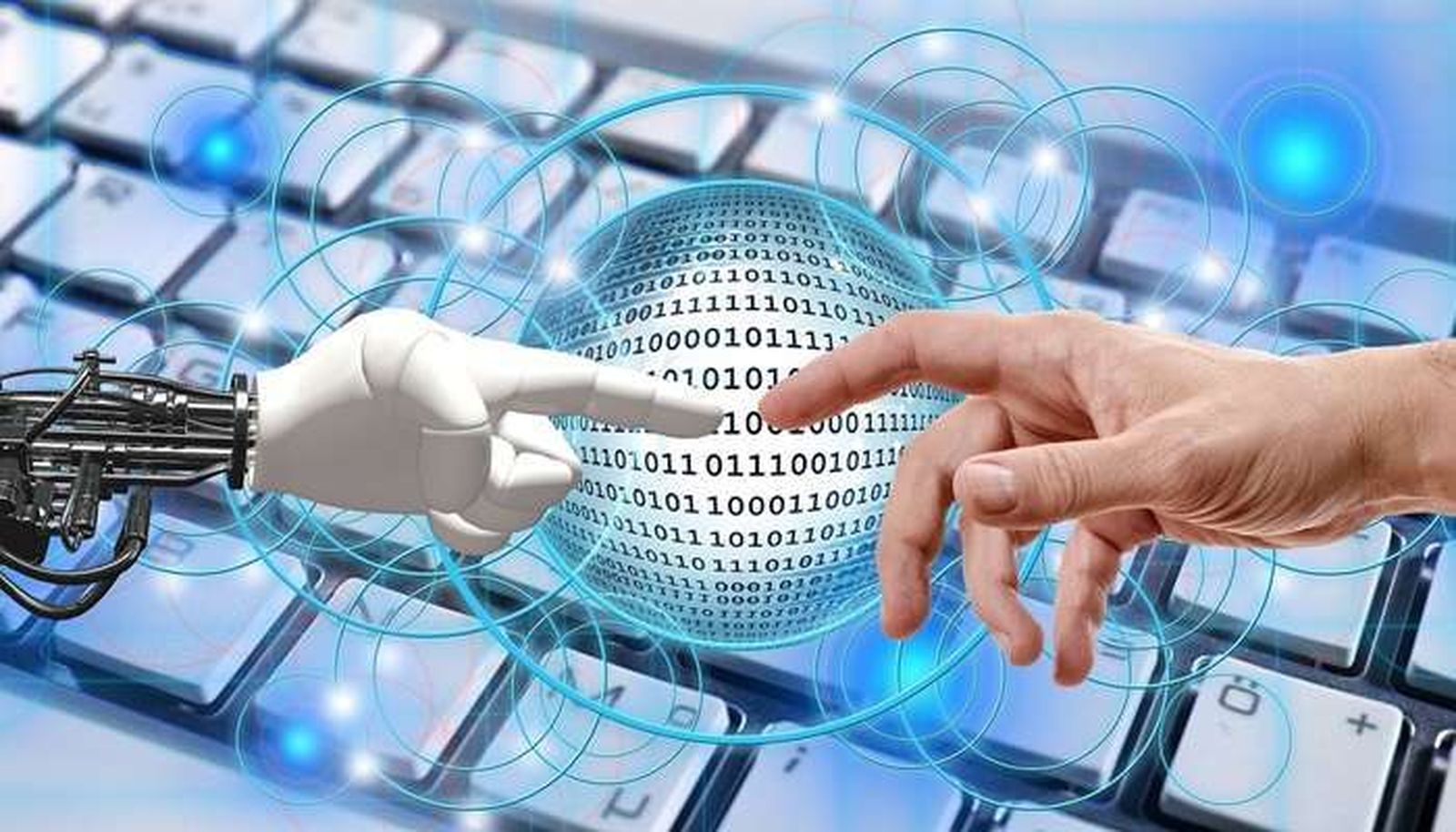¿Hitler fue un hombre de Estado o un embustero?
No persona
Si Adolf Hitler hubiese sido realmente un hijo querido, también habría sido capaz de amar. Sus relaciones con las mujeres, sus perversiones y su relación en general distanciada y fundamentalmente fría con los demás demuestran que no recibió amor por ningún lado
Un yo verdadero, nuestra personalidad, se origina en una relación afectuosa entre padres e hijo. Cuando esto no se produce, la imagen de uno mismo se forma a partir de ideas establecidas desde fuera
Hitler imitaba casi a la perfección a un ser humano. Pero al haber sido un ser no querido, no tenía empatía y tomó venganza contra la misma existencia humana, contra un amor del que él careció.

En Mi lucha Hitler se muestra contrario a la protección de los indefensos, a la dignidad del ser humano, a la actitud pacífica y a la fraternidad. En estos valores humanos vio solamente el bacilo de una epidemia judía, el producto enfermo de un plan siniestro para destruir a los pueblos verdaderamente fuertes. En palabras del prestigioso psicólogo alemán Arno Gruen, «si Adolf Hitler hubiese sido realmente un hijo querido, también habría sido capaz de amar. Sus relaciones con las mujeres, sus perversiones y su relación en general distanciada y fundamentalmente fría con los demás demuestran que no recibió amor por ningún lado» (El Extraño que llevamos dentro, Arpa, Barcelona 2019, 79).
Un yo verdadero, nuestra personalidad, se origina en una relación afectuosa entre padres e hijo. Cuando esto no se produce, la imagen de uno mismo se forma a partir de ideas establecidas desde fuera. Así ocurrió con Hitler, que fue un individuo que solamente era capaz de entender las relaciones con los demás desde el punto de vista del poder y de la apropiación. En la relación con su madre había aprendido a conocer los deseos y las necesidades de las personas, para después poder manipular y explotar a los demás. Cuando se sentía seguro, aceptado y no cuestionado, podía dar la impresión de tener emociones humanas. Además, en la identificación con su padre, que interpretaba y modificaba reglas y documentos para sus propios objetivos, había desarrollado la capacidad de mentir hábilmente.
Hitler imitaba casi a la perfección a un ser humano. Pero al haber sido un ser no querido, no tenía empatía y tomó venganza contra la misma existencia humana, contra un amor del que él careció. Sus relaciones eran siempre sinónimo de manipulación del otro. En sus fantasías, el odio y la rabia desempeñaron un papel cada vez más destacado, pues de lo que se trataba siempre era de dominar a un supuesto enemigo. Despertó esperanzas para después destruirlas.