"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"
Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"
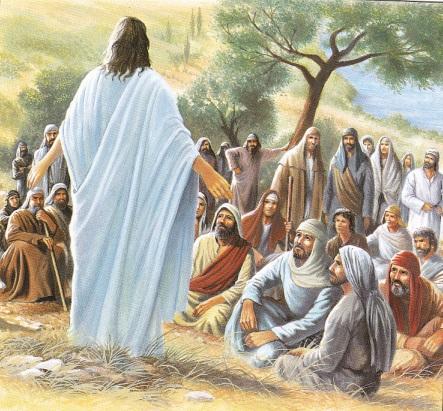
Saludable y consoladora súplica, me parece a mí. Hay que tener mucha fuerza interior para pedirle al Señor que nos aumente la fe, habida cuenta de que semejante envite suplicatorio sólo puede generarlo un henchido cupo de confianza en la capacidad de pedir y de recibir. Porque también en esto cabe afirmar que a creer se aprende creyendo, a escribir escribiendo, a cantar cantando y a orar orando.
Los Apóstoles, cuando formulan tan fina y sutil demanda, son conscientes de sus limitaciones, por supuesto, pero también de sus posibilidades, toda vez que tienen al divino Maestro consigo: les pasa un poco lo que al niño protegido por el Primo de Zumosol.
Predicó una vez san Agustín, allá por las brumosas fechas del 410, que «Los Apóstoles, conscientes de su debilidad, le dijeron: Señor, auméntanos la fe (Lc 17,5) […]. La primera cosa útil era la ciencia, saber de qué estaban escasos; la gran felicidad, saber a quién lo pedían. Señor, dicen, auméntanos la fe. Ved si no llevaban sus corazones como a la fuente y llamaban para que se les abriera y los llenara» (Sermón 80,1).
Habacuc el profeta suministra viveza espiritual bastante a la sagrada liturgia cuando asegura que El justo vivirá por su fe (1,2-3; 2,2-4). La fidelidad a Dios, es decir a su palabra y a su voluntad, caracteriza al «justo» y le garantiza aquí abajo la seguridad y la vida. El justo, de hecho, confía en una realidad oculta pero sólida; confía en Dios y por ello tendrá la vida. La fe —fiarse de Cristo, acogerlo, dejar que nos transforme, seguirlo sin reservas— hace posibles las cosas humanamente imposibles, en cualquier realidad.
El impío, en cambio, que carece de esta «rectitud», va hacia la perdición, «tiene el alma hinchada» (Ha 2, 4), no actúa según la voluntad de Dios, confía en su propio poder, pero se apoya en una realidad frágil e inconsistente; por ello se doblará, está destinado a caer.
El exhorto de san Pablo a su queridísimo Timoteo, objeto de la segunda lectura del día, tampoco le va a la zaga: Vive con fe y amor cristiano (2Tm 1,6-8.13-14). Le invita, pues, a tener fe y, por medio de ella, a practicar la caridad. Más en concreto: a reavivar en la fe el don de Dios que está en él por la imposición de las manos de Pablo, esto es, el don de la ordenación (cf. 2 Tm 1,6). No debe dejar apagar este don; debe, antes bien, hacerlo cada vez más vivo por medio de la fe.

Pero el auméntanos la fe de los Apóstoles excede en sublimidad y hondura a lo anterior. Porque los discípulos que seguían a Jesús no eran incrédulos y los Apóstoles mucho menos, eso lo sabemos desde que abrimos los Evangelios y proseguimos leyendo capítulos adelante.
Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10,28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios. Vivieron en comunión de vida con Él, que los instruía. Fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15). Anunciaron a todos, sin temor alguno, la alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles.
Por la fe, asimismo, la primera comunidad permaneció reunida en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2,42-47), que ya entonces, ni eran pocas ni carecían de interés.
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, y muchos cristianos no cejaron en el empeño de promover con el correr de los tiempos acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que vino a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. Lc 4,18-19).
Por la fe, en fin, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7,9; 13,8), han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde eran llamados a dar testimonio de su cristianismo. También nosotros hoy vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia.
Así, la fe, aunque pueda parecer prepóstera, crece y se fortalece sólo creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en un continuo crescendo, a las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios (cf. Porta Fidei, 7).
Los Apóstoles vieron la fuerza que anidaba en la fe de Jesús y quisieron tener una fe similar. De ahí su petición auméntanos la fe. La fe no es la convicción en un poder personal, ni tampoco la seguridad de que Dios va a hacer lo que le pedimos, sino la confianza plena en Dios, que, pase lo que pase, es el centro de nuestra vida.

Auméntanos la fe (Lc 17,5) es la súplica de los Apóstoles al Señor Jesús al percibir que solamente en la fe, don de Dios, podían establecer una relación personal con Él y estar a la altura de la vocación de discípulos. El pedido era debido a la experiencia de los propios límites. No se sentían suficientemente fuertes para perdonar al hermano. La fe es indispensable también para realizar los signos de la presencia del Reino de Dios en el mundo.
Así la higuera seca hasta las raíces sirve a Jesús para dar coraje a los discípulos: «Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: ‘Quítate y arrójate al mar’ y no vacile en su corazón sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá» (Mc 11,22-24). También el evangelista Mateo subraya la importancia de la fe para cumplir grandes obras. «Yo os aseguro: si tenéis fe y no vaciláis, no sólo haréis lo de la higuera, sino que si aun decís, a este monte ‘Quítate y arrójate al mar’, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis» (Mt 21,21-22).
A quien sirve desinteresadamente a los demás por amor a Dios, «le aliviará saber –comenta Benedicto XVI- que, en definitiva, él no es más que un instrumento en manos del Señor; se liberará así de la presunción de tener que mejorar el mundo —algo siempre necesario— en primera persona y por sí solo. Hará con humildad lo que le es posible y, con humildad, confiará el resto al Señor. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio sólo en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerzas» [Encíclica Deus caritas est, n. 35].
Jesús educó a sus discípulos a crecer en la fe, a creer y a confiar cada vez más en él, para construir su propia vida sobre roca. De ahí el auméntanos la fe (Lc 17,6). Bella petición al Señor, por cierto; fundamental: los discípulos no piden bienes materiales, no piden privilegios; piden la gracia de la fe, que oriente e ilumine toda la vida; piden la gracia de reconocer a Dios y poder estar en relación íntima con él, recibiendo de él todos sus dones, incluso los de la valentía, el amor y la esperanza.
La segunda parte del Evangelio de hoy presenta otra enseñanza, de humildad en este caso, pero enseñanza estrechamente ligada a la fe. Jesús nos hace tomar conciencia de que, frente a Dios, nos encontramos en una situación semejante: somos siervos de Dios; no acreedores frente a él, sino siempre deudores, porque a él le debemos todo, ya que todo es un don suyo.
Nunca debemos presentarnos ante Dios como quien cree haber prestado un servicio y por ello merece una gran recompensa. Eso tiene pinta de ser una osadía mayor. Es, a la postre, falsa concepción que puede nacer en todos, incluso en quienes trabajan mucho al servicio del Señor, en la Iglesia. Por el contrario, debemos reconocer que, en realidad, no hacemos nunca bastante por Dios.
Jesús no se presenta como el hombre que busca a Dios por los caminos de la fe, sino como el que busca al hombre para entregarle a Dios y enseñarle a creer. La verdadera identidad de Jesús no se agota en lo que captan los sentidos, o en los desnudos datos históricos de su existencia terrena. Contando con éstos, se requiere la luz de la fe para acoger a la Persona de Jesús y participar en la comunión de vida que nos ofrece. Lección formidable de pedagogía divina: quien otorga el don suscita primero el deseo del mismo para que, al pedirlo, nos dispongamos en humildad a recibirlo.
En el Evangelio de este domingo se nos ofrece la posibilidad de hacer nuestro el diálogo de Jesús con los discípulos. El aumento de nuestra propia fe pasa por la participación en este coloquio. Porque los Apóstoles no piden aisladamente. El aumento de fe en cada uno requiere la petición común hecha por todos. En el plan del Señor no está que nos salvemos solos. La fe que recibe aumento es fe eclesial, o sea, profesada, celebrada, vivida y orada en la comunión de la Iglesia.
Los discípulos presentan a Jesús una petición que sólo Dios puede conceder. Al pedirle un aumento de fe, los Apóstoles están ya confesando la fe en Aquel a quien piden. Más aún: pidiendo, están ya consiguiendo aquello mismo que piden. Porque pedir creer es ya empezar a creer. Quien abandona la oración de petición, pues, verá truncado el aumento de su fe.
La fuerza de la fe radica en los frutos que es capaz de alumbrar. Arrancar con la palabra el arbusto plantado en tierra y enraizarlo en el mar es empresa tan imposible como inesperada. Así también las obras de la fe: se ejecutan con el poder infinito del amor y construyen esperanza. Ahora bien, el poder de la fe no es alarde presuntuoso, sino servicio hecho en humildad.

Verá, por tanto, aumentada su fe quien reconozca la vida como don precioso del Creador, convierta su trabajo en servicio a los demás y se sienta pequeño en las manos del Padre. ¿Qué pretendían los Apóstoles con auméntanos la fe y a qué se refirió el Señor con su respuesta? No, ciertamente, a que les enseñara más verdades, que les diera más ideas sobre Dios, sino que les aumentara la confianza en Dios. El Credo que la comunidad cristiana reza o canta durante la misa dominical es el mejor reflejo de auméntanos la fe. Lo resume magníficamente el estribillo del cántico n.º 5 del Credo: Señor yo creo, pero aumenta mi fe.
También te puede interesar
"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"
Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"
Obispo emérito prelado de Cafayate (Argentina)
Monseñor Mariano Moreno: "Gozaba haciendo felices a los demás"
Lo último