Máas y mejor - 2
Sendas pedidas
Lo que importa – 39

Si nos paramos a pensar las cosas, puede que uno de los mayores desastres que han ocurrido en la Iglesia de Jesús es que esta, en su afán desmedido de compartimentarlo todo, se haya escindido claramente en dos partes muy distanciadas la una de la otra, pues una de ellas es alta y selecta mientras que la otra es, o al menos así se nos muestra, baja e incluso vulgar: el mundo de los clérigos y el mundo de los laicos o seglares. La RAE se refiere a los laicos como condición o conjunto de los fieles no clérigos y los ve como sinónimo de seglares, seculares, civiles, profanos o legos. De eso a hablar de castas, de cristianos de primer y segundo orden o rango, de alto y bajo nivel, hay poco trecho.
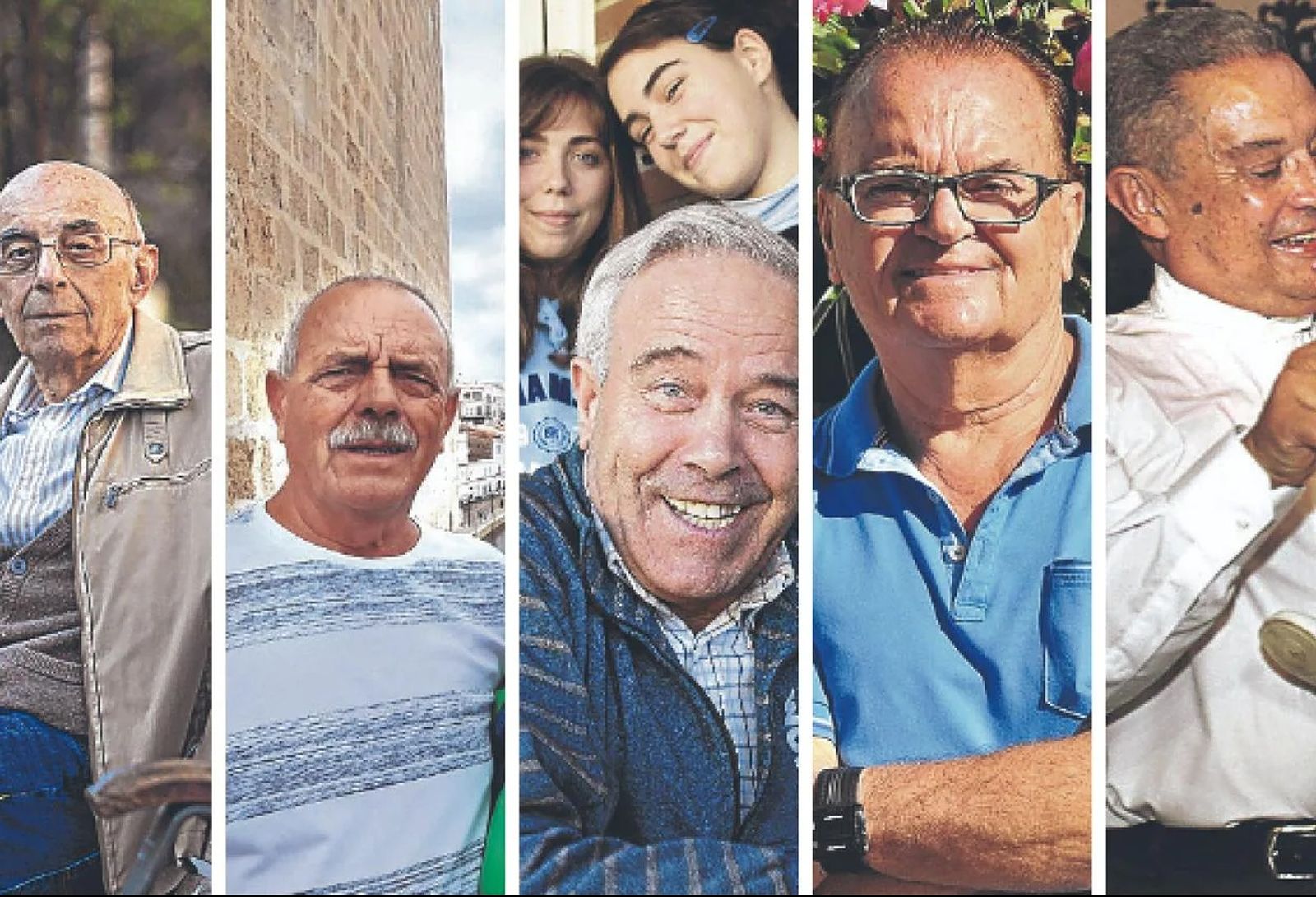
Esta dicotomía obedece a una división demoledora que considera sagrado todo lo referido a la clerecía y profano, todo lo demás. De dicha convicción proviene la naturalidad con que se habla y se asume que, por ejemplo, cuando un sacerdote deja de ejercer su ministerio, sea por voluntad propia o por fuerza jurídica, se vea reducido al estado laical. Ahora bien, reducir es achicar, disminuir, degradar, verbos todos ellos contundentes, palabras mayores que obligan a cuestionarse abiertamente qué es la Iglesia y quiénes la forman e incluso si en ella hay escalafones y jerarquías no solo funcionales, sino también entitativas o constitutivas.

Digamos de paso que ya los místicos habían hecho un flaco favor cuando, para aquilatar sus intuiciones emocionales, compartimentaron los cielos en moradas ascendentes, las más altas para los más selectos. Ahora bien, sabiendo que del “más allá” no sabemos absolutamente nada y que solo una esperanza radical nos referencia claramente a él, hablar en esos términos, además de una gran osadía, no deja de ser una bobada, seguramente útil para doblegar conciencias acríticas y embaucar a incautos. Uno no acierta a explicarse en nuestro tiempo que, todavía no hace mucho, la teología y la mística tuvieran que emplearse a fondo (el Padre Arintero, dominico de Salamanca, por ejemplo) para explicar a los fieles y convencerlos de que la "santidad" no es un estado exclusivo de los muy selectos o místicos, sino una vocación o invitación hecha a todos los fieles cristianos. Hoy podríamos decir que hablar de lo cristiano y de lo santo es un claro pleonasmo.

Si uno tiene la lucidez y la valentía suficientes para poner todo esto en solfa y preguntarse si todo ello tiene algún reflejo en la predicación y en la vida de Jesús, se dará rápidamente cuenta de que cuanto se diga sobre el más allá es un cuento chino, tejido meticulosamente por intereses manifiestos o subliminares que nada tienen que ver con su mensaje de salvación. La realidad, limpia, pulcra y claramente manifiesta, es que Jesús fue un laico que trataba a Dios como padre y que, con su ejemplo, trazaba el único camino que conduce a Él, el camino del hombre: “lo que a estos hicisteis, a mí me lo hicisteis” (Mt 25-40). Ni templos, ni altares, ni vestimentas, ni ritos, ni cargos, ni jurisdicciones, ni leyes forman parte de un legado que se cifra, llana y directamente, en una confianza total (esperanza radical) y en el mandato del amor incondicional de unos para con otros, es decir, en las bienaventuranzas.

Por mucho que se pretenda marear la perdiz, las consignas evangélicas están muy claras: vender lo que se tiene en favor de los pobres, ponerse el delantal e hincar la rodilla para lavar pies sucios, cansados y llagados. Si bien todo poder es de suyo y por sus mismas razones constitutivas un servicio (poder para hacer algo en favor de los demás), el de la iglesia lo es todavía mucho más porque exige vaciarse en ese empeño hasta dar la propia vida. Teniendo tan arraigado como tenemos el instinto de supervivencia, siempre será difícil convencernos a nosotros mismos de que quien más da, más tiene, y de que el componente esencial de nuestra vida, el amor, se cifra en dar, no en recibir.

Hablando de Iglesia, digamos abiertamente que las vestimentas papales, cardenalicias y episcopales me parecen arcaicos perifollos de los que los interesados se valen, incluso con argumentaciones muy sesudas, para realzar su singularidad y rango en el seno de una comunidad. Con el debido respeto y sin ningún atisbo de mofa ni befa, permítaseme confesar que, cuando veo a los cardenales y a los obispos tan bien pertrechados con sus atuendos, me entra la risa, pues me parecen, sobre todo, una pintoresca caravana carnavalesca. Confieso igualmente que también me la sudan las catedrales y los templos, tan ampulosos y recargados, como lugares a los que es preciso acudir para hablar con un Dios que supuestamente se esconde en ellos, cuando mi fe cristiana me dice que el Dios en quien creo llena las montañas y los ríos y, sobre todo, los corazones y las vidas de todos los hombres, también las de los más repugnantes y despreciables especímenes.

Por mucho que me esfuerce, no acierto a imaginar a Jesús vestido de tal guisa ni lo veo paseándose por el interior de una catedral con un botafumeiro en la mano. Me refiero al Jesús más genuino de los Evangelios, al modelo de humanidad que calzaba sandalias y se retiraba a cualquier lugar tranquilo para hablar con su Padre. ¿En qué se parecen un cardenal o un obispo, ataviados con tantos perifollos distintivos, al Jesús que se confiaba a la Samaritana (Jn 4: 5 y ss) o al que hacía barro con su saliva para curar a un ciego (Jn 9: 6-9)? Hoy basta invocar la imagen real del Jesús que pintan los Evangelios para poner en solfa las jerarquías que "gobiernan" la fe de los cristianos, un precioso don divino que no depende en absoluto de nuestros mandatarios, sino que es legado de la vida y obra del mismo Jesús. Habida cuenta de lo que él exigía al joven rico para seguirlo, también hoy podemos exigirle a nuestra Iglesia que venda cuanto tiene y lo dé a los pobres antes de predicar a Jesús y recorrer su mismo camino de saslvación.

Ya lo he dicho más de una vez: lo del mundo sobrenatural no es más que un invento para erigir tronos, para colocar hornacinas y para mirar a otros desde las alturas o por encima del hombro a fin de domeñar fácilmente sus voluntades. Todo lo existente es sagrado porque es divino. También lo laico es sacro. El sacerdocio de Jesús es completamente laico. La relación con su Padre era un confiado diálogo de acción de gracias en todo tiempo y lugar y el Padrenuestro es la oración del día a día, de andar por casa. Lo auténticamente sagrado en el ámbito cristiano no son ni los utensilios de culto, ni las vestimentas talares, ni la cualificación o habilitación especial de los ministros del culto, sino los seres humanos que aman y ayudan a sus semejantes. Un mayor grado de entrega al menester del servicio es lo único que distingue, en última instancia, a un clérigo o un consagrado. El “status” particular no es ni puede ser más que pura potencialidad. Por esta razón, a simple vista tan peregrina, deberíamos extirpar de nuestro lenguaje, y sobre todo de nuestra mente, la idea de reducir o degradar del estado clerical al laical a quien cambie de status. La plenitud de la fe se da únicamente en el ejercicio del amor y en el servicio efectivo en que este se concreta. De ahí que podamos afirmar que no es más “pan eucarístico” el oficiante que el laico comulgante, aunque, dicho sea de paso, ambos tengan poco de tales por su participación en un rito cultual tan esquelético y desencarnado como las misas católicas.

Dos mil años de historia han contribuido a construir un montaje mastodóntico al que llamamos “iglesia” y que pretende erigirse en la legítima comunidad de los seguidores de Jesús. Pero tal Iglesia no deja de ser, en sí misma, más que un conglomerado dogmático y jurídico, una estructura social que aglutina y acuna intereses claramente ajenos a la predicación de la buena nueva que anunció Jesús de Nazaret. Los tiempos obligan hoy a repensar la Iglesia como comunidad de fieles que se sienta en torno a una misma mesa para compartir alimentos convertidos en eucaristía. Las jerarquías, la sacralidad y el culto regulado, tan férreamente implantados en el seno de la Iglesia actual y exhibidos como pilares que sustentan su propio ser de tal, no son más que puras conveniencias humanas. Que nadie se engañe: quien aspire a más, cosa que todos hacemos, tanto en la vida social como en la Iglesia, no encontrará más salida válida que las del amor y del servicio efectivo a sus semejantes. Todo lo demás, sean distintivos o prebendas, se disuelve en el tiempo.

P.D. Dado que esta reflexión se hace desde Mieres y que hoy es el día de Asturias, séame permitido felicitar a todos los asturianos. Y bien que me gustaría que fueran todos, a tenor de lo que vengo defendiendo, pero, lamentablemente, esta felicitación cojeará según quien la reciba, pues la política y la religión, en vez de aprovechar un día como este para exhibir una digna emulación de servicio al pueblo, cada cual en su ámbito naturalmente, ambas andan a la gresca en estas tierras para reafirmarse abusivamente. ¡Qué pena! ¡Ojalá que la actual encrucijada fuerce a una reflexión en pro de la unidad necesaria y del abrazo fraternal de todos los asturianos bajo la atenta mirada y el amparo de la “reina de España”!
También te puede interesar
Máas y mejor - 2
Sendas pedidas
Más y mejor - 1
Más y mejor
Lo que importa – 83
El cristianismo, mucho más que una religión,…
Lo último