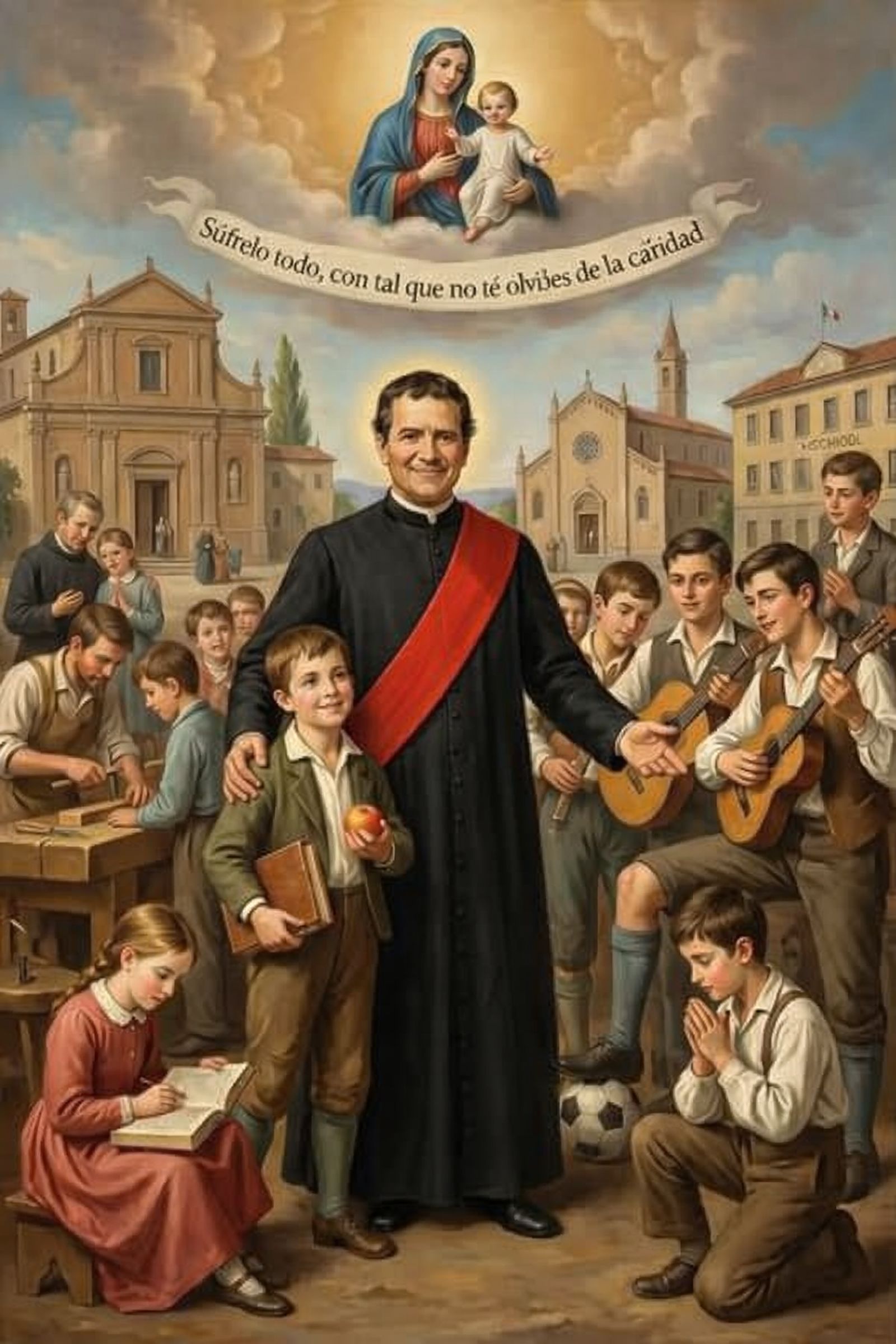Aquellos clérigos que viven en medio del mundo
" Su vocación es tender un camino entre la Iglesia y el mundo, entre el Evangelio y la vida de cada día"
"Su lugar habitual es el hogar, la calle, la empresa, el vecindario. Es esposo, padre, compañero de trabajo, amigo. Su alzacuellos o su alba conviven con el uniforme del trabajo, con el delantal de casa o con la ropa de diario manchada de la vida ordinaria"
"El diácono vive la tensión fecunda de estar dentro y fuera, de pertenecer a la Iglesia jerárquica sin separarse del mundo al que debe servir"
"Su santidad no consiste en vivir apartado del mundo, sino en santificar la vida misma, en descubrir el rostro de Dios entre pañales, facturas, horarios, atascos y preocupaciones"

El perfil del diácono es, sin duda, uno de los más singulares dentro de la Iglesia. No es fácil explicar con palabras esa doble pertenencia que lo define: ministro ordenado, y al mismo tiempo hombre que vive plenamente en medio del mundo. Es clérigo, sí, ha recibido el sacramento del orden y forma parte de la jerarquía de la Iglesia, pero su vida no se desarrolla entre los muros del templo ni se limita a los tiempos litúrgicos o pastorales. Su lugar habitual es el hogar, la calle, la empresa, el vecindario. Es esposo, padre, compañero de trabajo, amigo. Su alzacuellos o su alba conviven con el uniforme del trabajo, con el delantal de casa o con la ropa de diario manchada de la vida ordinaria.
Esa convivencia entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el altar y el parque, entre la homilía y la reunión de padres en el colegio, constituye el núcleo de su vocación. El diácono vive la tensión fecunda de estar dentro y fuera, de pertenecer a la Iglesia jerárquica sin separarse del mundo al que debe servir. Lleva a sus hijos al colegio, participa en las reuniones de vecinos, comparte mesa con sus compañeros de trabajo, se ríe, se cansa, discute, celebra cumpleaños y vacaciones. Y, al mismo tiempo, reza la liturgia de las horas, proclama el Evangelio, asiste al altar, preside bautizos, bodas o funerales, acompaña a los pobres, aconseja a los que sufren. Todo en la misma persona, todo en la misma jornada, todo en el mismo corazón que busca ser fiel a Dios y cercano a los hombres.

Por eso el perfil del diácono no se puede definir sólo desde lo que hace, sino sobre todo desde lo que es. Es un puente. Su vocación es tender un camino entre la Iglesia y el mundo, entre el Evangelio y la vida de cada día. No puede ser un “bicho raro”, alguien que se aísla por su condición de clérigo o que camina con aires de santurrón. Si lo hiciera, perdería precisamente lo más valioso de su ministerio: la posibilidad de ser signo de la presencia de Cristo en medio de la vida común, de mostrar que Dios habita también en lo cotidiano, en la alegría sencilla, en la amistad, en el trabajo y en la familia.
El diácono está llamado a ser un hombre cercano, capaz de escuchar, de reírse, de disfrutar. Su santidad no consiste en vivir apartado del mundo, sino en santificar la vida misma, en descubrir el rostro de Dios entre pañales, facturas, horarios, atascos y preocupaciones. Esa espiritualidad de lo ordinario es una fuente de evangelización poderosa, sobre todo en un tiempo como el nuestro, en el que tantas personas viven lejos de la fe, sin haber recibido ni siquiera ese primer anuncio. En medio de ese paisaje, el diácono puede ser el rostro amable de una Iglesia que se hace cercana, que no juzga, que comparte el pan y la palabra con naturalidad, que sonríe y acompaña.
Por eso su testimonio tiene un peso especial. Un buen diácono no se mide por la cantidad de cosas que hace, sino por la calidad de su presencia. Es alguien que, sin dejar de ser uno más, hace visible algo distinto. No se trata de ser perfecto, porque la perfección no evangeliza; lo que conmueve es la autenticidad, la coherencia sencilla, la alegría de saberse amado por Dios y de vivirlo con normalidad. El diácono casado debe ser un buen marido —amoroso en todos los aspectos, atento, compañero de camino— y un buen padre, o al menos tan bueno como los demás padres de los compañeros de sus hijos. Su fe no lo separa de ellos, sino que lo hace más humano, más comprensivo, más disponible.
En el trabajo, también es un testigo. No necesita predicar con palabras cada día, pero su modo de actuar, su justicia, su paciencia, su manera de tratar a los demás, ya hablan por él. No está llamado a ser un superhombre, sino un hombre de fe que sabe servir. Porque el diácono, en el fondo, es eso: un servidor. Su alegría es servir, su fuerza está en saberse icono de Cristo Siervo, el que se ciñó la toalla y lavó los pies de los suyos. Esa imagen resume todo su ministerio. Llevar la estola y la toalla en el hombro mientras camina por la vida, dispuesto a ayudar, a consolar, a compartir, a sostener.

El desafío está en equilibrar los tiempos y las exigencias. No siempre es fácil combinar el trabajo, la familia y las responsabilidades pastorales. A veces hay cansancio, incomprensiones, conflictos de horarios. Pero incluso ahí se revela la verdad de su vocación: el diácono no predica un Evangelio ideal, sino el Evangelio vivido, encarnado, con sus dificultades y sus luces. Desde esa experiencia concreta puede acompañar a los demás, porque entiende lo que viven, porque también él ha sentido el peso de las horas, la preocupación por los hijos, las tensiones del trabajo. Esa comprensión hace que su palabra tenga un tono distinto, más real, más creíble.
El perfil del diácono, por tanto, no es el del hombre perfecto, sino el del hombre creyente que intenta, cada día, hacer visible a Cristo sirviendo a los suyos. Su espiritualidad pasa por el amor a su esposa, por la dedicación a su familia, por la fidelidad a la oración y por la alegría de estar en medio de la gente. El mundo necesita ese tipo de testigos: hombres normales que, sin ruido, sin alardes, hacen presente el Evangelio en los lugares donde la Iglesia no siempre llega.
Quizá la mayor belleza de su vocación está en esa mezcla de lo divino y lo humano, de lo sagrado y lo profano, de lo eterno y lo temporal. El diácono no huye del mundo, lo ama; no se escapa de la realidad, la abraza. Y en esa fidelidad a lo pequeño, en esa entrega serena a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, en esa mano tendida en el trabajo o en la parroquia, el Reino de Dios se hace presente. No como un trueno, sino como una brisa que acaricia la vida diaria.

Al final, lo que define al diácono es la alegría de saberse instrumento de un Dios que sirve. Esa alegría le sostiene, le renueva y le empuja a seguir adelante, sabiendo que su lugar está justamente allí donde se cruzan la vida y la fe. En la esquina del barrio, en el despacho, en el aula del colegio o en la sacristía. Allí, en medio del mundo, el diácono es signo de un Dios cercano, que se hace compañero de camino y que, sin ruido, sigue lavando los pies de los suyos.