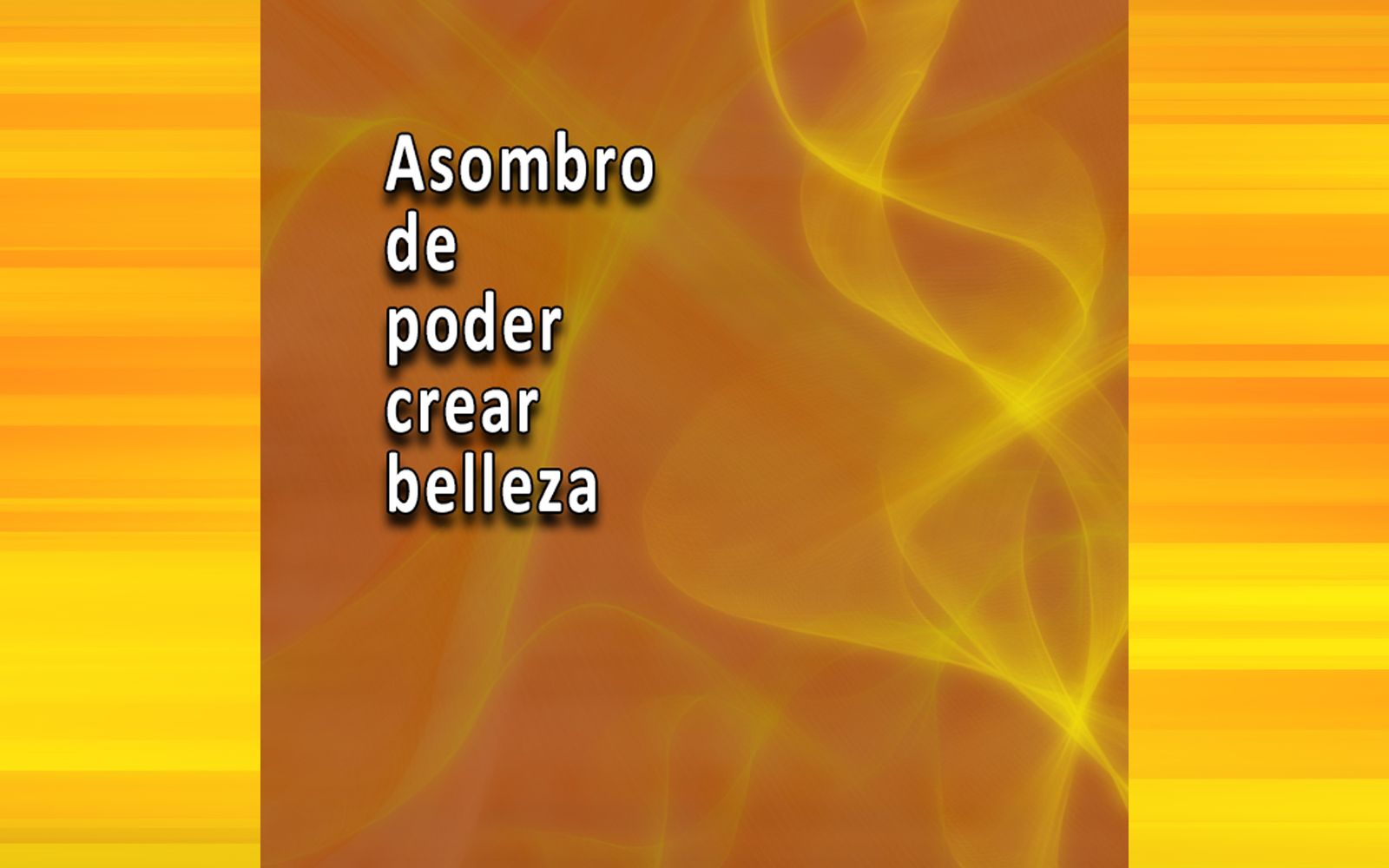"Hay que cruzarse la estola"
La figura del diácono, un ministerio situado en la intersección entre la jerarquía y el pueblo, entre el altar y la vida cotidiana

La Iglesia se comprende a sí misma como un misterio de comunión en el que la diversidad no solo no amenaza la unidad, sino que la hace visible y fecunda. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha vivido una tensión creativa entre distintos modos de pertenencia, carismas, ministerios y estados de vida, todos ellos enraizados en una misma llamada fundamental: el seguimiento de Cristo. Esta vocación común, recibida en el bautismo, no uniforma, sino que despliega una riqueza de formas concretas en las que el amor de Dios se hace memoria viva en la historia. Cada estado de vida, cada consagración y cada situación vital remite a un aspecto esencial del misterio cristiano y contribuye, desde su especificidad, a la edificación del único Pueblo de Dios .
La estructura eclesial no puede entenderse como una simple organización funcional ni como una jerarquía cerrada sobre sí misma. La distinción entre jerarquía, vida consagrada y laicado no responde a grados de dignidad, sino a formas diversas de participación en la misión común. La jerarquía se configura desde el servicio de guía, dirección y autoridad pastoral; la vida consagrada, desde la radicalidad evangélica vivida como signo escatológico; y los laicos, desde su inserción en las realidades temporales, donde están llamados a transformar el mundo según el Evangelio. Estas dimensiones no se superponen ni compiten entre sí, sino que se reclaman mutuamente en una relación de reciprocidad y comunión .
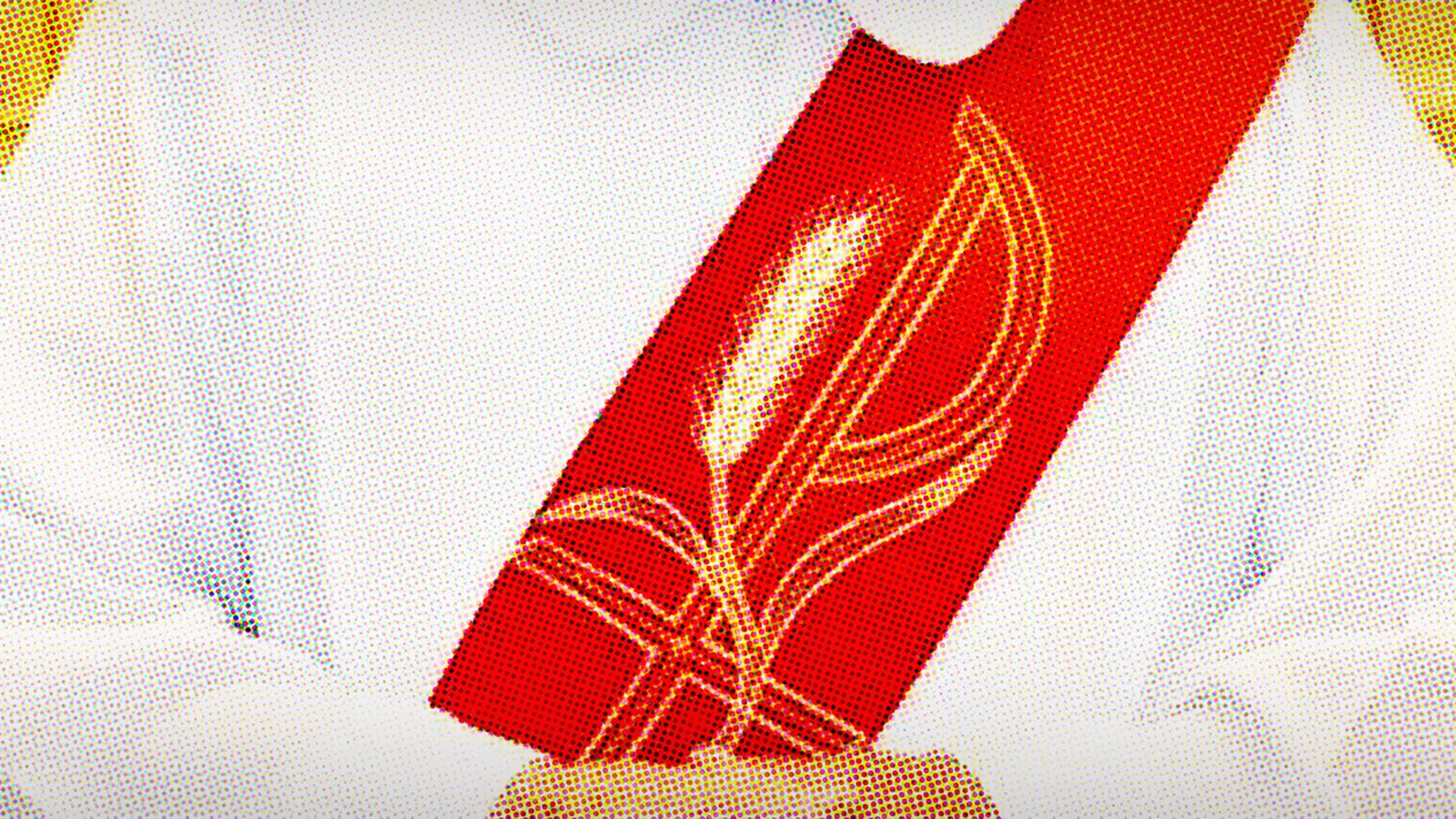
En este entramado de vocaciones, los sacramentos constituyen un eje fundamental de pertenencia y misión. El bautismo es la puerta común que incorpora a todos a Cristo y a su Iglesia; sobre él se edifican las diversas vocaciones específicas. El matrimonio, el orden sacerdotal y la vida consagrada expresan modos concretos de vivir la comunión y el don de sí, cada uno con una lógica propia. El matrimonio manifiesta la unidad, la exclusividad, la apertura a la vida y la reciprocidad como reflejo del amor fiel de Dios. La vida consagrada, mediante la pobreza, la castidad y la obediencia, anticipa el horizonte definitivo del Reino. El ministerio ordenado, por su parte, está llamado a hacer visible a Cristo cabeza y pastor, especialmente en el culto, la enseñanza y la conducción del Pueblo de Dios.
La riqueza carismática de la Iglesia completa y dinamiza esta estructura sacramental. Los carismas —ya sean de profecía, servicio, gobierno, curación o misericordia— no pertenecen en exclusiva a un estado de vida determinado, sino que el Espíritu los distribuye para el bien común. Esta diversidad carismática impide una comprensión rígida o reductiva de la vida eclesial y recuerda constantemente que la Iglesia no se sostiene solo por funciones institucionales, sino por la acción viva del Espíritu que actúa donde quiere y como quiere. La comunión auténtica no elimina la diferencia, sino que la integra en un horizonte de misión compartida .

En este contexto se comprende mejor la figura del diácono, como un ministerio situado en la intersección entre la jerarquía y el pueblo, entre el altar y la vida cotidiana. El diaconado no es un grado menor del sacerdocio ni un simple paso transitorio, sino un ministerio propio, marcado por la dimensión del servicio. La estola cruzada que lo caracteriza no es solo un signo litúrgico, sino una expresión simbólica de su identidad: el diácono está llamado a hacer visible la misericordia de Cristo servidor, a tender puentes entre la liturgia, la caridad y la vida concreta de las comunidades. Su presencia recuerda a toda la Iglesia que la autoridad cristiana solo se comprende desde el servicio.
La dimensión eclesial de cada vocación no puede separarse de su dimensión comunional y escatológica. Ningún estado de vida se basta a sí mismo ni puede absolutizarse. Todos remiten a un “más allá” que los supera y los orienta hacia la plenitud del Reino. En este sentido, la diversidad vocacional es también una pedagogía espiritual: enseña a la Iglesia a vivir en actitud de escucha, de acogida y de complementariedad. La comunión no es uniformidad, sino armonía; no es yuxtaposición de funciones, sino reconocimiento mutuo de dones recibidos gratuitamente.

Hablar de unidad en la diversidad no es, por tanto, un eslogan conciliador, sino una exigencia teológica y pastoral. Implica revisar actitudes, superar clericalismos y reduccionismos, y reconocer que cada vocación es portadora de una gracia singular, diversa de todas las demás, como recordaba san Francisco de Sales. Solo desde esta mirada integradora puede la Iglesia ofrecer un testimonio creíble en el mundo y responder a los desafíos actuales con fidelidad creativa al Evangelio. La estola cruzada, en este sentido, se convierte en símbolo de una Iglesia que no se cierra en compartimentos, sino que se deja atravesar por la lógica del servicio, de la comunión y del amor entregado hasta el extremo.