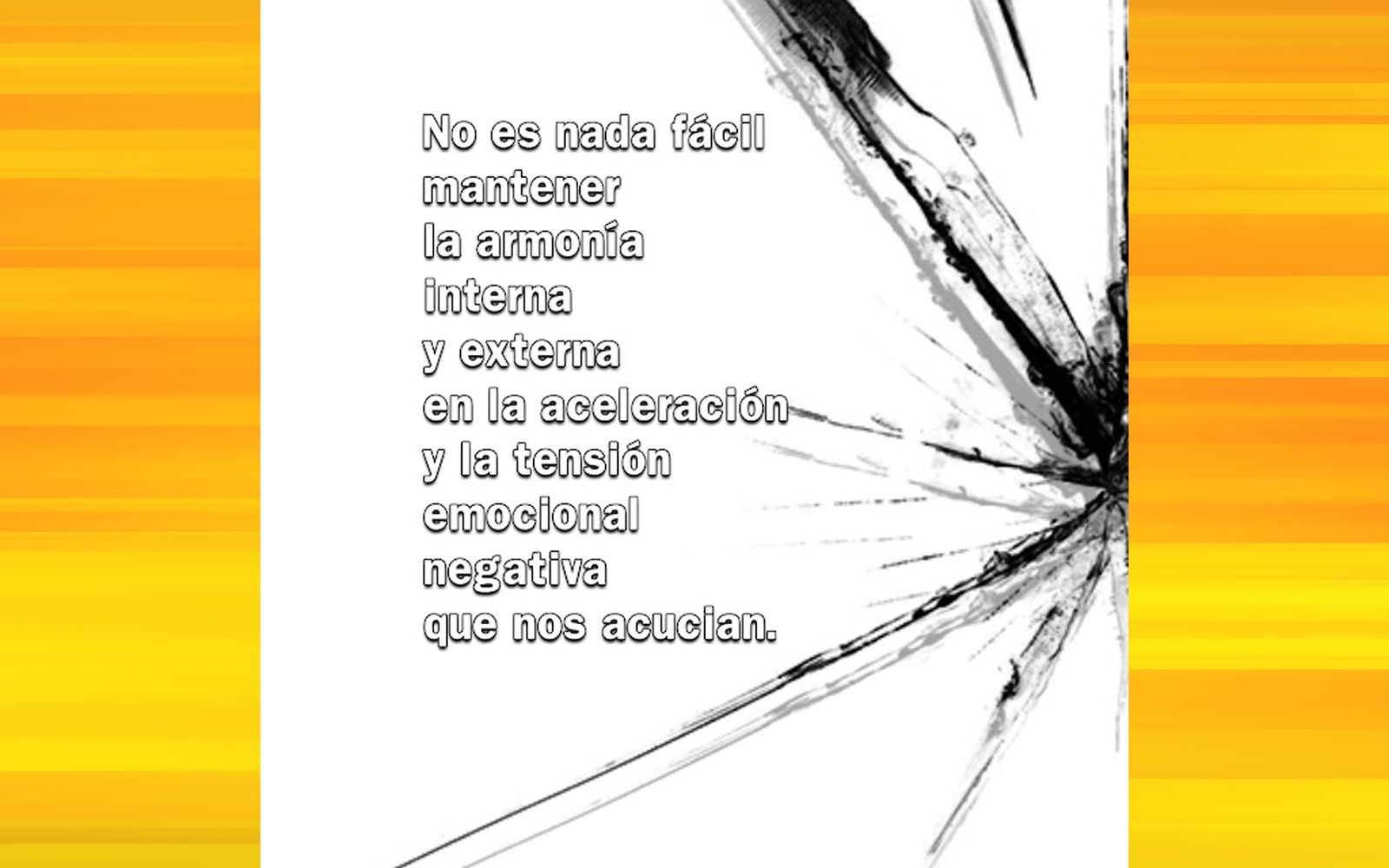"Su reino no es abstracto, es corporal. Es un tejido narrativo hecho de carne tocada, de heridas curadas, de existencias remendadas"
"Jesús es alguien que no salva del dolor, sino dentro del dolor"

«¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?». Es Juan Bautista quien hace la pregunta, pero no lo hace como hombre libre. Está en prisión. Y la cárcel —cualquier cárcel— es el lugar donde las certezas tiemblan, donde el tiempo se deforma. Desde allí, desde la oscuridad, Juan envía a sus discípulos a interrogar a Jesús. Su pregunta expresa la duda de quien lo ha dado todo por una voz, por un anuncio, por una promesa. Y ahora se pregunta: ¿era verdad?
El Bautista, el hombre del desierto, del fuego, del juicio, ahora está encerrado entre cuatro paredes. Ya no puede gritar, solo puede interrogar. Esperaba un gesto espectacular, un poder que rompiera los juegos del mundo. Pero Jesús no responde con una afirmación. No dice: «Sí, soy yo». Dice: «Id y contad a Juan lo que oís y veis». No es una identidad, es una narración, el relato de los hechos: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos se curan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia una buena noticia.

La respuesta es una secuencia de cuerpos. Cuerpos curados, devueltos, transformados. No símbolos o teorías, sino carne: ojos que se abren, piernas que se mueven... Es como si Jesús dijera: «Mirad lo que sucede cuando paso». Su reino no es abstracto, es corporal. Es un tejido narrativo hecho de carne tocada, de heridas curadas, de existencias remendadas. Es la misma mirada que atraviesa ciertos cuadros de Caravaggio, donde la luz se posa sobre manos sucias, rostros cansados, pies llagados. Todo es experiencia vivida, transformación concreta.
Y luego esa frase tajante: «Bienaventurado el que no encuentre motivo de escándalo en mí». Porque Jesús es un escándalo. No es un héroe, no es un libertador armado, no es un mesías de portada. Es alguien que no salva del dolor, sino dentro del dolor.
Luego, el relato cambia de enfoque. Los discípulos de Juan se marchan. Jesús se dirige a la multitud y habla precisamente de Juan. Lo elogia con palabras que tienen el sabor del respeto absoluto: «¿Qué habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas refinadas?». Es irónico, pero también admirado. Juan es íntegro: no se ha doblegado ante el viento que cambia de dirección, no es un personaje de la corte, de la curia. No se sienta en los palacios. Es un profeta y mucho más.
Juan parece salir de las manos de Alberto Giacometti, es una de esas esculturas filiformes con su tensión ascética suspendidas entre el ser y el desvanecerse, pero que avanzan. Las formas reducidas a lo esencial, como la voz del profeta en el desierto, abren un espacio de espera.
Jesús lo sitúa incluso en el corazón de la historia humana: «Entre los nacidos de mujer no ha surgido ninguno más grande que Juan». Pero luego añade: «El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él». Aquí hay un cortocircuito. El más grande es superado por el más pequeño. El profeta de la espera es superado por el que acoge. La voz que anuncia es superada por el silencio que reconoce. Juan es el umbral. Quien entra, lo hace dejando atrás también el grito. Porque lo que viene después ya no necesita ser anunciado: se muestra. Se toca. Se vive. Es carne.
El Evangelio no ofrece respuestas, sino que invita a ver lo que sucede. A leer los signos como un cuadro abstracto, donde el significado no se da, sino que surge de la mirada, e implica la mirada que observa. La pregunta de Juan queda abierta, pues. La fe no es un teorema ni una respuesta seca: no es una posesión. Es un camino que pasa por la observación, la lectura de la propia historia, y al final solo encuentra la paz en el gesto de quien toca a un ciego y le hace ver.