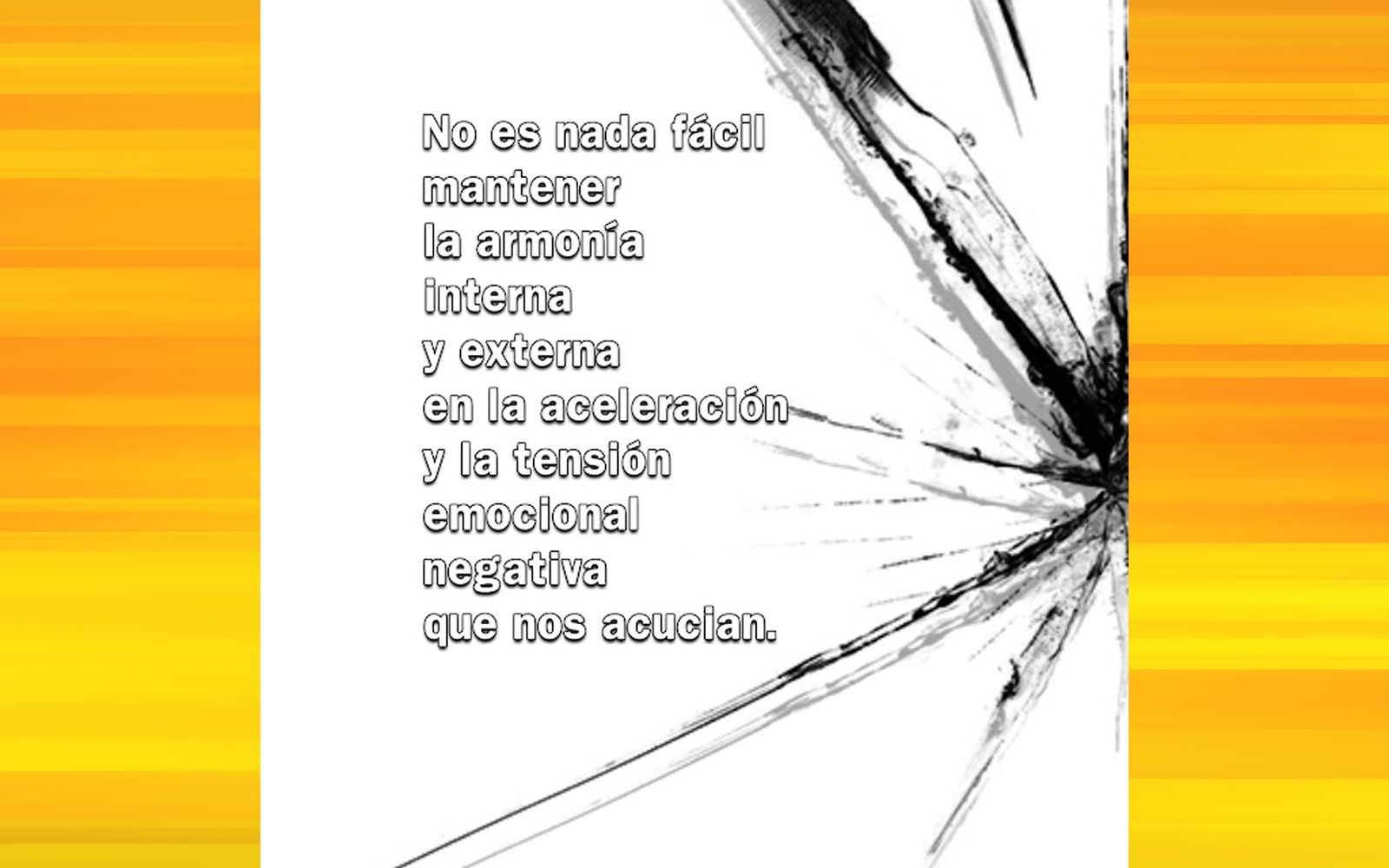"El Verbo no viste un cuerpo: se convierte en cuerpo. Es lo contrario de todo espiritualismo"

No hay figuras que avancen en el campo, no hay una escena reconocible, no hay un tiempo que se pueda medir con un reloj. El relato comienza antes que cualquier relato, como una luz que surge antes incluso de que el ojo aprenda a distinguir las formas: «En el principio». ¿Cómo se cuenta un umbral que precede a toda historia narrable? ¿Cómo se pinta el instante en el que el mundo es aún vapor y resplandor?
Juan (1,1-18) lo hace como Turner pinta las tormentas: sin trazar contornos nítidos, sino dejando que la luz emerja del caos. Dice que en el origen de todo no hay una fuerza ciega ni un gesto arbitrario. El mundo nace como una frase que toma cuerpo, como un relato que se condensa a partir del resplandor. Es una intuición que se adelanta a Jorge Luis Borges, para quien el universo es una biblioteca infinita, y a Italo Calvino, que confía a la ligereza de la palabra la estructura secreta de lo real.

Esta Palabra no es neutra ni solitaria. Es relación: «estaba con Dios». No es un sonido aislado, sino un diálogo continuo, como corrientes que se encuentran. De este diálogo «todo fue hecho». La Palabra crea, pero no permanece suspendida sobre el mundo como un sol lejano. Desciende, atraviesa, entra en la materia. Se mancha de tiempo, como la luz de Turner que se filtra a través de la niebla y se mezcla con el agua y el humo.
Juan mantiene una tensión constante entre la abstracción y la materia. Luego, de repente, cambia de registro. De lo cósmico pasa a lo dramático: «la luz brilla en las tinieblas». No es una luz serena, de un paisaje tranquilo y silencioso. Es una luz que lucha, que atraviesa la oscuridad, que encuentra resistencia. Las tinieblas no son vacío: son, en cambio, una oposición compacta. La escena se convierte en conflicto, como en un mar embravecido. La metafísica se convierte en relato. La luz entra en un mundo que no la reconoce, no porque sea invisible, sino porque ciega.
Dentro de este claroscuro aparece una figura humana: Juan Bautista. No en el centro, sino a un lado, como una silueta en el fondo de un cuadro. Es testigo, no protagonista. Una presencia pasajera, como ciertos personajes secundarios que permiten que la historia suceda. La luz, en cambio, es la «verdadera», la que entra en el mundo. Pero el mundo no la reconoce. Lo que está en el origen es rechazado por lo que lo ha generado, como si una obra luchara contra su autor.
Y entonces un rayo atraviesa el lienzo: «el Verbo se hizo carne». No idea, metáfora, alegoría: carne, materia vulnerable, mortal, tierna. Juan no dice «hombre», sino carne: lo que sufre, envejece, sangra. El Verbo no viste un cuerpo: se convierte en cuerpo. Es lo contrario de todo espiritualismo. Nos vienen a la mente las figuras difusas de Francis Bacon, donde la carne deformada es lugar de verdad, no de vergüenza.
El Verbo planta su tienda entre los hombres. Un campamento, no un palacio; movimiento, no posesión. Quien mira puede vislumbrar una gloria extraña, no triunfal: una gloria «llena de gracia y de verdad». Dos fuerzas en precario equilibrio. Sin gracia, la verdad se convierte en ferocidad; sin verdad, la gracia se evapora.
Este prólogo reflexiona sobre el origen del sentido como Turner reflexiona sobre el mar: muestra que el significado no nace de la fuerza, sino del lenguaje; no de la imposición, sino de la relación; no de lo abstracto, sino de la carne. Es una declaración contra todo poder que se basa en la distancia: aquí el sentido se acerca, se expone, se arriesga al rechazo, a la sombra, a la oscuridad. La luz no borra las tinieblas: las atraviesa. Y la palabra no domina la carne: la asume. Ante nuestros ojos permanece el anuncio: en el origen de todo hay una voz que toma forma en la oscuridad.