No hay dogma ni anatema que reemplace a quien gritó que la religión se hizo para la gente y no la gente para la religión
Irreversible
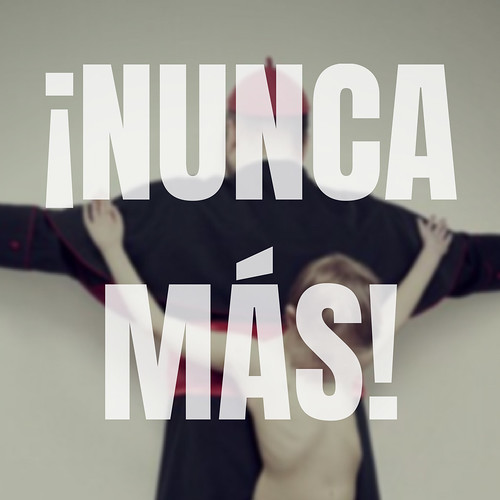
No hay justificación. No hay excusa. No hay ningún argumento con el que se pueda reducir su gravedad. No hay reparación que alcance. No hay arrepentimiento suficiente. Los abusos sexuales a los niños en distintos lugares del mundo por parte de presbíteros de la iglesia católica son, al día de hoy, el peor episodio en la historia del cristianismo – y episodios hay – pues no solo afecta a los más indefensos de la sociedad, sino que lo hace amparado en toda clase de manipulaciones sutilmente elaboradas incluso desde la teología, y ha contado con la inexplicable complicidad de la institución eclesial en diócesis, parroquias, comunidades y movimientos que durante decenios ocultaron sistemáticamente lo que estaba pasando, y su estrategia de ocultamiento multiplicó los casos y expuso a muchos más menores a una vida de difícil recuperación emocional, afectiva y espiritual.
Los católicos en cada lugar del mundo tendríamos que estar cuestionándonos muchas cosas, incluso la pertenencia a ésta institución cuyas estructuras han hecho posible que tales atrocidades ocurrieran. Cuestionarnos si nuestro silencio es una forma de patrocinar los abusos. Preguntarnos si nuestros esfuerzos evangelizadores han sido una obsesión por atraer a las personas a esta organización sospechosa antes que llevarlos a emocionarse con la buena noticia de una comunidad de hermanos incondicionales. Revisar si nuestras opciones religiosas están basadas en razones reales o en la publicidad engañosa de ese sector del catolicismo que ahora quiere defender a toda costa su versión de la iglesia, como si no tuviera nada que ver con lo que ha pasado, como si no cargáramos todos sobre los hombros con la vergüenza de lo que han hecho algunos de nuestros supuestos líderes. Cuestionarse no significa irse, ni significa abandonar, ni claudicar, pero si significa permitirse la crisis. Una crisis en la que necesitamos entrar, pues si no nos estremeció el concilio – algunos de los que lo impidieron son esos mismos que protegieron a los abusadores – nos debe estremecer pensar en un solo niño vulnerado y considerar esas reuniones en las que se decidieron los silencios, las conciliaciones, los traslados, el ocultamiento.
Ser católico no significa necesariamente pertenecer a la institución eclesial. De hecho, desde un punto de vista práctico, la gran mayoría de los católicos pertenecemos a la comunidad de los creyentes, pero no a la institución eclesial. No ocupamos un cargo, no hacemos parte del organigrama, no tomamos decisiones sobre temas que nos afectan, y mucho menos de los que no nos afectan, no presidimos nuestras liturgias, no participamos en los debates, no podríamos hospedarnos en las estancias vaticanas si un día llegáramos allí con el documento de nuestro bautismo, aunque ese estado tiene como propósito ser el centro geográfico y político del catolicismo. Y aunque alguien pudiera sentirse perteneciente porque se compromete con su parroquia o con un movimiento, y dedica allí su tiempo y su esfuerzo, dona su talento y aporta todo cuánto puede, en realidad muy pocos, una porción mínima de los católicos del mundo hacen parte de la estructura que decide, que afirma, que elige. Creemos lo que nos han dicho, vivimos como nos han dicho, celebramos como nos lo han dicho y hasta le pedimos intercesión a los santos que ellos nos han dicho, y a los que no, no. Esa institución, esa jerarquía, ese clero que tiempo hace que se convirtió en casta, ese que decide, afirma, preside, elige y gobierna, es el mismo que en su centro tiene hoy el peso del escándalo por los crímenes de abuso de una parte de ellos, con la complicidad de muchos más.
Por todo lo anterior es preciso no solo celebrar sino tomar consciencia del peso que tienen las afirmaciones del Papa Francisco y de varios obispos con motivo del más reciente escándalo: Es preciso combatir y extirpar el clericalismo de la Iglesia: de la comunidad, y de la institución. Y en ese orden porque somos los fieles laicos y ese clero consciente y desprendido de los privilegios institucionales quienes podremos detonar y movilizar las transformaciones necesarias para que la iglesia nunca más sea el lugar en el que los vulnerables sean explotados. Sino el refugio, el hospital de campaña, el albergue donde se cuide, se valore, se respete y se exija el reconocimiento de la dignidad de todos. El clericalismo, esa tergiversación del cristianismo en la que se considera que los ministros ordenados son seres superiores, especiales, indispensables y más importantes que todos los demás, nos ha llevado a tener muy equivocadas relaciones interpersonales con los obispos y presbíteros, y esa mentalidad, tal como lo afirmó el Cardenal Cupich “debe ser extraída de la vida de la iglesia”. Clericalismo hay en los documentos, en el derecho canónico, en la eclesiología de las facultades, en la estructura de la jerarquía y en muchos lugares en los que las funciones de acompañamiento, orientación, formación y ministerio de los sacerdotes es ejercida desde el autoritarismo, la diferencia, el ego y el servilismo de quienes los rodean. No, los presbíteros no son más importantes que ningún laico, ni la propuesta comunitaria del cristianismo incluye que los obispos sean indispensables mientras que los fieles son prescindibles. No necesitamos una élite de eruditos como la curia romana para decidir lo que en cada lugar podemos conversar como hermanos y discernir como discípulos. Aun cuando en la comunidad no todos hagamos lo mismo, somos igual de importantes.
Ese Clero que durante siglos ha sido tratado con equivocada reverencia y al que se le ha concedido un excesivo poder sobre los laicos, sería totalmente distinto y tendría muchos más elementos para prevenir y proteger de amenazas como ésta, si la obstinación con el celibato hubiera sido a tiempo revisada y reflexionada con más argumentos y menos resistencia tradicionalista. La ortodoxia más testaruda ha logrado convencer a muchos católicos que presbítero y célibe son realidades indisolubles desde el principio del tiempo. No es verdad. No solo es una decisión fácilmente rastreable en el tiempo y el espacio, sino que obedeció en su momento a razones que distan mucho de los fundamentos de la fe. Un clero en el que el celibato sea opcional, en el que sean posibles las familias y los hijos de los curas, tendría muchas más habilidades y herramientas para proteger a los hijos de todos. Pero además podría tener una formación sobre la sexualidad mucho más integral, con principio de realidad y apoyada en las ciencias de lo humano, esas que siempre han acompañado el desarrollo de la teología, aunque a los adictos al medioevo se les haya olvidado.
Pero para que esa formación sea posible, es preciso, pertinente y urgente – estamos tarde para hacerlo – que la iglesia, la comunidad de los creyentes con sus roles desprovistos de clericalismo y privilegios, reconsidere su doctrina sobre la sexualidad humana. Una iglesia que se supone que vive de leer los signos de los tiempos pues en ellos habita la voz de dios, que aprendió de la revelación bíblica que los hechos y las palabras van íntimamente relacionados en la filiación entre los hombres y Yahveh, no puede insistir en una moral diseñada en las abadías de siglos anteriores al descubrimiento de América, mientras que en sus corredores, sus oficinas, sus templos y las casas de sus fieles, se viven realidades completamente distintas a las del mundo feudal. Pero además, Clericalismo es también haber permitido y seguir permitiendo que la sexualidad de los creyentes sea gobernada por las ideas de personas que tenían una opción sexual distinta a la de esos creyentes, cosa que parece haber moldeado y formateado morbosamente la doctrina de la iglesia sobre la sexualidad humana. Ese discurso, que sigue siendo fragmentado y malicioso, sostiene una postura pesimista y reduccionista sobre el cuerpo humano y las emociones que provoca, afirma unas visiones maniqueas y machistas sobre las relaciones afectivas, cuyo lema parece ser “vive como monja hasta que vivas como esposa, que básicamente es seguir viviendo como monja hasta cuando decidas vivir como madre”, y promueve la manipulación que provoca tantos distintos tipos de abuso, no solo el de niños. Mucho ha reflexionado la teología en el último siglo, mucho ha progresado nuestra concepción de la biblia en las últimas décadas, como para que sigamos pensando que la historia de salvación tiene como objetivo condenar lo que hacemos con la región pélvica. Pongámonos serios con el tema. Ya es hora. Es parte de la crisis que tenemos que asumir, pues nuestra doctrina también es responsable de lo que ha sucedido con los abusos.
Y todo lo anterior, no por la iglesia, no por salvar la institución, no por rescatar a la jerarquía de los líos judiciales en los que se ha metido, sino porque nuestra opción irreductible es el amor al prójimo, hasta el extremo. Todo lo anterior porque si nos juntamos, ni nos reunimos como creyentes, si hacemos iglesia es para crecer juntos y ayudarnos a limar nuestras más afiladas aristas mientras que hacemos una apuesta fundamental por darle la razón a Jesús con cada cosa que hacemos. Por eso como hermanos tenemos que proteger a nuestros niños, acogerlos, ayudarles a ser felices y a crecer con esperanza, darles razones para reconocer que pueden desafiar lo establecido cada vez que lo establecido intente imponerles un destino o impedirles que tengan uno. Tenemos que promover que la buena noticia les haga sentir que no hay distinción entre personas, que podemos portarnos como amigos de todos y que podemos procurar el bien de cada uno con el talento que tengamos, y eso también significa jamás vulnerarles. Pero también proteger a nuestras personas con discapacidad, a nuestras mujeres, a nuestros hermanos con opciones sexuales distintas a las aprobadas por aquella vieja moral sexual oscurantista, a quienes se encuentran amenazados por los fracasos de su historia y a quienes resultan amenazados por el éxito de su soberbia magisterial. Como hermanos en la fe tendríamos que estar dispuestos a acompañar al clero culpable de los abusos mientras pagan sus condenas, a escucharles sus historias de vida, que merecen ser tan rescatadas como las de cualquier pecador, cualquier equivocado o cualquier criminal.
Nadie en ésta iglesia es mejor que nadie. Nadie puede negar que muchos laicos, muchos presbíteros y obispos viven su rol con total despojo de toda pretensión de superioridad y se comprometen hasta los huesos con la miseria del mundo. Nadie sabe tampoco, cómo llegaron esos niños laicos que soñaban con levantar la hostia consagrada, a convertirse en abusadores de los que tenían a su cuidado. Solo dios sabe. Y su misericordia nos cobija y nos acompaña a todos, dispuesta a repararnos y rehabilitar todo lo que hemos dañado de nosotros mismos y de los demás con nuestros errores. Pero que nadie olvide que la prioridad del dios del evangelio son los más pequeños.
También te puede interesar
No hay dogma ni anatema que reemplace a quien gritó que la religión se hizo para la gente y no la gente para la religión
Irreversible
Un adelanto del libro para los lectores de RD
La Iglesia que me Tocó
No tiene el Padre Pancho ni siquiera lo que tuvo Job, buenos amigos.
Las Peripecias del abrigo del padre Pancho
No tenemos una única versión de una única historia
Contar la Historia
Lo último