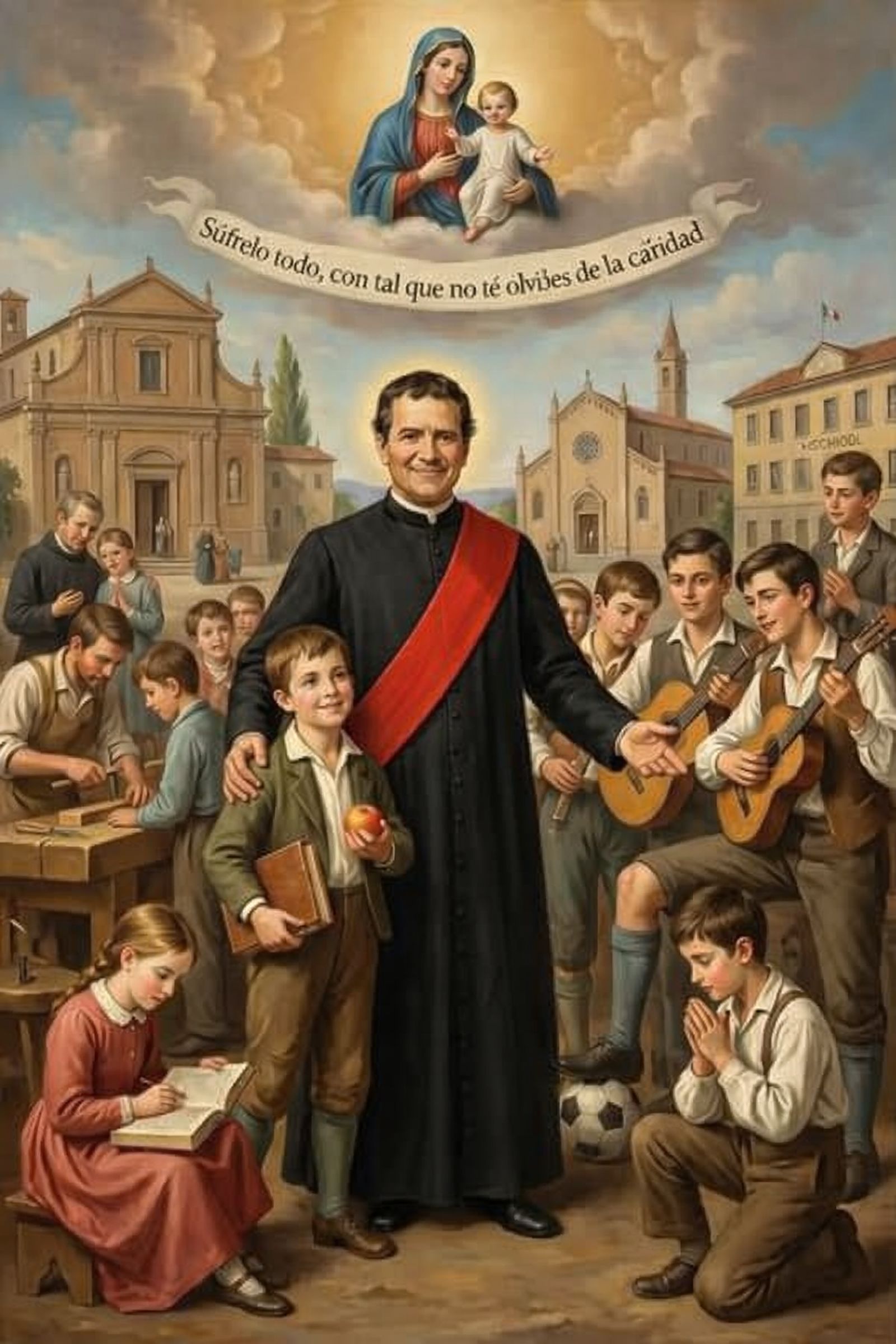Los santos, el diaconado y los pobres

Releyendo estos días el libro de Francis Trochu sobre el Cura de Ars, uno se encuentra con escenas que, más allá de su valor histórico, interpelan directamente al presente de la Iglesia. En una de ellas se relata cómo algunos vecinos se quejaban al conde de Garets de que había demasiados pobres atraídos por la caridad del párroco. El conde se lo transmite a san Juan María Vianney, esperando quizá una rectificación o al menos una palabra de prudencia. La respuesta del santo resulta desarmante por su sencillez evangélica: «¿Acaso no dijo Nuestro Señor: tendréis pobres entre vosotros?». Y lejos de aceptar la sugerencia de limitar aquella afluencia, insistió en que ninguno fuera alejado del pueblo.
No se trata de una anécdota menor. En esa breve respuesta se condensa toda una teología de la pobreza y de la caridad, profundamente arraigada en el Evangelio. Los pobres no son un problema a gestionar, ni una molestia que soportar, sino una presencia querida por Dios, un lugar privilegiado de encuentro con Cristo. El Cura de Ars no veía en ellos una amenaza para el orden social del pequeño pueblo, sino una llamada permanente a la conversión del corazón.
Trochu recoge a continuación un episodio de la vida de san Juan de Dios que resulta especialmente elocuente. Al socorrer a un pobre, se dio cuenta de que tenía los pies llenos de llagas. Conmovido hasta lo más hondo, exclamó: «Sois Vos, Señor». No es una frase retórica. Es la expresión de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias: en aquel cuerpo herido, en aquella carne sufriente, reconocía al mismo Jesucristo. Esa identificación entre el pobre y Cristo no nace de una construcción teórica, sino de una experiencia espiritual profunda, forjada en la oración y en el servicio.
El autor añade otra escena que él mismo afirma parecer sacada de la vida del Poverello de Asís. Y es imposible no pensar, al leerla, en san Francisco abrazando al leproso, rompiendo la barrera del asco y del miedo, descubriendo en aquel gesto el inicio de su verdadera conversión. La historia de la santidad está llena de estos encuentros decisivos con los pobres, encuentros que transforman radicalmente la vida de quienes los viven.
Seguro que si estuviera escribiendo hoy Trochu, citaría casi de manera espontánea a otra figura inmensa: santa Teresa de Calcuta. Aquella pequeña mujer que se convirtió en icono universal del servicio a los pobres. Su congregación nace con un cuarto voto que resulta tan exigente como luminoso: servir a los más pobres entre los pobres. Para ella, como para san Juan de Dios, cada persona abandonada en la calle, cada enfermo sin recursos, cada moribundo recogido del asfalto era Jesucristo en persona. No se cansaba de repetirlo a sus hermanas: tocáis el cuerpo de Cristo cuando laváis las heridas de un indigente, cuando dais de comer a un hambriento, cuando sostenéis la mano de quien va a morir solo.
Todo esto no puede dejarnos indiferentes cuando pensamos en el ministerio diaconal. Porque ¿no está íntimamente relacionado todo lo anterior con la identidad del diácono? El Directorio es claro al respecto: lo propio del diácono es la caridad. No se trata de una tarea secundaria ni de un complemento opcional, sino de un rasgo constitutivo del ministerio. El diácono es ordenado para ser sacramento de Cristo servidor en medio de la comunidad, para hacer visible, de un modo concreto y cotidiano, la predilección de Dios por los pequeños.
Desde los orígenes de la Iglesia, el servicio a los pobres ha estado ligado al diaconado. Basta recordar la figura de san Lorenzo, diácono de Roma, cuando el prefecto le exigió que entregara los tesoros de la Iglesia. Lorenzo reunió a los pobres, a los enfermos, a los tullidos, y los presentó diciendo: «Estos son los tesoros de la Iglesia». Aquella confesión le costó la vida, pero dejó grabada para siempre una verdad fundamental: la riqueza auténtica de la Iglesia no está en sus bienes materiales, sino en los pobres que acoge y sirve.
El diácono, por tanto, no es simplemente un colaborador del presbítero ni un ayudante litúrgico. Su presencia recuerda constantemente a la comunidad cristiana que la fe se verifica en el amor, que la Eucaristía celebrada exige prolongarse en la caridad vivida, que no se puede adorar a Cristo en el altar e ignorarlo en la calle. El diácono es enviado, de manera particular, a tender puentes entre la Iglesia y las periferias humanas, a poner rostro y nombre a quienes corren el riesgo de convertirse en cifras o estadísticas.
En este sentido resulta especialmente significativa una confidencia del arzobispo emérito de Pamplona, Francisco Pérez. Contaba en un retiro, recordando su etapa final como presbítero en Madrid, cuando tenía encomendada la atención a los diáconos, que estos están para recordarles a los obispos que ahí están los pobres, que no nos olvidemos de ellos. La frase, dicha con sencillez, encierra una profunda verdad eclesial. El diácono ejerce una función profética dentro de la Iglesia: mantiene viva la memoria de los pobres, impide que la pastoral se encierre en despachos o sacristías, obliga a mirar de frente la realidad del sufrimiento.
No es una misión cómoda. A veces supone incomodar, cuestionar prioridades, señalar ausencias. Pero es precisamente ahí donde el diaconado revela su fuerza evangélica. El diácono no habla de los pobres desde lejos; está llamado a conocerlos, a acompañarlos, a compartir con ellos tiempo y corazón. Solo así su palabra tendrá credibilidad. Solo así su servicio será verdaderamente sacramental.
Quizá hoy, en una sociedad que tiende a invisibilizar a los más frágiles o a delegar su cuidado en estructuras impersonales, el diaconado permanente tenga una palabra especialmente necesaria. No para ofrecer soluciones técnicas, sino para recordar, con gestos concretos, que la caridad no es una opción entre otras, sino el corazón mismo del Evangelio. El diácono, con su vida, proclama que la Iglesia solo es fiel a su Señor cuando se inclina ante los pies llagados de los pobres y, como san Juan de Dios, es capaz de decir desde lo más hondo: «Sois Vos, Señor». Por eso el diaconado es hoy, quizá más que nunca, un ministerio imprescindible en la Iglesia del siglo XXI: porque mantiene viva la memoria de los pobres, hace visible el rostro servidor de Cristo y recuerda constantemente a toda la comunidad cristiana que sin caridad no hay Evangelio.
Los santos lo han entendido siempre. El Cura de Ars, san Juan de Dios, san Francisco de Asís, santa Teresa de Calcuta, san Lorenzo… todos ellos coinciden en una misma certeza: el pobre es lugar de encuentro con Cristo. No es una idea piadosa, sino una experiencia viva que transforma la mirada y el modo de situarse en el mundo. Y esa misma certeza está inscrita en el ADN del ministerio diaconal.
Quizá hoy, en una sociedad que tiende a invisibilizar a los más frágiles o a delegar su cuidado en estructuras impersonales, el diaconado permanente tenga una palabra especialmente necesaria. No para ofrecer soluciones técnicas, sino para recordar, con gestos concretos, que la caridad no es una opción entre otras, sino el corazón mismo del Evangelio. El diácono, con su vida, proclama que la Iglesia solo es fiel a su Señor cuando se inclina ante los pies llagados de los pobres y, como san Juan de Dios, es capaz de decir desde lo más hondo: «Sois Vos, Señor».