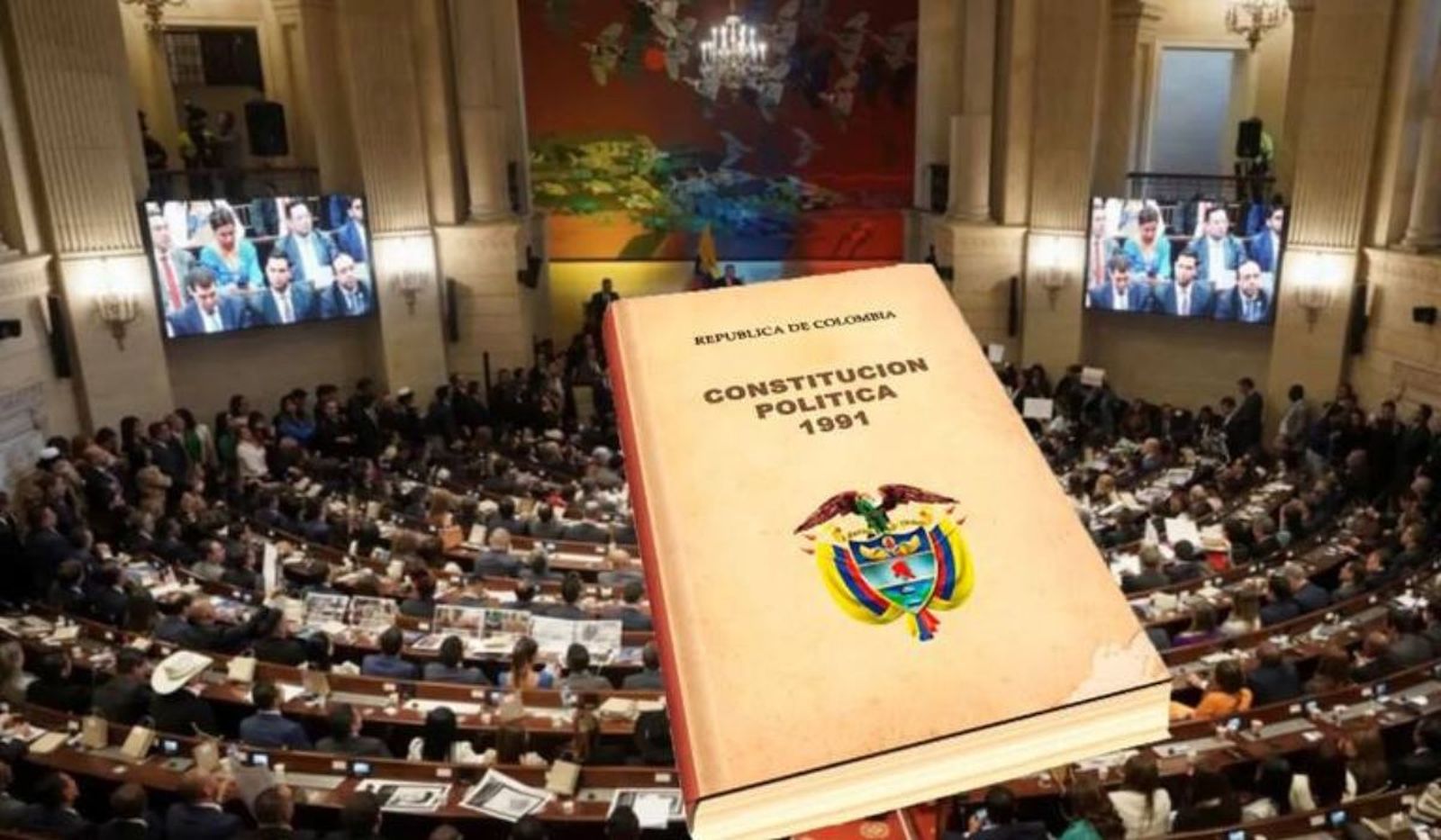Chispas y pensamientos que curaron mi credulidad.
Reflexiones sobre procesos y defensa del pensar crítico.
Estaremos de acuerdo en que tanto para creer como para no creer existen motivos. Motivos que pueden ser de índole muy diversa: vitales (relacionados con el sustento personal o familiar), existenciales (que se refieren a la realización personal de cada uno), racionales, sentimentales, de afinidad social, incluso materiales... Y de acuerdo también en que tales motivos tienen una justificación. Y en que, al considerar tales motivos y obrar en consecuencia, unos y otros reciben la congrua gratificación vital.
Pero ¿quién o qué pone cordura, orden, prelación o valoración en los motivos? Estaríamos por decir que la propia razón o la propia conciencia, pero esto ya es presuponer demasiado. En el caso de las creencias políticas las razones --motivos-- que inducen a comportarse como un borrego no pasan por la razón. Son de otra índole: el sentimiento de pertenecer al clan, el poder gritar sin temor al ridículo, el portar una bandera o una pancarta bien visible, el agrado de los superiores en rango y decisión... cuando no el dar rienda suelta a los instintos más serviles.
Rara vez encontramos convicciones que hayan madurado en la intimidad, en el sosiego de la lectura, en la crítica adulta y sensata.
Y cuando esto se da, caen los modelos vocingleros y se desvinculan de líderes por lo general mentirosos. Utilizan los cauces oportunos para expresar y hacer oír sus deseos. No mezclan su vocerío con la masa, porque la masa, por definición, carece de cerebro. El individuo “amasado”, integrado en la masa, ha prestado su razón a los líderes y vive por ello de prestado.
¿Sucede otro tanto en el caso de las creencias religiosas? Parecería que no, porque precisamente las mismas fomentan la reflexión personal, la meditación en las verdades que se creen, la serena aquiescencia reflexiva a lo que aprendieron.
Pero esa reflexión meditativa sobre las propias creencias que propugnan no es ni objetiva ni imparcial. Se nutre por lo general de los propios conocimientos. Encuentra razones en sus mismas razones. Medita una y otra vez los mismos misterios sin salir... Dirán que así sucede en cualquier campo del saber: el científico, incluso el filósofo especulativo, dan vueltas y vueltas sobre las mismas ideas hasta que surge la inspiración.
Miremos las cosas bajo otro punto de vista. La verdad de las cosas está ahí, es necesario encontrarla o encontrarse con ella: para ello es preciso barajar muchos supuestos y atender a muchas fuentes. Un proceso judicial podría ser imagen de lo que decimos: pros y contras; argumentos y contra-argumentos; razones y datos...
¿Es lo mismo? En modo alguno. Las verdades religiosas se ofrecen a la mente como verdades constituidas, objetivas y, sobre todo, reales y ciertas. El proceso de aceptación de una verdad dogmática religiosa –también las “otras”, por supuesto-- se inicia en la niñez, cuando no hay bagaje mental necesario para discernir el trigo de la paja. Y pasa el tiempo y dichos axiomas se van nutriendo con otros, van “engordando”, se auto alimentan… Rara vez se evaporan o caen por tierra.
Consideremos este posible caso. ¿Por qué aquello que en la niñez y juventud se presentaba y aparecía como pletórico de vida, se agosta, queda arrumbado, se desprecia o se impugna? Las razones son variadas y el proceso parsimonioso. No suele ser un proceso “fulminante”, como, al contrario, dicen que fue el caso de Pablo de Tarso. En la gran mayoría, en la gran masa que antes creyó y ahora dice que cree, aunque no practique, es gradual, progresivo e imperceptible. Comienza por lo general por un alejamiento de los ritos, ésos que remachan tales “postulados” de credulidad.
Sin embargo, también suelen ser consecuentes a un proceso de reflexión, impropio de determinadas etapas vitales. Las verdades religiosas, por su profundidad cognoscitiva, no pueden cobrar valor hasta quizá el inicio de la madurez. La infancia vive el aspecto mágico de las mismas; la juventud se enardece con los ejemplos y se entrega a ellas con ilusión y ardor.
La infancia, por su parte, se entrega al rito piadoso por un efecto de mímesis que extrae de los adultos, pero sin tener "consciencia" de lo que eso representa. Hace una traslación de sus vivencias materno-paternas a aquello que se le presenta más como símbolo que como supuesta realidad.
Es la madurez la que pone las cosas en su sitio. Y precisamente uno es maduro porque es capaz de hacer valer criterios sobre vivencias. También porque se da cuenta de cómo han de ser las cosas y tiene voluntad para obrar en consecuencia. Y es en este momento cuando
¿Qué es lo que, en un principio, me hizo reflexionar sobre aquello que creía?
Como testimonio personal --que también tiene su validez-- ya he escrito aquí vivencias que me condujeron a poner en su sitio las creencias inculcadas en la infancia y, sobre todo, en la juventud. El fármaco que curó mi credulidad comenzó con leves pastillas, frases clavadas en mis convicciones, pequeños empujones para hacer crítica…
--¿Y tú te crees que José y María...? [Gesto obsceno] Aquella imprecación me dejó pensativo.
--Sí, pero rápido, que tengo prisa... [Mi último confesor] Y ahí terminó para mí el sacramento de la penitencia.
--Santos: ¿no ves que las órdenes con más dinero...? Me lo dijeron y los santos pasaron a ser otra cosa.
--Homilías que trataban al fiel de imbécil. Bastaba ser crítico, atender pensando en lo contrario.
--¡Pero ese cura no piensa más que en el dinero... ¡Sí, así son muchos! Lo vi más tarde.
A partir de ahí:
--Muchos modelos y copias. Las religiones mistéricas de Eleusis = misa. Cristianismo, mímesis y copia.
--El estudio del cerebro (Psicofisiología). Eso del alma es un cuento.
--Las "malas" lecturas... al fin.
--No dudé de las personas, pero sí de las ideas.
--Lo último, Rouco y su “fiel” delfín, la puntilla... la que clavó en mi vida. Vitalmente derrotado.