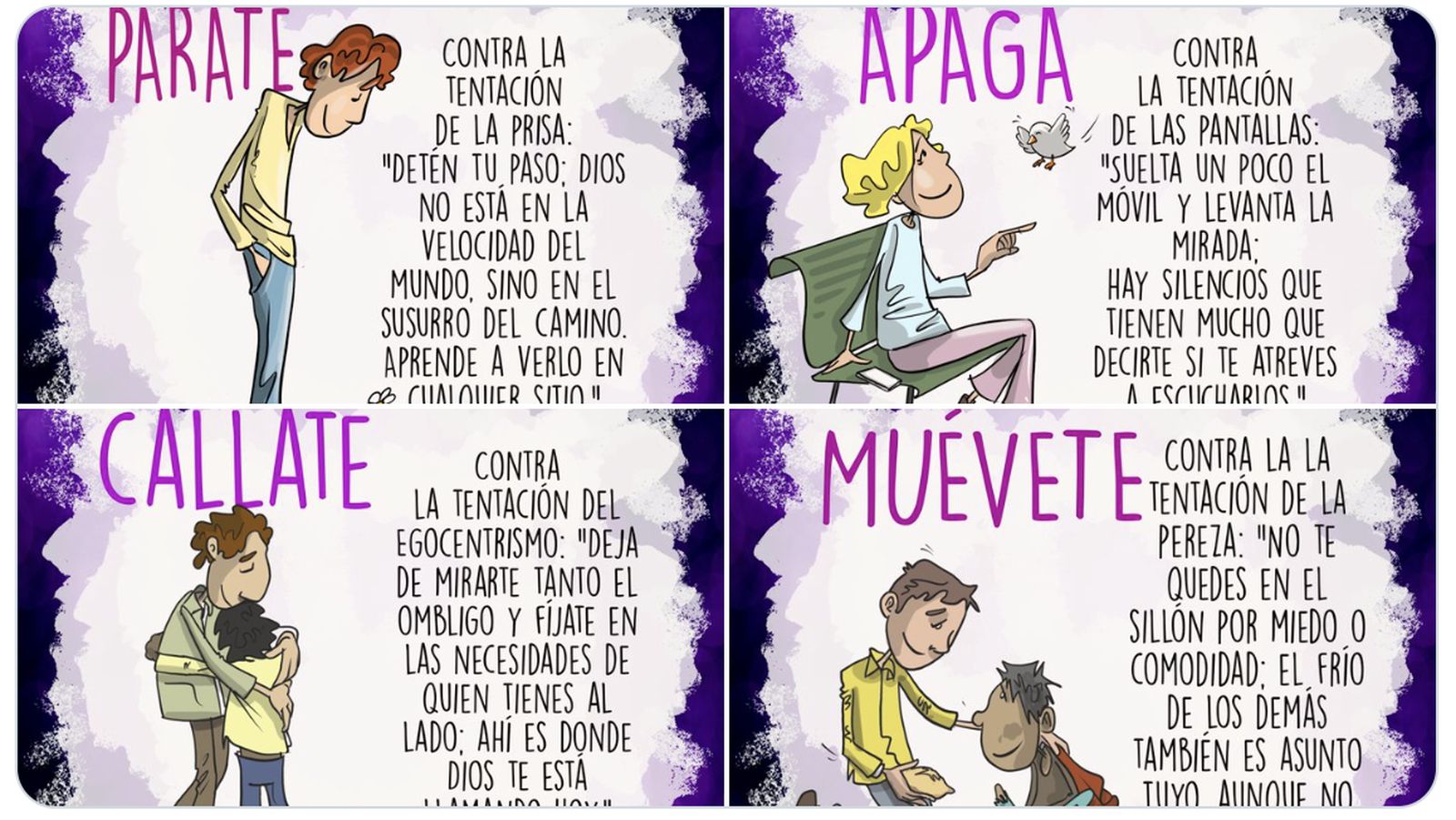Francisco, a James Alison: "Quiero que camines con plena libertad interior"
El sacerdote y teólogo cuenta cómo el Papa le restauró "el poder de las llaves"
En su libro Sodoma, éxito internacional de ventas, Frédéric Martel revela que hace un par de años el Papa Francisco llamó por teléfono a un destacado sacerdote y teólogo gay a quien le habían prohibido desde el Vaticano enseñar, predicar o presidir los sacramentos
Pedimos al sacerdote que nos diera su versión de los hechos

La narrativa empieza en 1994. Ya con seis años de ordenación, me quedó claro que ya no podía seguir fingiendo que algo tenía de malo el amor por el mismo sexo. Por fin el niño aterrado que había aceptado la línea oficial de que era portador de algo objetivamente desordenado, y de que por eso el celibato le era una obligación, estaba comenzando a hacerse adulto.
A partir de darme cuenta de esto, se abrieron otras tantas ideas vinculadas entre sí. Lo primero, que todo voto o promesa hecho cuando una parte miente a la otra es nulo. Y en este caso la autoridad eclesiástica me había mentido a mi, como a otros tantos, con respecto a aquello que somos. Mientras los individuos como yo podemos arrepentirnos de haber permitido que aquella mentira nos formara el alma, desafortunadamente las congregaciones romanas no tienen la capacidad ni de contemplar ni de rectificar su falsedad, una de las que nos ha cooptado a tantos.
Al mismo tiempo, sabía que si quería ser teólogo (mi sueño era ser profesor de seminario, como mi adorado director de tesis, el recién fallecido Ulpiano Vázquez Moro SJ), no lo sería sin hacerme cómplice de la mentira. Y ¿qué valor tiene el ser teólogo que prepara a otros para el sacerdocio si tanto mi ejemplo como mi enseñanza estuviesen atados a la mentira y al silencio con respecto a una condición mayoritaria entre nosotros? Y por otro lado ¿qué valor tiene fuera de la estructura eclesiástica un teólogo confesional leal, pero que busca hablar la verdad en este campo? En ambos casos, el valor es cero.
De modo que la pérdida fue total. Y salté al vació, cayendo del mundo eclesiástico que amaba, y dentro del cual había esperado vivir, al mar de “buscarme la vida”.
Luché contra una descomposición psicológica y desempleo para salir del infantilismo económico en el cual tan fácilmente nos inician a los varones clericales. Consciente de haber sido huésped, y no miembro, de los dominicos (y no tengo sino gratitud por la hospitalidad, formación y ¡cuántas amistades duraderas! que me brindaron), escribí a la Congregación para los Sacramentos para contarle mi historia, explicándoles la nulidad de mis votos y promesas, y ofreciéndoles, si bien les pareciera, anular mi ordenación. Pasados los meses llegó una nota de tres líneas confirmando la validez de mi ordenación, pero pidiéndome que solicitara la laicización. Como la fórmula para pedirla también obligaba a mentir, y siguiendo el consejo de un canonista, no hice nada, y ellos tampoco me volvieron a escribir.
Mientras tanto, muy lentamente, en la medida en la cual superaba la parálisis depresiva en la cual caí, con continuo castañeteo de dientes, y gracias al ánimo de amigos laicos, comencé nuevamente a hacerme teológicamente productivo. Y con el tiempo, a atreverme a presidir y a predicar cuando me invitaban diferentes grupos, todos los cuales conocían lo suficiente como para no escandalizarse.
Fui aprendiendo cómo comportarme correctamente como cura: en caso de duda, no causar escándalo. Y que esto era más fácil de lo que se suponía, puesto que aquellos a los cuales podría escandalizar un sacerdote y teólogo abiertamente gay, era muy poco probable que me invitaran a presidir.
Intenté encontrarme con obispos o cardenales que pudieran resolver mi estatus canónico, pero invariablemente rechazaron reunirse conmigo. Más de uno alegó que sería imprudente para él dejarse ver en mi compañía. Muchas cartas quedaron sin respuesta. Algún que otro prelado más amable tuvo la bondad de charlar conmigo, siendo franco al reconocer que nada podía hacer.

Pasaron más de diez años. Llegó el momento de que un superior dominico algo escrupuloso me preguntara si yo me opusiera a que él buscase mi dispensación de pertenencia a la Orden. Claro, al resultado del proceso no me oponía en nada, pues hacía años que había explicado que mi pertenencia era nula.
Sin embargo, no podía participar del proceso, pues me obligaría a fingir que existía algo de lo que dispensar. Felizmente, esto no era un problema para el superior, pues sólo le hacía falta que yo recibiera notificación del proceso, y no mi consentimiento a ninguna parte de ello. Bondadosamente, él explicó a las autoridades vaticanas que yo aducía razones de conciencia. Después de unos meses llegó el documento, confirmando que ni los dominicos ni yo teníamos ninguna obligación entre nosotros. Y, sin embargo, que yo seguía siendo cura, en buen estado, pero sin estar incardinado; apto, no obstante, para ello en caso de que algún obispo tuviera la osadía de recibirme.
Unos años después estuve viviendo en Brasil, acompañando a un apostolado LGBT naciente. Un intento de correspondencia con el cardenal local no obtuvo respuesta. Más tarde me citó, irritado porque una entrevista que había dado yo a un periódico apareció muy cerca de un editorial algo desafortunado que él había escrito para coincidir con el Orgullo.
Aceptó que no había buscado eclipsarle, que había estado fuera del país, e ignoraba los planes del periódico. Sin embargo, era contundente en su deseo de que yo fuese laicizado, para lo cual necesitaba mi consentimiento, cosa que no le di. En una reunión posterior, confrontado por la misma demanda, le ofrecí que me incardinase en la archidiócesis si así lo quisiera – lo cual le daría un cierto control sobre mi. Esa oferta fue inmediatamente rechazada.

Poco después, y ya entrado el actual pontificado, el cardenal invocó un cambio reciente en el derecho canónico e inició un proceso de laicización forzosa. Según parece, este cambio fue diseñado para permitir a los obispos limpiar de sus listas a los sacerdotes que se hubieran marchado para casarse, sin arreglar papeles, y que no contestaban a las cartas que se les dirigiera al respecto. No fue mi caso.
Poco más de un año después, recibo una carta en latín, de la Congregación para el Clero, informándome que me habían laicizado forzosamente y que me estaba prohibido enseñar, predicar o presidir. Y que la sentencia era inapelable. Bueno, hasta para alguien como yo, predispuesto a atribuir un cierto aire kafkiano a los procedimientos vaticanos, fue chocante encontrarme tangencial a un proceso en el cual no era necesario informar al procesado de los cargos contra él.
Tampoco se contempla que haya intervención de un abogado para el procesado, y hasta la sentencia final no necesita que la firme el sentenciado. Algo de preparación tenía para enfrentarme a las veleidades legales, y sabía, por lo menos a nivel de cabeza, que no debía permitir que tamaña violencia me afectara. Sin embargo, el mensaje de la Congregación fue aplastante: “tu ministerio sacerdotal no vale nada”, y esto me llevó a una profunda depresión.
Algunos meses después, algo mareado aún, tuve la oportunidad de compartir el asunto con mi maestro de novicios, ahora un obispo. Y su reacción fue inmediata: “Es absurdo, eres el tipo de gente que más necesita la Iglesia en estos tiempos. No le escribas al Papa, pues nunca le llegará, por los filtros. Voy a solicitar una audiencia privada, y yo mismo le pido que lo resuelva”.
Año y medio más tarde, y el obispo fue recibido en audiencia privada. Llevaba consigo una carta mía apelando aquello que la Congregación había tildado de inapelable. La carta señaló que todo el proceso olía a aquel “curialismo autorreferencial” tantas veces criticado por Francisco. Y que yo había hecho exactamente aquello a lo que nos instaba: evangelizar en una periferia existencial y “¡hagan lío!”. En la carta le expuse mi conciencia: que no podía reconciliar aquello que él mismo decía en público con lo escrito en el documento en latín que me fue enviado en su nombre. Y me proponía tratar este último como nulo, y seguir adelante como hasta ahora.
Le pedí, si fuera posible, regularizar mi situación, no como favor personal para mi, sino como parte de abrir en la Iglesia las posibilidades para que los ministros LGBT podamos hablar, predicar, y evangelizar en primera persona. Ya no atado por el “ellos” engañoso de la mendacidad clerical. De modo que, en mayo del 2017 la carta llegó a sus manos. El obispo, mi amigo, me contó más tarde que la reunión había sido cálida, el Santo Padre comprensivo con mis circunstancias, y que él había salido con la confianza de que algo se haría al respecto.
Para mi, pues, sería difícil imaginar algo más impresionante: lo inapelable se había apelado a la corte más alta que existe. Aun en el caso de que nada aconteciera después, mi caso quedaría perpetuamente sub iudice. Imaginaba que tal vez, de aquí a unos años, recibiría de un edecán una notificación para decirme que el asunto habría recibido su debida atención. Y comencé a respirar. Imagine: Años después de nuestra convivencia, mi maestro de novicios consideró que valía la pena atravesar un océano y arriesgar su credibilidad ante el Santo Padre por mi caso. ¡Qué regalo más extraordinario!
Durante el mismo período, había explicado la laicización forzada a un par de amigos que me habían invitado a dar charlas y a presidir en diferentes países. Les ofrecí abstenerme de presidir para que no tuvieran problemas por mi culpa. Inmediatamente y sin preguntas, los dos insistieron en que presidiera. Uno me dijo que, de tomar yo en serio la laicización forzada y el proceso antecedente -por no decir dejar que el asunto se hiciera público- el escándalo dado por el comportamiento curialista sería mucho mayor que cualquier escándalo que yo mismo pudiera provocar.

Y luego la llamada. Domingo 2 de julio de 2017, alrededor de las 15h en Roma y Madrid. “Soy el papa Francisco” “¿en serio?” “no, en broma, hijo”. Pero era él mismo. El acento argentino, por supuesto. Pero sobre todo porque conociera el contenido de mi carta, a la cual se refería mientras me hablaba, me convenció de que no se trataba de una broma pesada.
Y luego esto: “Quiero que camines con plena libertad interior, siguiendo en el espíritu de Jesús. Y te doy el poder de las llaves, ¿me entiendes? Te doy el poder de las llaves.” Dije que sí, aunque pensándolo bien, ¿cómo cielos iba a entender el increíble don que me estaba dando? Siguió la conversación, con humor, y hasta con cierta picardía al hablar de amigos y conocidos en común. En el trasfondo, música de ópera lírica. Me esforcé por reconocerla, en vano. Después de que me instara a la discreción y a no causar problemas para los obispos buenos, terminó diciendo: “Rece por mí. Buscaré su dossier y me pondré nuevamente en contacto con usted”.
¿Cuál sería el significado de esta gracia extraordinaria? ¿Para mi, y para otros? Por lo menos, significa que la fuente del orden canónico no se encontró atada por la sentencia de su propia Congregación, pues me trató como sacerdote, dándome jurisdicción universal para escuchar confesiones (algo que hizo también, creo, para los misioneros enviados durante el Jubileo de la Misericordia). Es más, se estaba confiando en mí para actuar con libertad para hacerme, de manera responsable, el cura que ha estado en desarrollo durante todos estos años. Que, por primera vez en mi vida en la Iglesia, un adulto me había tratado como adulto, y ¡Santo Dios! ¡Tenía que ser el propio Papa quien actuara así!

Más recientemente, tuve el privilegio de consultar a un muy distinguido canonista sobre el significado de esto: el acto inmediato del Ordinario Universal al enviarme como un tipo de sacerdote clandestino de la misericordia. Se carcajeó de la risa y me dijo “canónicamente no tiene sentido alguno, pero… él sí hace estas cosas”. Me dio de veras un gran gusto ver que, a este canonista de muy alto vuelo, más que preocuparle, le deleitaba la libertad del Santo Padre. Con la sugerencia añadida de que no soy, de manera alguna, el único en haber recibido una llamada liberadora de un número oculto.
Y, de hecho, ¿qué hay de los otros tantos hermanos, más merecedores que yo? ¿qué tal un Jubileo de la honestidad para el clero, inaugurado con amnistía para todos los que tengan una doble vida en tanto en cuanto que no sea ni abusiva ni criminal? ¿Que la formación clerical buscara, como eje principal, la capacidad de rendir cuentas de quien es honesto consigo mismo, y que lo practiquen primero los formadores? ¿Que el armario ya ni forma, ni refuerza, el armario? ¿Que a los obispos se les dé cinco años para aprender a superar su incapacidad para discernir y negociar con gente que tiene vidas reales, ministerios reales a favor de la gente real con quienes se han comprometido? Que ya se deje de hablar de crisis de vocaciones, y que se coloque el foco allí donde de veras se encuentra: una crisis de discernimiento avivada por aquellos que se han encerrado en un sistema de mendacidad que se retroalimenta en bucle y han tirado la llave.
Treinta años de sacerdocio, y siento que tan sólo ahora comienza a hacerse efectiva. Y al haber recibido, además, tamaña libertad ¿cómo ejercer el ministerio de aquí en adelante? ¿Con quiénes, y para quiénes? ¿Ante quién rendir cuentas de manera responsable?
El papa Francisco, entre otros, ha observado que no se trata de una época de cambios, sino de un cambio de época. ¿Cómo será el ministerio en la Iglesia que nace? ¿Cómo será la manera y el estilo de enseñar? ¿Cuál será el paradigma básico de la fe y la vida compartida? Todo esto está en el aire en maneras que nunca lo podría haber imaginado el joven aterrado y de formación clásica prostrado en un suelo frío aquel julio de 1988. Estaba lleno de certezas, y esperaba algo de seguridad emocional en la vida, y en vez de esto me regaló el Espíritu Santo treinta años de salto hacia la adultez.