El Reino comienza desde dentro de la historia herida de los pobres, desde la vida frágil que insiste en existir a pesar de todo
El nacimiento de Jesús. Cuando el Reino entra en conflicto desde abajo
El Reino comienza desde dentro de la historia herida de los pobres, desde la vida frágil que insiste en existir a pesar de todo
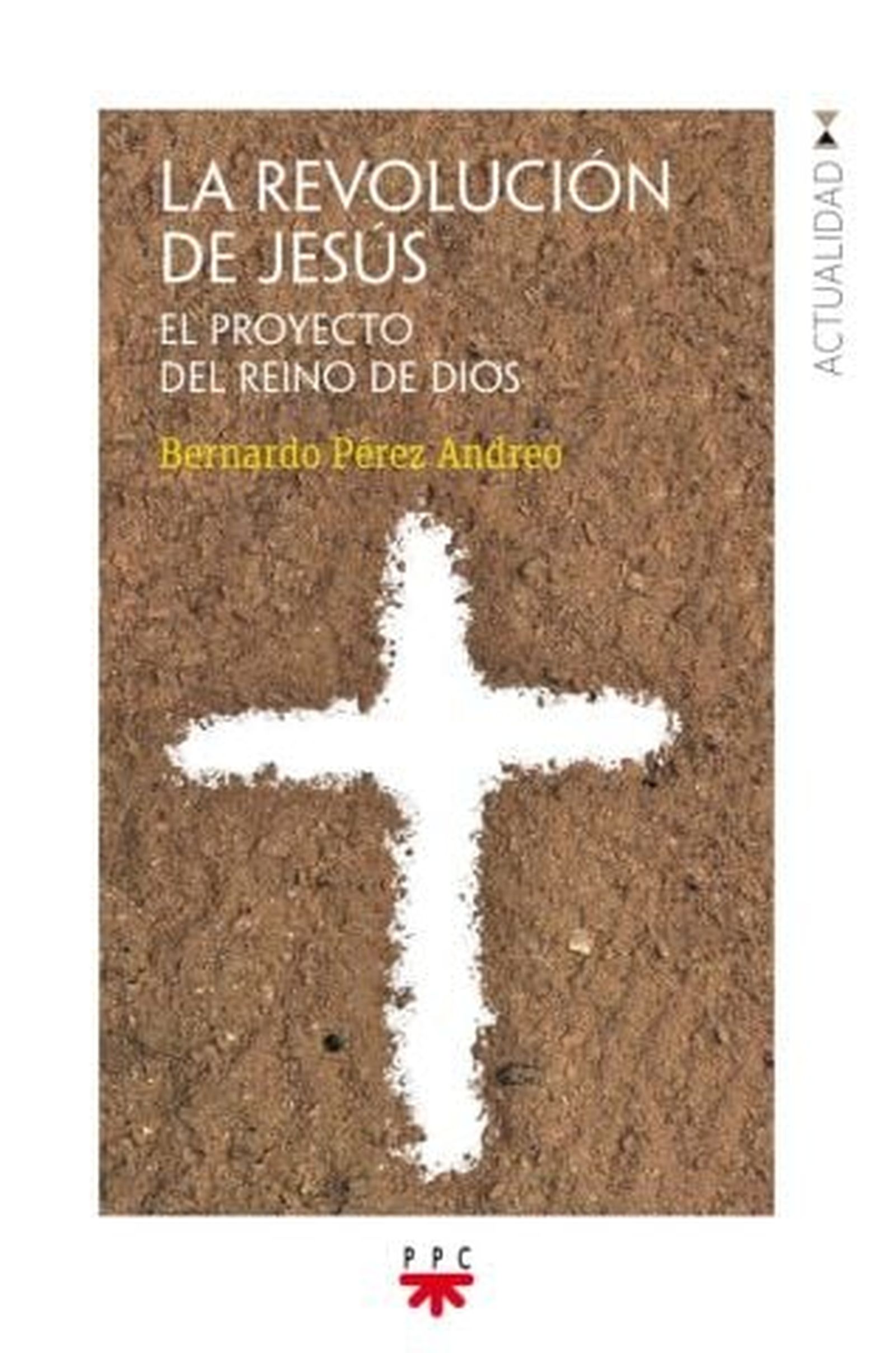
También te puede interesar
El Reino comienza desde dentro de la historia herida de los pobres, desde la vida frágil que insiste en existir a pesar de todo
El nacimiento de Jesús. Cuando el Reino entra en conflicto desde abajo
Los teólogos podemos seguir investigando y proponiendo. De ahí que yo me permita hacerlo en esta breve reflexión.
Volvemos a rechazar a las mujeres en el orden sagrado
Si hablamos de "identidad sacramental" para vincular a los varones consagrados a Cristo, no terminamos de ver qué relación tiene con el orden natural, con la masculinidad o feminidad
Volvemos a rechazar a las mujeres en el orden sagrado
"O no han leído la declaración o les importa una higa lo que diga"
'Malitia supurans': Sobre algunas críticas a 'Fiducia supplicans'
Lo último