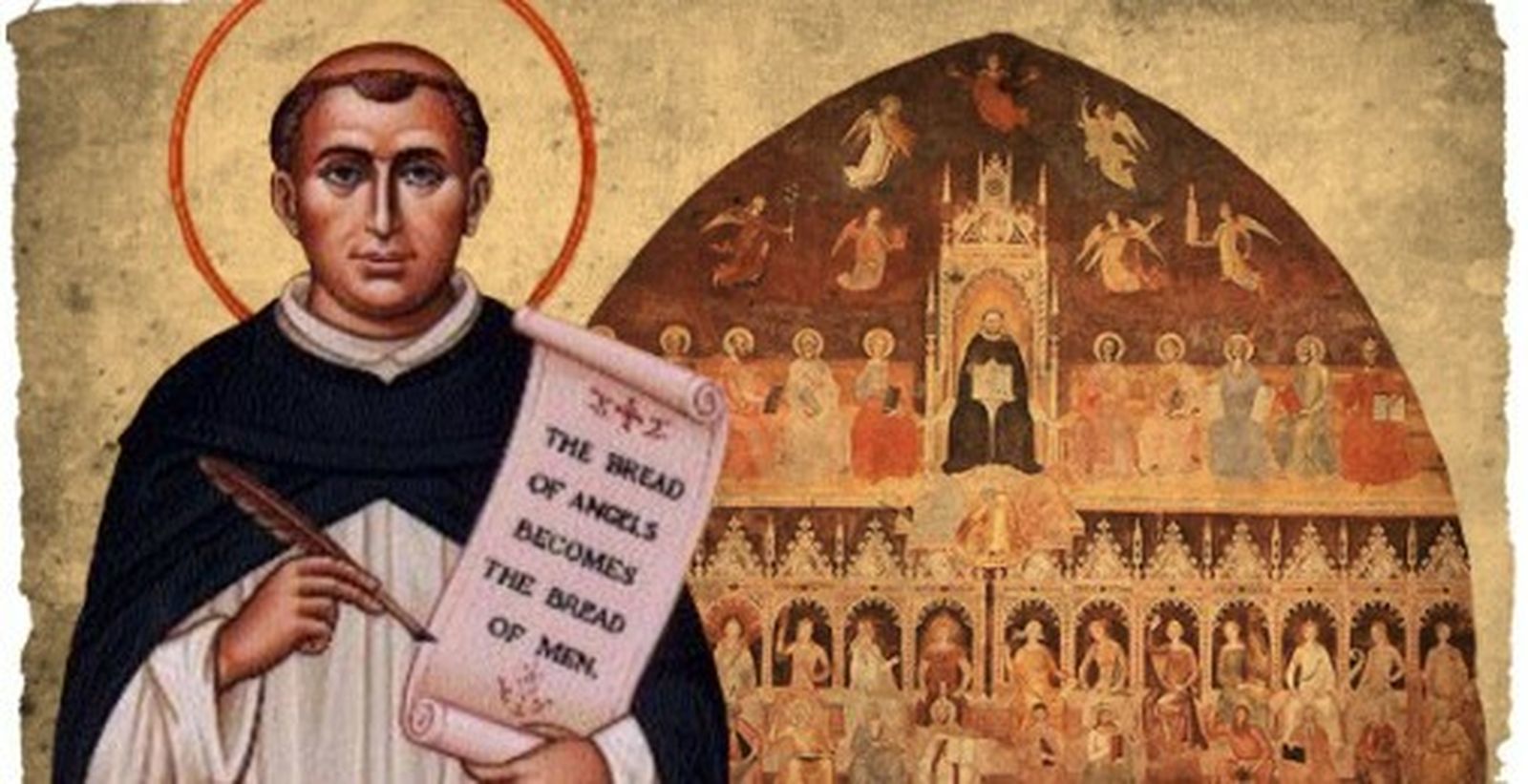Un Nobel para la disonancia: cuando la paz se convierte en ilusión
"¡La paz verdadera no necesita medallas!"
"Hoy el premio se entrega no a quienes apaciguan el mundo, sino a quienes lo interpretan y lo instrumentalizan según los caprichos de la geopolítica"

Hay gestos que no solo sorprenden: cortan la memoria como un cuchillo, rasgan la historia y convierten la conciencia en un espejo roto. El Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado pertenece a esa categoría de gestos que dejan un sabor amargo en la garganta. Desde fuera de América Latina, sin banderas ni pasiones, uno observa atónito: ¿cómo puede un premio concebido para honrar la paz recaer en alguien cuyo discurso se ha tejido sobre la confrontación, la polarización y la instrumentalización política?
La paz no es un trofeo. No se mide en aplausos ni se celebra con alfombras rojas. La paz es un mandato, un susurro del Evangelio: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). La paz es sacrificio que no se anuncia; es humildad que no busca reconocimiento; es amor que abraza incluso al enemigo. Y el Nobel, que alguna vez quiso ser faro de esa ética, hoy parece un teatro de espejos rotos, donde el brillo se confunde con la vanidad y el poder, y donde la palabra “paz” se desgaja hasta volverse eco vacío.

Recordemos a quienes vivieron y murieron por la paz: Ignacio Ellacuría y sus compañeros jesuitas, asesinados por negarse a abandonar la verdad y el diálogo; Monseñor Óscar Romero, muerto en plena misa por defender a los pobres y denunciar la injusticia. Ninguno recibió el Nobel. Ninguno posó ante cámaras. Los verdaderos constructores de paz, los hijos de Dios que caminan siguiendo el Evangelio, rara vez pisan alfombras rojas; suelen ser enterrados en silencio, como semillas de luz en tierra oscura.
Frente a esos nombres, frente a esa memoria que aún clama justicia, el premio a Machado se vuelve un absurdo doloroso. No porque carezca de derecho a luchar políticamente —lo tiene— sino porque su lucha nunca ha encarnado serenidad moral ni caridad cristiana. Su discurso no busca reconciliación sino victoria; no busca tender puentes sino levantar trincheras. La paz, para ella, parece un cálculo de poder más que un reflejo del mandato de Cristo de amar incluso al enemigo.
Desde su cercanía con corrientes de pensamiento vinculadas a la política exterior estadounidense de la era Bush —una administración que invadió Irak bajo el pretexto de armas de destrucción masiva, mientras buscaba controlar petróleo y riquezas— Machado participó en foros y reuniones que alineaban su discurso con estas políticas intervencionistas. No es menor recordar que su trayectoria política se cruza con decisiones internacionales que desestabilizaron regiones enteras, dejando muerte y desolación, mientras se presentaban como promotores de la democracia.
Hasta aquí, sin embargo, su narrativa de paz muestra fisuras que se profundizan cuando se analizan sus recientes gestos políticos. Según informaciones mediáticas, Machado habría solicitado apoyo al gobierno de Israel en un momento de extrema tensión, mientras Gaza sufría ataques que dejaban hospitales en ruinas y niños muertos, mientras la injusticia se medía en sangre inocente. La pregunta no es política; es ética, humana y cristiana: ¿cómo puede proclamarse defensora de la paz alguien que recurre a un gobierno acusado de violaciones masivas de derechos humanos, mientras se presenta como luchadora por la justicia y la vida?
La paz verdadera, tal como nos enseñó Cristo, no habita en discursos altisonantes ni en gestos de poder; no se alimenta de aliados cuya moral está cuestionada por el mundo entero. La paz vive en la renuncia, en la humildad, en la capacidad de escuchar y amar incluso a quienes nos ofenden. Los mártires de El Salvador lo sabían. Romero lo sabía. Ellacuría lo sabía. El Comité Nobel parece haberlo olvidado.
Hoy el premio se entrega no a quienes apaciguan el mundo, sino a quienes lo interpretan y lo instrumentalizan según los caprichos de la geopolítica. Ya no es un reconocimiento espiritual; es un gesto utilitario, un símbolo vacío, un relato construido sobre la apariencia más que sobre la ética. La paz, que debería ser un sacramento de la conciencia, se ha transformado en un espectáculo internacional, un teatro de alfombras rojas donde el ruido y la estrategia pesan más que la humildad y la entrega.
Uno se pregunta si el Comité Nobel todavía comprende la dimensión humana de su misión. La paz no se mide en titulares ni se certifica con aplausos. La paz exige renuncia, escucha y sacrificio. Exige la valentía de ser vulnerables, de perdonar, de proteger a los inocentes aun cuando nadie observa. La paz verdadera está en quienes arriesgan la vida para salvar hospitales, en quienes denuncian la injusticia sin buscar reconocimiento, en quienes construyen reconciliación en silencio.
El contraste es devastador: mientras los mártires de El Salvador dieron su vida por la justicia y la reconciliación, mientras niños y comunidades sufren guerras y bombardeos, el Nobel celebra a una figura cuya narrativa de paz convive con alianzas y decisiones que muchos perciben como contradictorias y peligrosas. El premio no busca la paz de Cristo, sino la visibilidad de un conflicto político convertido en espectáculo.
Y así, la palabra “paz” se desgasta. Se convierte en etiqueta, en objeto de estrategia. Se otorga a quienes saben construir narrativas, no a quienes viven la paz. Se premia la apariencia de justicia y no su ejercicio real. Se olvida que el Evangelio llama a los pacificadores, a los humildes, a los que aman al enemigo y protegen al inocente.
Quizá algún día la historia juzgue esta elección con desconcierto y tristeza. Quizá se estudie como un ejemplo de cómo los símbolos más nobles pueden deformarse hasta volverse irreconocibles. Pero desde la fe, desde la conciencia de quienes buscan la paz verdadera, el mensaje es ineludible: un premio que ignora la dimensión humana y evangélica de la paz no honra a Dios ni a los hombres.
La paz, al fin y al cabo, no es un diploma. Es sacrificio, humildad, entrega, amor al prójimo. Es estar dispuesto a morir por la verdad y la justicia, como Romero y Ellacuría. Y quienes la han encarnado de verdad, siguiendo el Evangelio, nunca necesitaron premios.
El Nobel ha hablado. Ha coronado la disonancia. Ha elegido el ruido sobre el silencio, la retórica sobre la entrega, la apariencia sobre la ética. Pero la paz verdadera sigue allí, intacta, aguardando a quienes quieran vivirla de verdad, sin atajos, sin marketing, sin complacencias internacionales. ¡La paz verdadera no necesita medallas!