Lo que importa – 6 Confesarse
¿Perdón o desahogo?


Observemos de paso que, valorada la confesión como requisito previo para no recibir a Dios en un cuerpo encharcado de pecado, resulta muy curioso que los Mandamientos de la Iglesia, que solo obligan a confesarse y comulgar una vez al año, obliguen a “oír” misa todos los domingos y fiestas de guardar. Lo curioso radica en que la única forma de participar en la Cena del Señor como Dios manda (la autoridad eclesial y también la teología deberían atenerse a ello) es “cenar”, comulgar, a tenor de la condición de “comensal”. A los seguidores de este blog los tengo aburridos, además, recordándoles de vez en cuando una rica tradición cristiana según la cual en la eucaristía participamos, además de como comensales, también como “comida”, pues cada uno formamos parte de ella como granos de trigo y uva conformando con Jesús el pan de vida y la bebida de salvación. En fin, cosas misteriosas de una Iglesia, cuyos doctores, en contra del dicho popular, no deben de saber muy bien lo que se hacen.

No estaría en sus cabales quien no viera la vida, incluso la vegetal, como un progreso continuo o un proceso que va del nacimiento a la muerte pasando por la maduración y el declive. El pecado viene a ser, en este contexto, como una metáfora global del declive y de la muerte en lo que ambos dependen de nuestra responsabilidad, pues hay un decurso natural de las cosas cuyo desarrollo y duración no está realmente en nuestra mano. Nadie puede acusar al hombre de muchos de los deterioros de su salud y, desde luego, del fenómeno inalienable de la muerte, aunque muchas veces ambas, enfermedad y muerte, se deban a comportamientos inapropiados. Sea como fuere, el recorrido vital está plagado de altibajos, de caídas y levantamientos, de pecado y gracia (si preferimos un lenguaje ceñido a la moral cristiana), y, en definitiva, de valores y contravalores. Las cosas son así y, aunque a uno le gustaría que todo funcionara bien, lo cierto es que, en un plan providencial cuyo alcance desconocemos, la enfermedad nos ayuda a veces a apreciar debidamente la salud y cualquier caída puede servir de catapulta para remontar el vuelo. Dicho de forma resumida, la inevitable frustración que acarrea cada contravalor incita a veces a un esfuerzo mayor para rectificar el rumbo y progresar.

A la luz de esta perspectiva, se diluye por completo la trascendencia del pecado concebido como “ofensa divina”, capacidad que ni siquiera tenemos, y cuya reparación, según muchos creen, necesitaría nada menos que el derramamiento cruento de la sangre de Jesús. El pecado se reduce, pues, a un simple traspiés del que es preciso recuperarse, a una seria equivocación que es preciso rectificar. Ofender deliberadamente a Dios es metafísicamente imposible porque, al hacerlo, uno buscaría un desahogo como claramente ocurre en el caso del blasfemo, es decir, un bien, y Dios es por definición el supremo bien. Si nos forjamos una idea correcta de lo que es Dios, deduciríamos fácilmente que, de suyo, es un bien que jamás puede no solo ser rechazado, sino también dejar de ser buscado y amado. ¿Qué valor puede tener entonces confesar los pecados al sacerdote facultado para oírlos a tenor de un sacramento tan frecuente antaño y tan denostado hogaño?

Por heterodoxo que parezca, la verdad es que el gran poder de la confesión, lo que le ha dado vida y fuerza a lo largo de los periodos de auge, ha sido, dicho llanamente, el desahogo psicológico que supone compartir con otro ser humano la carga moral de la vida. Tengo la impresión de que en nuestro tiempo los gabinetes psicológicos están abriéndose al ritmo en que van cerrándose los viejos confesonarios, pues muchas veces los humanos necesitamos ayuda para soportar el peso de la carga mental que nos acarrea obrar libremente y ser responsables del rumbo que imprimimos a nuestra propia vida. Siendo ambos, el confesonario y el gabinete psicológico, beneficiosos para la humanidad, y aunque mi proceder autónomo no los juzgue imprescindibles, de tener que elegir me decantaría más por el segundo que por el primero.

Tan escandalosa y heterodoxa afirmación se debe a que, mientras el gabinete psicológico cuesta un dinero que obliga al profesional a prestar un servicio eficiente, el confesonario puede derivar en la horrible manipulación de un penitente confiado, dócil y receptivo, en lo tocante no solo a dineros sino también a sexualidad. ¡Cuántas propiedades se han trasvasado en él y cuánta sexualidad se ha gestado en su intimidad! ¿Puede darse mayor dominio de una persona sobre otra que el de controlar su mente y el de poder delinear su destino? Me parece honestamente que no cabe un abuso mayor. Conocí un penitente que dejó plantado a un confesor que le exigía, en tiempos de muchas penurias y teniendo él ya cuatro hijos, que las relaciones sexuales con su esposa estuvieran siempre abiertas a nuevas procreaciones. Al buen y desconcertado hombre se le oyó gritar al abandonar contrariado el confesonario: “si quieres más hijos, tenlos tú, si te atreves”.
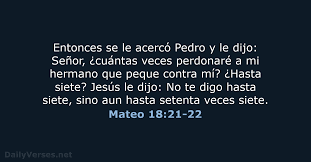
Con relación al perdón, los cristianos deberíamos ser conscientes del tesoro que tenemos en las manos. Los seguidores de Jesús tenemos la obligación de perdonar “setenta veces siete”, es decir, siempre y en toda circunstancia, incluso aunque nuestro ofensor no se haya arrepentido ni pedido perdón. La de perdonar es la más hermosa facultad que se nos ha dado a los seres humanos. Lo digo porque, lejos de manifestar debilidad y sometimiento, solo el que es todo un señor lo hace porque, perdonando, demuestra que domina por completo el odio. Ahora bien, si tal es nuestra obligación, siendo malos y rencorosos como somos, ¿qué no deberá hacer nuestro Dios, que es pura gracia y misericordia? Dios es “perdón” siempre y en toda circunstancia para todos los hombres, sin excepción posible. Frente a un perdón que ni siquiera es necesario pedirlo para obtenerlo, ¡ojalá que un día la confesión cristiana vuelva por sus fueros como alivio o descarga de muchas conciencias!

Pero eso no ocurrirá mientras veamos en ella un precepto eclesial que nos obliga a abrir en canal el propio interior ante quien supuestamente tiene el poder de Dios para perdonar, sino cuando ocupen los confesonarios hombres realmente capaces de diseccionar las mentes humanas para limpiarlas de lo tóxico que las invade. En otras palabras, cuando ocupen los confesonarios auténticos profesionales de la “dirección espiritual”, psiquiatras y psicólogos, titulados o no, capaces de discernir lo conveniente de lo nocivo y de motivar al penitente para que cambie de rumbo, es decir, para que renuncie a todo tipo de tropelías, sobre todo a la codicia de bienes y poderes, y se decante por hacer el bien. Hacer el bien significa emprender “acciones valiosas” que mejoren nuestra forma de vida. A este propósito, recuerdo que lo que existe no son los valores sino las acciones valiosas que mejoran la vida en cualquiera de sus dimensiones. La confesión es un sacramento, un punto de inflexión vital, que frena el atractivo de los contravalores para dejar paso franco a los valores que nos ennoblecen y mejoran nuestra forma de vida, es decir, un acto importante en el que se toma la firme decisión de cambiar de rumbo.
