«Éste sí que es el profeta que tenía que venir al mundo»
En las grandes obras que realiza, Jesús demuestra que tiene poder y que lo pone al servicio de los hombres. Nosotros deberíamos confiar en este poder que él ha demostrado tener, y en su amor. Jesús es el Moisés definitivo, el «profeta» que Moisés anunció a las puertas de la tierra santa y del que Dios dijo: «Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande» (Dt 18,18).
No es casual, pues, que al término de la multiplicación de los panes, y antes de que intentaran proclamar a Jesús rey, comenten: «Éste sí que es el profeta que tenía que venir al mundo» (Jn 6,14); del mismo modo que tras el anuncio del agua de la vida, en la fiesta de las Tiendas: «Éste es de verdad el profeta» (7,40). Teniendo, pues, a Moisés de fondo, aparecen los requisitos que Jesús debía tener. En el desierto, Moisés había hecho brotar agua de la roca, Jesús promete el agua de la vida. Pero el gran don que se perfilaba en el recuerdo era sobre todo el maná: Moisés había regalado el pan del cielo, Dios mismo había alimentado con pan del cielo al pueblo errante de Israel. Para un pueblo en el que muchos sufrían el hambre y la fatiga de buscar el pan cada día, ésta era la promesa de las promesas, que en cierto modo lo resumía todo: la eliminación de toda necesidad, el don que habría saciado el hambre de todos y para siempre.
La decisiva clave para la imagen de Jesús en el Evangelio de Juan está en la afirmación conclusiva del Prólogo: «A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18). Sólo quien es Dios, ve a Dios: Jesús. Él habla realmente a partir de la visión del Padre, a partir del diálogo permanente con el Padre. Si Moisés nos ha podido mostrar sólo la espalda de Dios, Jesús en cambio es la Palabra que procede de Dios, de la contemplación viva, de la unidad con El. En su oración sacerdotal Jesús acentúa que Él manifiesta el nombre de Dios, llevando a su fin también en este punto la obra iniciada por Moisés.
Ceñidos de nuevo al sermón sobre el pan, cumple decir que en el desarrollo interno del pensamiento judío ha ido aclarándose cada vez más que el verdadero pan del cielo, que alimentó y alimenta a Israel, es precisamente la Ley, la palabra de Dios. En la literatura sapiencial, la sabiduría, que se hace presente y accesible en la Ley, aparece como «pan» (Pr 9,5).

Desde esta perspectiva hemos de entender el debate de Jesús con los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús llama la atención sobre el hecho de que no han entendido la multiplicación de los panes como un «signo» —lo que era—, sino que lo han centrado todo en comer y saciarse (cf. Jn 6,26). Entendían la salvación desde un punto de vista puramente material, el del bienestar general, y con ello rebajaban al hombre y, en realidad, excluían a Dios. Pero si veían el maná sólo desde el punto de vista del saciarse, hay que considerar que éste no era pan del cielo, sino sólo pan de la tierra. Aunque viniera del «cielo» era alimento terrenal; más aún, un sucedáneo que se acabaría en cuanto salieran del desierto y llegaran a tierra habitada.
Pero el hombre tiene hambre de más, necesita más. El don que alimente al hombre en cuanto hombre debe ser superior, estar a otro nivel. ¿Es la Torá ese otro alimento? En ella, a través de ella, el hombre puede de algún modo hacer de la voluntad de Dios su alimento (cf. Jn 4,34). Sí, la Torá es «pan» que viene de Dios; pero sólo nos muestra, por decirlo así, la espalda de Dios, es una «sombra». «El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo» (Jn 6,33). Como los que le escuchaban seguían sin entender, Jesús lo repite inequívocamente: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed» (Jn 6,35).
En el encuentro con Jesús nos alimentamos, por resumir, del Dios vivo, comemos realmente el «pan del cielo». De acuerdo con esto, Jesús ya había dejado claro antes que lo único que Dios exige es creer en Él. Los oyentes le habían preguntado: «¿Cómo podremos ocuparnos del trabajo que Dios quiere?» (Jn 6,28). Los que escuchan están dispuestos a trabajar, a actuar, a hacer «obras» para recibir ese pan; pero no se puede «ganar» sólo mediante el trabajo humano.
Únicamente puede llegar a nosotros como don de Dios, como obra de Dios: toda la teología paulina está presente en este diálogo. No podemos conseguir la realidad más alta y esencial por nosotros mismos; hemos de dejar que se nos conceda y, por eso, entrar en la dinámica de los dones. Esto ocurre por la fe en Jesús, diálogo y relación viva con el Padre, y que en nosotros quiere convertirse de nuevo en palabra y amor.
Dios se hace «pan» para nosotros ante todo en la encarnación del Logos: la Palabra se hace carne. El Logos se hace uno de nosotros y entra así en nuestro ámbito, en aquello que nos resulta accesible. Pero por encima de la encarnación de la Palabra, es necesario todavía un paso más, que Jesús menciona en las palabras finales de su sermón: su carne es vida «para» el mundo (6,51). Con esto se alude, más allá del acto de la encarnación, al objetivo interior y a su última realización: la entrega que Jesús hace de sí mismo hasta la muerte y el misterio de la cruz.
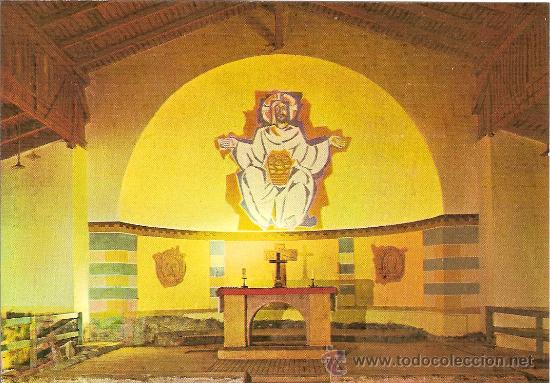
Esto se ve más claramente en el v.53, donde el Señor menciona además su sangre, que Él nos da a «beber». Aquí no sólo resulta evidente la referencia a la Eucaristía, sino que además se perfila aquello en que se basa: el sacrificio de Jesús que derrama su sangre por nosotros y, de este modo, sale, digamos, de sí mismo; se derrama; se nos entrega.
En este capítulo, pues, la teología de la encarnación y la de la cruz se entrecruzan; son inseparables. No se puede oponer la teología pascual de los Sinópticos y de san Pablo a una teología supuestamente pura de la encarnación en san Juan. La encarnación de la Palabra de la que habla el Prólogo apunta precisamente a la entrega del cuerpo en la cruz, que se nos hace accesible en el sacramento. Juan sigue aquí la misma línea que desarrolla la Carta a los Hebreos partiendo del Salmo 40,6-8: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo» (Hb 10,5). Jesús se hace hombre para entregarse y ocupar el lugar del sacrificio de los animales, que sólo podían ser el gesto de un anhelo, pero no una respuesta.
Dios nos regala realmente el maná que la humanidad espera, el verdadero «pan del cielo», aquello con lo que podemos vivir en lo más hondo como hombres. Pero al mismo tiempo se ve la Eucaristía como el gran encuentro permanente de Dios con los hombres, donde el Señor se entrega como «carne» para que en Él, y por la participación en su camino, nos convirtamos en «espíritu».
De ahí el final del discurso. Donde se hace hincapié en la encarnación de Jesús y el comer y beber «la carne y la sangre del Señor», aparece la frase: «El Espíritu es quien da la vida; la carne no sirve de nada» (Jn 6,63). Esto nos recuerda las palabras de san Pablo: «El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, en espíritu que da vida» (1 Co 15,45). No se anula nada del realismo de la encarnación, pero se subraya la perspectiva pascual del sacramento: sólo a través de la cruz y de la transformación que ésta produce se nos hace accesible esa carne, arrastrándonos también a nosotros en el proceso de dicha transformación. La devoción eucarística tiene que aprender siempre de esta gran dinámica cristológica, más aún, cósmica.
Para entender de lleno el sermón de Jesús sobre el pan debemos considerar, finalmente, una de las palabras clave del Evangelio de Juan, que Jesús pronuncia el Domingo de Ramos en previsión de la futura Iglesia universal, que incluirá a judíos y griegos —a todos los pueblos del mundo—: «Os aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero, si muere, da mucho fruto» (12,24). En lo que denominamos «pan» se contiene el misterio de la pasión.
El pan presupone que la semilla —el grano de trigo— ha caído en la tierra, «ha muerto», y que de su muerte ha crecido después la nueva espiga. El pan terrenal puede llegar a ser portador de la presencia de Cristo porque lleva en sí el misterio de la pasión, en sí reúne muerte y resurrección. En las religiones del mundo todo, el pan se había convertido en punto de partida de los mitos de muerte y resurrección de la divinidad, en los que el hombre expresaba su esperanza en una vida después de la muerte.
Sí, ha ocurrido realmente. Jesús no es un mito, es un hombre de carne y hueso, una presencia del todo real en la historia. Podemos visitar los lugares donde estuvo y andar por los caminos que Él recorrió, y oír sus palabras a través de testigos. Ha muerto y ha resucitado. El misterio de la pasión que el pan encierra, por así decirlo, le ha esperado, se ha dirigido hacia Él; y los mitos lo han esperado a Él, en quien el deseo se ha hecho realidad.

Igual puede decirse del vino. También él comporta una pasión: ha sido prensado, y así la uva se ha convertido en vino. Los Padres han ido más allá de este lenguaje oculto de los dones eucarísticos. Mencionemos aquí no más un ejemplo. En la denominada Didaché (tal vez en torno al año 100) se implora sobre el pan destinado a la Eucaristía: «Como este pan partido estaba esparcido por las montañas y al ser reunido se hizo uno, que también tu Iglesia sea reunida de los extremos de la tierra en tu reino» (IX, 4).
