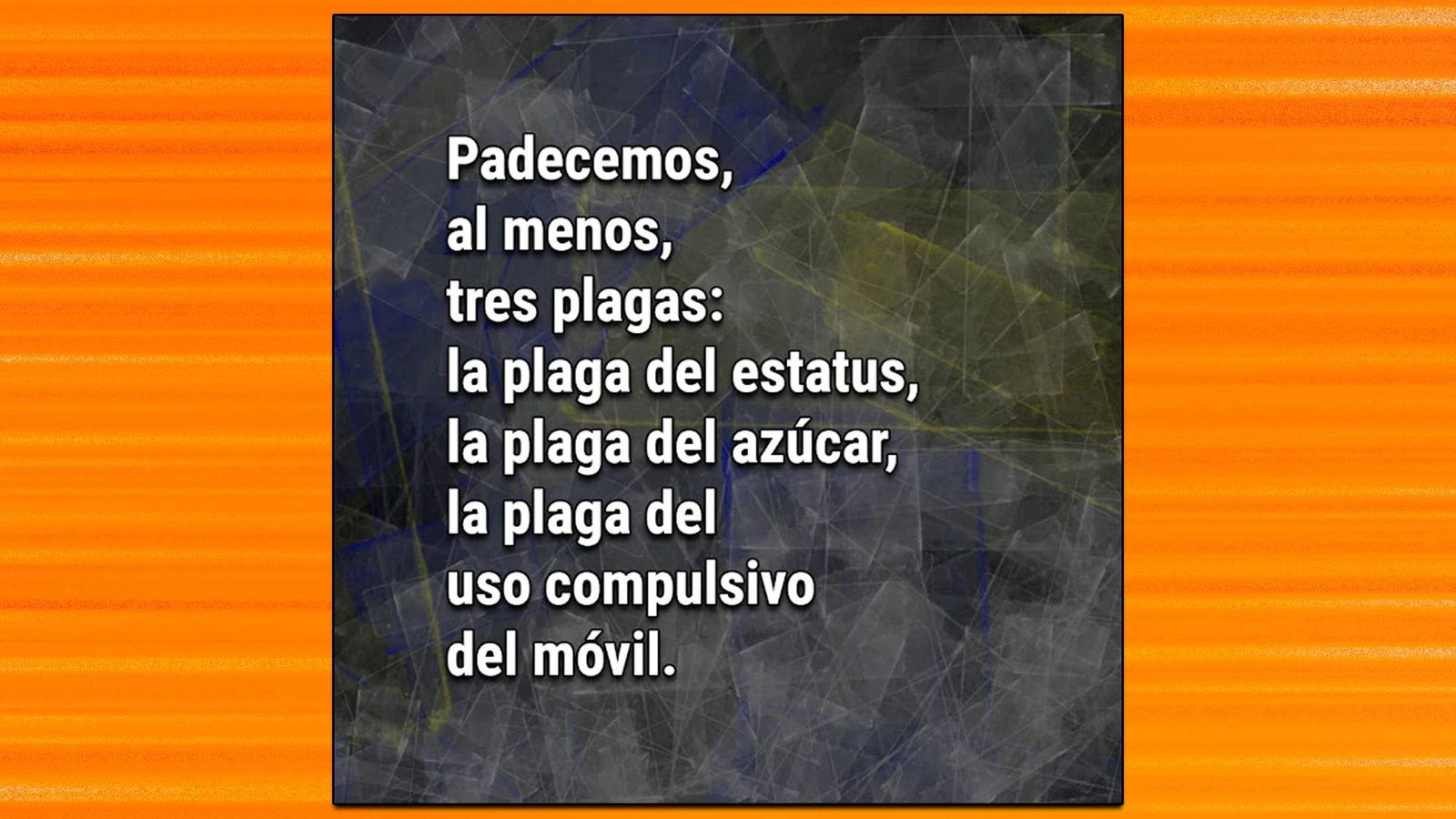La espiritualidad de nuestros días.
La crítica realizada por los movimientos modernistas ha derivado en la laicización del Estado y la secularización de la sociedad, con la imparable consecuencia de una crisis de las religiones y la pérdida de irradiación de lo religioso en la cultura. Con la postmodernidad podemos hablar de una segunda secularización. Se ha agravado todavía más la falta de correspondencia entre la sociedad y la visión cultural ofrecida por las religiones.
Al cristianismo le resulta difícil echar raíces en sociedades que hoy se rigen por sistemas democráticos, especialmente en aquellos países donde se respeta el pluralismo y el contraste de opiniones. La expansión del cristianismo predicado por Pablo de Tarso, que creció de manera desmesurada durante siglos y siglos, está ahora retrocediendo hasta niveles relativamente mínimos de creencia.
En términos generales, la mentalidad científica se ha impuesto en la investigación y conocimiento de la verdad, lo que ha traído consigo que, entre el pueblo, se impongan criterios de conocimiento que rechazan el puro creer. La religión ha sido desplazada, a veces a rincones de simple cultura. Se ha impuesto una forma de conocimiento en que solo se puede hablar de aquello que es observable y comprobable empíricamente. Que esto sea bueno o malo es otro cantar.
La tesis de K. Popper sobre la posibilidad de contrarréplicas a cualquier verdad, en sus palabras, “falsación”, ha propiciado mayor rigor en la seguridad que se pueda tener sobre determinadas propuestas. Lo quiera o no, la religión entra dentro del campo de tal proceso, por más que la fe se quiera desligar afirmando que el conocimiento de las verdades de fe es otra clase de conocimiento.
No lo es porque, entre otras cosas, muchas de las verdades dogmáticas son afirmaciones históricas: Jesús, su nacimiento, su muerte y resurrección y su vida en general. Entre aquella afirmación, atrevida para un mundo inmerso en “lo religioso”, que hablaba de “la muerte de Dios” y ésta de comprobar cualquier afirmación oponiéndola con su contraria, los dogmas religiosos se han visto abocados a la nulidad.
Todo lo que pretendidamente se quiere hacer pasar por trascendente queda relegado a la inmanencia cognoscitiva cuando no a un relativismo generalizado. No nos referimos sólo a lo sobrenatural, cualquier actividad mental puede ser sometida al rigor del conocimiento comprobable: utopías, fabulaciones, proyectos éticos, la razón dominándolo todo... Lógicamente y con mayor razón, toda especulación teológica sobre el más allá, las creencias sobrenaturales y similares. Todo ello es considerado especulación o meras proyecciones psicológicas que difícilmente pueden ser comprobadas.
Esta es una visión pesimista de la epistemología moderna, donde la crisis del conocimiento de la fe se confunde con el nihilismo, lo cual no es real. Es, simplemente, un choque de conceptos o de percepción de la realidad, donde la aplicación de la metodología científica no se admite en determinadas esferas de la vida. Es lo que sucede cuando asimilan sentido a creencia y que sin fe no puede tener sentido la vida. Es una apropiación totalitaria de la espiritualidad humana. Lógicamente dicha epistemología negacionista la asocian al agnosticismo o al ateísmo.
Si aplicamos esta vulgarización a su propio devenir y a su propio legado, no sale la religión tan bien parada como para alzar voces contra el espíritu secularizador del mundo moderno. Presuponiendo que la religión es una vivencia ínsita en todos los creyentes, ese sobrenaturalismo tradicional, el que vive la inmensa mayoría de los creyentes, es algo esclerótico. No digamos nada de las estructuras que organizan la vida ritual e incluso de las doctrinas que se imparten en los templos. Son algo obsoleto, que no cala en las masas. En muchos aspectos en nada se diferencian de estructuras y doctrinas imperantes en la Edad Media, antiguas sociedades villanas y agrarias.
La cultura de nuestros días, los proyectos vitales que cada uno se forja y en general la antropología han cambiado especial y sustancialmente en los últimos sesenta años. Dirán que las preguntas esenciales que se hace el hombre no han variado, porque están grabadas en el propio ser humano, y no es así. Pero aunque así fuera, esas preguntas que denominan esenciales se las responde hoy el hombre a sí mismo, porque lo que la religión ofrece ni le dice nada ni le sirve para nada.
Si fuésemos al fondo último de lo que el hombre normal siente, diría que para ser buena persona no hacen falta religiones. Entre otras cosas porque el hombre de hoy se ha dado cuenta de que los valores humanos de que hablan y hablamos, los raptó y retuvo para sí la religión desde el principio.
Es nueva la situación en que se encuentra la Iglesia. Es cierto que son minoría los que se enfrentan frontalmente a las creencias y que el ateísmo no tiene eco significativo entre los creyentes. Es otro el sentimiento que domina, la indiferencia, más propiamente la preterición. El número de los que “pasan” de misas, sermones y oficios es abrumador. Pero no sólo eso, si hacen explícito su pensamiento todos piensan que las religiones no pueden ofrecer nada al progreso e incluso pueden ser un obstáculo para la construcción de una sociedad más justa, crítica y emancipada. Esto no es ateísmo directo o intelectual, pero sí un ateísmo práctico que resulta del desinterés por lo religioso que se manifiesta en la indiferencia hacia lo que ya no le sirve al hombre.
Uno se pregunta en qué situación anímica y administrativa se pueden encontrar los miles de servidores que tienen las religiones. No son invisibles, en España la presencia de la Iglesia es ubicua. Las torres de los templos y el sonido de las campanas muestran a la Iglesia ante el pueblo, aunque de puertas afuera no se vean curas con su vestimenta típica como así se veían hace un siglo. Este es el marco visible, físico y material.
El otro, el mensaje, puede llegar a ser insignificante: la teología se mueve dentro de su círculo cerrado, el de los teólogos o divulgadores, o es totalmente inoperante. Muestra un lenguaje que no es capaz de activar el sentimiento profundo y sí la superficialidad que proporcionan hechos psicológicos del día a día; un lenguaje incapaz de asimilar los modelos seculares de expresión que sí impactan en la emotividad. Difícil les resulta hablar sobre lo cristiano en términos del siglo.
Y entre aquellos que creen en la objetividad de los contenidos cristianos, resulta curioso cómo el subjetivismo del pensamiento secular se instala en su mente, haciendo suyos algunos postulados o planteamientos que podrían ser patrimonio de ateos o agnósticos. Y dicen que así se purifica su fe.
Los creyentes son conscientes de que en la Iglesia hay mucho que reformar y dicen y dicen… De tal modo se llena su pensamiento de subjetividad que lo absoluto, es decir, las verdades fundamentales, pierden poco a poco su objetividad. La crítica y la descomposición de elementos objetivos se suele hacer, además, sin aportar alternativas válidas. De ahí al escepticismo y a la increencia, hay sólo un paso, ése que ya han dado porcentajes muy altos de creyentes.
En Occidente, el espíritu del Renacimiento abrió una puerta que solamente en el arte –literatura, pintura, arquitectura— pudo desarrollarse en toda su plenitud, pero que puso los cimientos y las bases doctrinales para que, en lo tocante a la religión, abriera grietas de pensamiento y se expresara más tarde, en nuestro tiempo, con absoluta libertad. Por su parte, la oposición cerrada del estamento religioso provocó que las opiniones se mostraran en tiempos pasados con acritud y virulencia, buscando la muerte de “lo religioso” desde sus miembros hasta sus ideas.
El irenismo que en asuntos religiosos reina en este nuestro mundo desarrollado, quizá haga pensar a la religión que es su momento, que los maestros de la fe pueden de nuevo ser misioneros del nuevo pensamiento eclesial. Por eso decían hace años que era urgente catequizar a Europa. Sucede que ni ellos mismos son conscientes de lo que demanda la sociedad. Y todavía más, que no encuentran ni las palabras ni los dogmas que encandilen a estos hombres nuevos que gozan de lo que tienen y encuentran la felicidad en las pequeñas cosas que el mundo ofrece.
Y le afean a esta nuestra sociedad que viva adormilada en el relativismo respecto a lo que se puede creer, que ya no hay consenso en lo que es lo esencial en la vida. Y juzgan que sea el eclecticismo el que predomina tanto en la filosofía, que es el pensamiento de los humanos hecho ciencia, como en religión, esa que funda las normas de vida en algo que trasciende a los humanos.
¿Y dicen que ya no hay elementos objetivos independientes de eso que dicen tolerancia y permisividad absolutas, libertad como principio absoluto? Por supuesto que es interpretación interesada la suya, no es eso lo que la nueva sociedad manifiesta. Y por supuesto que esta sociedad lo tiene claro: en todo hombre laten elementos de conciencia que le indican normas de vida y virtudes de convivencia cívica. Con el añadido de que la sociedad sabe ya regirse por sí misma. No todo es interpretable.
Que existen dudas sustanciales y hechos criminales en este nuestro mundo todavía en construcción es cierto. Que no hemos llegado a una sociedad deseable, también, pero sí tiene claro que no es la religión la que pueda dictar las normas precisas para una convivencia pacífica, digna y de progreso. O, al menos, que puede vivir de manera digna sin la férrea autocracia religiosa.