Cónclave (2): Concilio electivo de Papa, el Poder de los cardenales
Vistoso encuentro de corte medieval, con más de 100 delegados varones, a los que algunos llaman VIP-iglesia, con fuerte control, mucho espectáculo y gran secreto (¡que no se sepa!), en nombre de un Jesús que decía: Lo que digáis a oscuras se escuchará a pleno día, lo que susurréis en retretes se proclamará desde los tejados (Lc 12, 3

En la Edad Media, la elección de los papas fue un tema conflictivo y esencial. Hasta entonces, de diversas maneras, ellos habían sido elegidos por el «pueblo romano», de un modo directo, con influjo de pueblo y mucha mano de emperadores, reyes y bandidos: (siglo IX-X)
Pero ahora, una vez que los papas se piensan portadores de una autoridad suprema, que viene directamente de Dios, ellos deben encontrar la manera de ser elegidos de un modo que parezca responder a esa autoridad, sin intervención del pueblo. Eso llevó a la creación de un colegio cerrado de electores, que, por un lado, dependen directamente del Papa, que los nombra, y, que por otro, eligen al Papa, formando así un círculo jerárquico autónomo, que se separa del pueblo creyente.
El conclave como palabra de Dios
Para visibilizar la «irrupción» de Dios se estableció un cuerpo interno o senado de «príncipes de la iglesia», llamados cardenales, «quicios» de las puertas eclesiales del reino de los cielos, cuyas llaves tiene el Papa. Así aparecieron como poseedores de un derecho divino, que les situaba en la práctica por encima de los obispos y del conjunto de los fieles cristianos. La constitución del colegio de cardenales y el establecimiento de cónclaves para las elecciones pontificias constituye un signo especial de esta nueva autoridad del Papa que se separa y se eleva sobre todos los restantes poderes de la tierra[1].
Había un problema de fondo (la independencia del papado), pero también había una cuestión de comportamiento: se trataba de buscar el modo más eficaz para elegir al Papa, pues su nueva autoridad parecía oponerse a otras formas de elección directa, con la intervención el pueblo cristiano. Se pensó que la mejor solución era crear un círculo sagrado (=cerrado) de electores que se alimentara a sí mismo, sin intervenciones exteriores: cada Papa nombraba unos cardenales (emparentados casi siempre con las familias dominantes del entorno) que elegían al nuevo Papa y así sucesivamente, con inmunización (aislamiento) del papado, como si el centro de la iglesia fuera un círculo sagrado girando en torno a sí mismo. Todo se podía hacer, quizá, para los pobres; pero todo se hacía sin los pobres, en el estilo más perfecto de las dictaduras ilustradas consecuentes.
En principio, los cardenales (de cardo: gozne o bisagra) habían sido responsables de una actividad o lugar de culto, en Roma y en otros obispados de Francia, Alemania o España (Santiago de Compostela). Pues bien, Nicolás II, que había sido ya nombro Papa por un pequeñísimo grupo de cardenales, reguló su función como cuerpo de electores de los papas, que a su vez les elegían a ellos, en la bula In nomine Domini (1059). Al pueblo cristiano de Roma (y a la Iglesia Católica) no le quedaba más función que orar y aplaudir en el trascurso y al final de las elecciones. De esa forma, la elección del Papa se convirtió en tarea de unos privilegiados y el Papa elegido perdió en realidad su función de "obispo" (animador) de su comunidad concreta (de Roma), de manera que recibió y mantiene la jurisdicción sobre el conjunto de la iglesia, desde el momento en que es elegido, aunque no sea aún obispo, ni haya tomado posesión de su sede.
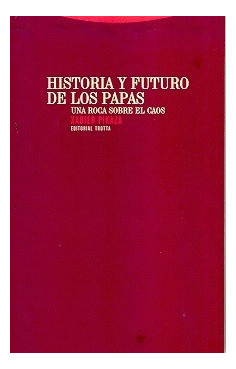
Lo extraño es que ese «invento» canónico (muy alejado del espíritu cristiano de diálogo comunitario que suponen Mt 18, 15-20 y Hech 15) haya funcionado bastante bien, de manera que, con ligeras variantes, se ha seguido manteniendo hasta el momento actual (año 2025), conservando al cuerpo dirigente de los cardenales y al mismo Papa lejos de la vida y problemas concretos de los fieles, separados así del aparato eclesial. El alcance y posibilidades del nuevo método de nombramiento quedó claro cuando el año 1058, cinco cardenales, reunidos fuera de Roma, sin intervención del clero ni del pueblo, eligieron Papa a Nicolás II (1058-1061).
La iglesia concreta de Roma quedaba marginada (fuera el movimiento y vida de las demás iglesias), pues sólo algunos hombres especiales (¡nunca mujeres!), elegidos en nombre de ella, por el Papa anterior, se arrogaban el poder de elegir a su obispo. El método, uno de los menos evangélicos que pueda imaginarse, se ha mantenido a lo largo de los siglos por inercia de una tradición sacralizada. Pero tan pronto como esa inercia acaba (y sse ha acabado de hecho, año 2025, con la muerte de Francisco) se descubre que hay que hallar formas distintas de ser papas y de nombrar a los papas.
El Papa se ha elevado así sobre el resto de los cristianos, que pierden ahora toda su independencia, de manera que la iglesia se instituye en forma de monarquía sagrada (papal) ligada para su elección a una oligarquía de cardenales (elegidos evidentemente por el Papa anterior). Constituida de esa forma, la cúpula jerárquica de la iglesia ha logrado una mayor libertad, pero en línea de poder monárquico absoluto, no de encarnación y comunión en el mundo real de los pobres y de los marginados, como vivió Jesús. Ciertamente, algunos papa, como Francisco, han querido ser de los pobres, pero de hecho no han podido, pues planean por encima, de manera que su interés por los pobres y distintos se ha podido interpretar como como algo falso Los papas se independizaron en un sentido de los emperadores, pero construyen unas tramas de poder «sagrado» (¡todo en torno a ellos es sagrado!), muy alejado del espíritu y poder del evangelio.
(Nota bibliográfica: Cf. G. Alberigo, Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo, Testi e ricerche di scienze religiose, 5, Firenze 1969; S. de Agostini, Segregati da Dio. Tutti i conclavi del'900, Casale Monferrato 2002; A. Melloni, Il conclave. Storia di una istituzione, Bologna 2001; T. Ortolan, «Conclave», «Élection des Papes»: Dictionnaire de Théologie Catholique, 3, Paris 1921, col. 707-727; y 4, Paris 1928, col. 2281-2319; A. Rossi, Il collegio cardinalizio, Città del Vaticano 1990; G. Zizola, Il Conclave, storia e segreti. L'elezione papale de San Pietro a Giovanni Paolo II, Roma 199).
Hay más, para hacer viable la elección de los papas, dentro de ese contexto cerrado de una aristocracia cardenalicia, muchas veces enfrentada por cuestiones de dominio religioso y económico, tuvieron que inventarse los cónclaves o reuniones a puertas cerradas, que durarán todo el tiempo que los cardenales necesiten para votar y elegir por mayoría a un candidato, según sus propios intereses, más que la dinámica del evangelio Los cardenales tuvieron que encerrarse para hacer posible su función (sin abandonar su clausura hasta la elección del Papa), pero también para marcar su independencia: un momento muy importante de la vida de la iglesia quedaba de esa forma separado de la dinámica concreta de los fieles (de la diócesis de Roma), viniendo a convertirse en objeto de suposiciones, y, lo que es peor, de manipulaciones y maquinaciones.
Posiblemente no ha existido en la historia del derecho una reglamentación más estricta y rigurosa que la elaborada para los cónclaves papales, con unos electores que se encierran por meses, e incluso por años, y no salen de su encerramiento (en malas condiciones higiénicas, alimenticias y de espacio) hasta elegir al Papa. Mirada desde fuera, la historia de mil años de cónclaves ha sido ejemplar y escandalosa: ejemplar porque, a pesar de todas las dificultades, una y otra vez, los cardenales han logrado elegir un Papa, que muchas veces ha sido bueno, manteniendo así la tradición petrina y la unidad de la iglesia; escandalosa porque en ella se han dado tensiones y luchas poco acordes con el evangelio y con la misión que se supone propia de los cardenales y, sobre todo, del Papa[2].
Un proceso que sigue abierto

En este momento, para conservar la autonomía de los papas, hubo que encontrar una fórmula distinta de elección papal, que no dependiera de los cristianos de Roma (como había sido antes), ni de los emperadores (como quería Enrique III). Hasta entonces, de diversas maneras, los papas habían sido elegidos por el «pueblo de Roma», pero ese modo de elección se había convertido en los últimos siglos en campo de batalla entre grupos de poder, con el resultado ya visto en el largo siglo de hierro del papado (del 869 al 1064). Del año 1064 en adelante la elección había estado en manos del Emperador, que venía a presentarse como suprema autoridad religiosa del imperio representante del pueblo de Roma, como sabía bien León IX, que había sido elegido de esa forma. Pero el León IX era consciente de la autonomía de los papas, y no podía permitir que ellos fueran elegidos de un modo directo, o por influjo (mediación), de los emperadores.
En ese contexto resultaba necesario arbitrar un modo de elección distinto, que muestre a los cardenales como portadores de una autoridad independiente, fundada directamente en Dios. Con ese fin buscó y creó un cuerpo especial de electores papales, que no dependieran de la comunidad concreta de Roma, pero también del emperador. Según ese nuevo modelo, los papas deberían ser elegidos por un cuerpo especial de cardenales, siguiendo de algún modo el ejemplo del Emperador, nombrado por siete “electores”, que solían ser tres príncipes eclesiásticos (arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia) y cuatro seculares (Rey de Bohemia, Conde Palatino del Rin, Duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo).
León IX (1049-1054) concedió a los cardenales el poder de elegir al Papa, estableciendo así un colegio cerrado de electores, nombrados por los mismos papas anteriores. Pensó que la intervención de Dios resultaba más clara si no había mediación del pueblo. Por eso decidió crear un cuerpo de cardenales («quicios» de las puertas de la Iglesia de Roma), situándoles por encima de los obispos y del resto de los fieles cristianos. La constitución de ese colegio y el establecimiento de cónclaves para las elecciones pontificias, que se inicia con León IX, constituye un signo especial de esta nueva autoridad del Papa que se separa y se eleva sobre los restantes poderes de la tierra, sobre el pueblo concreto de Roma y sobre el mismo Emperador Romano.
Ventajas del nuevo sistema
Ese cuerpo de cardenales funcionó ya en la elección de los nuevos papas (Víctor y Esteban: 1055 y 1057), y, sobre todo, el año 1058, cuando, tras largas discusiones, cinco cardenales, reunidos fuera de Roma, sin intervención del clero, del pueblo romano o del emperador, eligieron a Nicolás II (1058-1061), quien, viendo las ventajas del sistema, reguló su función en la bula In nomine Domini (1059). Al pueblo cristiano de Roma (y a la Iglesia Católica) no le quedaba más función que orar y aclamar a los elegidos; por su parte, el emperador sólo podía influir de un modo indirecto en la voluntad de los electores. Ese método tenía una gran ventaja, pues garantizaba la independencia del papado, que no estaba ya en manos del pueblo de Roma o de un emperador. Pero tenía (y tiene) también una desventaja: puede crear un círculo sagrado (=cerrado) de electores que se alimentan a sí mismo (el papa elige a los cardenales, los cardenales al papa), sin intervenciones exteriores, como si la iglesia fuera un círculo vacío, girando en torno a sí mismo.
Un papa inmunizado
Monarquía sacral, cerrada y electiva. El papado se eleva sobre el resto de los cristianos, que carecen de autoridad para elegirle, pues eso sólo puede hacerlo un grupito de electores, nombrados directamente, en cada caso, por los mismos papas anteriores, de manera que la iglesia se instituye a modo de monarquía sacral electiva que se retroalimenta a sí misma, pues cada Papa elige unos cardenales que pueden elegir a su vez al Papa siguiente. Con esa cúpula jerárquica de cardenales electores, la iglesia ha logrado una mayor libertad, pero en línea de poder monárquico y separado del conjunto de la Iglesia. Los papas se independizan del pueblo de Roma y de los emperadores germanos, pero corren el riesgo de quedar encerrados en la trama de su poder sagrado.
La institución del cardenalato y la forma de elección papal se fue “perfeccionando”
a lo largo del dos siglos, hasta desembocar (por razones de “eficacia”) en la forma actual, ya practicada antes, pero ratificada por el Concilio de Lyon II (1274), donde se exigió que los cardenales quedaran encerrados, bajo llave, sin comunicación exterior, hasta que eligieran por mayoría al nuevo papa. Posiblemente no ha existido en la historia del derecho una reglamentación más rigurosa que la elaborada para los cónclaves papales, con electores cerrados, a veces durante meses, e incluso durante años enteros (en malas condiciones de higiene y espacio) hasta elegir un nuevo Papa. Esta institución del cardenalato y del cónclave resulta ejemplar porque, a pesar de sus dificultades, ha funcionado a lo largo de más de novecientos años; pero ella puede resultar escandalosa, porque parece difícil que un “nombramiento religioso” exija tantas seguridades jurídicas y, sobre todo, porque ha creado un sistema papal endogámico (papa nombra cardenales, cardenales nombran papa) sin apertura al conjunto de la Iglesia.
Un poder cardenalicio de género.
Resulta ingenuo condensar todos los poderes de la iglesia enclaves de disputa de género, pero es evidente que el despliegue del papado se vincula con el triunfo del patriarcalismo, que ha venido dominando en la iglesia a partir del siglo III d. C. En ese sentido, el Vaticano es un monumento a un tipo de razón, que se eleva en nombre del evangelio, pero que no responde a la inspiración del evangelio. No nos extrañamos de ello, porque estamos dentro: una ceremonia papal donde sólo ofician hombres (varones), un cónclave o concilio donde sólo intervienen hombres, casi todos ancianos, vestidos de un modo que quiere ser sagrado, pero que no es evangélico, es algo no sólo irritante, sino carente de sentido.
El problema no se resuelve con la ordenación presbiteral o episcopal de las mujeres (cosa que en las actuales circunstancias debería hacerse ya), sino con un cambio radical en la organización de la iglesia y en la visión de sus ministerios. Ciertamente, se pueden encontrar argumentos ontológicos (y de naturaleza humana) para mantener la situación actual.
Pero, cuanto más elevadas parezcan las razones ontológicas, ellas resultan menos verdaderas, pues sirven para ocultar el patriarcalismo vaticano, que convierte a las mujeres en cristianas segunda categoría), lo que se prueba con "refutaciones contrarias"El argumento de que la grandeza del cristiano consiste en servir a los demás es verdadero, pero resulta emplearlo para negar la “ordenación” ministerial de las mujeres contrario al evangelio, pues emplea el nombre de Dios (¡Dios lo quiere!) como una forma de exclusión y sometimiento femenino, mientras que la exigencia y gracia del servicio cristiano se aplica por igual a varones y mujeres.
Ciertamente, la historia es venerable y maestra de la vida, pero el hecho de que las cosas hayan sido así a lo largo de casi dieciocho siglos no exige que lo sigan siendo en el futuro. El patriarcalismo no es el único problema de la iglesia, pero es muy importante. Sin la igualdad radical de varones y mujeres en cuanto cristianos, portadores del mensaje y de la vida de Jesús, no podrá haber reforma de la iglesia ni cambio del papado, como veremos en el capítulo siguiente.
«Plenitudo potestatis». Papado (y colegio cardenalicio) como poder
La reforma gregoriana, que se concretó en la lucha por las investiduras y que hizo posible las cruzadas, desembocó en una teología y un derecho canónico donde se afirmaba que el Papa posee la plenitudo potestatis, potestad o poder supremo, como destacó Inocencio III (1198-1216). Ciertamente, él no tenía (ni quería) un poder civil directo (potestas saecularis), a no ser en sus Estados Pontificios, pero se atribuía la plenitud del poder eclesiástico, actuando como «Vicario de Cristo» (y no sólo como sucesor de Pedro). Ciertamente, según el evangelio, vicarios y presencia de Cristo son los pobres (cf. Mt 25, 31-46) y aquellos que ofrecen su vida y palabra a favor de los pobres (cf. Mt 10, 40-42). Pero ahora se supone que el Papa es el Vicario de Cristo por excelencia, en una línea de imposición sagrada, más que de pobreza y entrega de la vida[3].
Pues bien, la visión de la potestad suprema del Papa como vicario de Cristo se sitúa dentro de la división de poderes que antes hemos señalado y ella puede mantenerse de una forma políticamente pacífica siempre que el Papa no se inmiscuya en las cuestiones del emperador y el emperador en las cosas del Papa (que deberían ser las de Dios). Pero, de hecho, la separación resultaba en aquel tiempo difícil, como hemos venido señalando. Así pudo verse en el pontificado de Bonifacio VIII (1294-1303), elegido después de San Celestino V, pontífice carismático que había dimitido tras unas semanas de gobierno, al ver que no podía compaginar su función de Papa y su vida de cristiano. Pues bien, lo imposible para para papas como San Celestino (1292) parecía lógico para Bonifacio, que formuló así su doctrina de las «dos espadas» (que va en contra de Rom 13, 1-13, donde el César tiene la espada, la iglesia no la necesita
Por la palabra del Evangelio somos instruidos de que en ésta (la Iglesia) y en su potestad hay dos espadas: la espiritual y la temporal. Una y otra espada, pues, están en la potestad de la Iglesia, la espiritual y la material. Más ésta (la material) ha de esgrimirse a favor de la Iglesia; aquella ha de esgrimirla la iglesia misma. Una ha de esgrimirse por mano del sacerdote, otra por mano del rey y de los soldados, si bien a indicación y consentimiento del sacerdote. Pero es menester que una espada esté bajo la otra espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual... Que la potestad espiritual aventaje en dignidad y nobleza a cualquier potestad terrena hemos de confesarlo con tanta más claridad cuanta aventaja lo espiritual a lo temporal... Porque, según atestigua la verdad, la potestad espiritual tiene que instituir a la temporal y juzgarla, si no fuere buena... (Unam Sanctam, 1302; Denz-H. 872).
El Papa distingue dos espadas, empleando así una fórmula que resulta, al menos, muy ambigua, pues, en sentido militar y judicial, sólo el poder civil se rige por la espada (cf. Rom 13, 1-7), mientras los cristianos, que viven en amor gratuito, renuncian a defenderse con violencia y se perdonan los unos a los otros. Sin duda, la Biblia conoce una espada espiritual, pero ella se identifica con la Palabra del mensaje de Jesús (Logos de Dios: Ap 19, 15), que penetra en lo más hondo de la vida de los hombres y mujeres (cf. Heb 4, 12), sin violencia militar. Por eso resulta imposible poner ambas espadas sobre un mismo nivel, en un plano de poder. El cristiano en cuanto tal no puede utilizar en modo alguno la espada militar y judicial para dominar sobre los otros, pues no tiene más poder que la palabra de amor, ni más principio de conducta que dejarse matar (como el Cordero sacrificado de Ap 5), sin responder con violencia a la violencia de los otros.
Ciertamente, el Papa parece saber que la espada más propia de la iglesia es la espiritual, pero de hecho afirma que ambas (espiritual y material) existen dentro de ella, pues la iglesia se entiende a sí misma como sociedad total que puede empuñar las dos armas, de manera que el poder espiritual (centrado en el Papa) dirige y juzga al poder militar de los estados (que han de hallarse, por tanto, a su servicio). Suele decirse actualmente (año 2025) que la espada militar y estatal de los soldados se encuentra al servicio del poder capitalista, que rige el sistema. Pues bien, Bonifacio VIII quiso situar en la cumbre del sistema la espada espiritual de los sacerdotes, que serían como los sabios de Platón (República), que ponían bajo su poder a los soldados y trabajadores (y en un plano aún inferior estaban los esclavos).
Ese es el esquema en el que parece fundarse nuestro texto: el Papa y los sacerdotes son como los sabios de Platón, que dominan y dirigen desde arriba la tarea bélica de los militares y la función laboral de los trabajadores quienes, estrictamente hablando, no deben razonar ni decidir, pues razonan y deciden por ellos los sacerdotes. Por eso se dice que la espada temporal debe someterse a la espiritual. Eso significa que todos aquellos que forman el «brazo secular» no tienen la responsabilidad de pensar, sino que son guiados por la cabeza espiritual, que es el Papa, a quien vemos como único poder autónomo, pues instituye y juzga al poder temporal, al que concibe como subordinado (delegado suyo). El poder secular (representado por el rey) carece de verdadera autonomía (de racionalidad propia) y sólo tiene valor en la medida en que el Papa lo funda y constituye, pudiendo juzgarlo.
Esta es la postura asumida después por la de Inquisición, pues la Iglesia (el Papa) no mata directamente a los presuntos herejes, sino que los entrega al brazo secular para que los mate, recomendándole además, de un modo eufemista, que sea «clemente». De manera semejante parecen haber actuado algunos sacerdotes de Jerusalén cuando entregaron a Jesús para que Poncio Pilato lo matara. Así han seguido obrando muchos eclesiásticos y papas a lo largo de la historia, en una línea que hoy nos parece contraria al evangelio. Ni los papas fueron fieles a Jesús (que es gratuidad, no-violencia y amor universal), ni dejaron que el poder secular fuera autónomo para resolver por sí mismo, de la mejor manera que pudiera, las cuestiones del Cesar.
Este fue un sueño de cristiandad absoluta, de perfecta dictadura sacerdotal, en nombre de Dios. Pero Bonifacio VIII chocó con el rey francés, Felipe el Hermoso, que quizá no era un dechado de justicia, pero que quiso ser coherente con la nueva racionalidad y autonomía política de tipo secular que estaba surgiendo en Europa, enfrentándose por ello con el mismo Papa, a quien humilló en Anagni a través de sus delegados. Aquel «sueño» podía ser hermoso, pero era dictatorial y no-cristiano, porque el evangelio no es revelación de un Dios-Poder, que exige sometimiento (bajo el dictado del Papa, intérprete de Dios), sino experiencia de amor en gratuidad y comunión, frente a un estado que va asumiendo desde ahora lo que se llamará más tarde «el monopolio de la violencia legítima» (espada militar, judicial y económica). Lógicamente, empezó a triunfar el rey, conforme a su propia lógica: el ideal de un imperio universal cristiano bajo el Papa estaba comenzando a fracasar antes de haber nacido. Por otra parte, después de esos sueños (tras Bonifacio VIII), comenzó una larga decadencia del papado.
Siglos XIV-XV. Baja Edad Media: cisma de Avignon y conciliarismo
El mundo era un crisol. Externamente parecía que los grandes espacios culturales (Europa, China, la India, el mundo musulmán...) mantenían un nivel de progreso parecido, pero en Europa había empezado a gestarse un movimiento distinto, abierto hacia la libertad social y la creatividad personal, un proceso que desembocará en el Renacimiento y después en la Ilustración (con la nueva ciencia, la democracia y el capitalismo que marcan el nacimiento de la modernidad). Pues bien, en ese proceso, que en los siglos XIV y XV se hallaba aún latente, los papas sufrieron un gran cambio que les llevó desde las grandes declaraciones teocráticas de Bonifacio VIII, que acabamos de evocar (principios del siglo XIV), a la reforma evangélica del protestantismo (principios del siglo XVI). En medio quedan las crisis de diversos movimientos sociales y conciliaristas, con la cautividad y el cisma de Avignon.
Los papas que siguieron a Bonifacio VIII fueron incapaces de mantener su plenitudo potestatis y su política de supremacía sobre los reyes cristianos. Tras el breve pontificado de Benedicto XI (1303-1304), el papa Clemente V (1305-1314), cayó de hecho en manos del ya citado Felipe el Hermoso, rey de Francia, y trasladó su corte papal a Avignon, apareciendo ante muchos como un «Papa cautivo», incapaz de mantener la independencia de la iglesia frente a un simple monarca (no era ya ni emperador). Este fue quizá el signo más grande de la crisis política del papado, en el comienzo de la baja Edad Media.
Pues bien, ese mismo Papa Clemente V, por presión del rey de Francia, con la bula Vox in excelso, del 22 de marzo de 1312, decretó, en el Concilio Ecuménico de Vienne, la disolución de la Orden del Temple, que representaba el mejor ejemplo de un ejército religioso y universal (católico), bajo las órdenes del Papa. De esa manera, la cristiandad tuvo que renunciar a su sueño de unidad y supremacía militar (expresada por el Temple), no por voluntad propia, como hubiera sido hermoso, desde el evangelio de la no-violencia, sino por chantaje, engaño y mentira (con acusaciones falsas y confesiones alcanzadas por tortura). El objetivo del rey era claro: no podía permitir que en su estado existiera un ejército religioso, al servicio del imperio cristiano, bajo las órdenes del Papa.
Quizá podamos decir que fue bueno el fin del Temple (del ejército cristiano), pero triste la forma en que se produjo: por decisión de un Papa que, obligado por un rey, disolvió y condenó a sus mejores defensores, los guardianes del sueño de una cristiandad unida. Fue bueno que el Papa perdiera el poder temporal, fue triste que quedara cautivo de un rey como el de Francia, donde empezaba a despuntar la nueva Europa de los estados nacionales, que poseen ya un control real sobre su ejército (no pudiendo soportar en su seno la presencia de una Orden militar poderosa como el Temple). En menos de quince años, el papado había perdido gran parte de su poder político y de ahora en adelante, a lo largo de un siglo y medio, que será esencial para Europa, quedará en un puesto subordinado.
El tema del poder. Concludión.
La disputa sobre el origen del poder, ocasionada sobre todo por Marsilio de Padua (siglo XIV), tuvo un carácter más político que las anteriores y estuvo promovida por los intereses del Emperador, que en ese campo podían ser asumidos por la naciente burguesía. Marsilio de Padua maestro de Paris, quizá con la ayuda de Juan de Janduno, publicó en 1326 una obra titulada Defensor pacis («Defensor de la paz»), que nos sitúa en el centro de la problemática ya vista sobre el origen del poder y sobre la potestad de jurisdicción del Papa. Los papas (y los emperadores anteriores) habían supuesto que el poder viene de Dios (de un modo vertical) y que ha sido concedido en primer lugar al Papa (o al emperador), que actúa como vicario de Cristo y que tiene, por tanto, autoridad suprema sobre príncipes y reyes (cristianos). En general, tanto los defensores del Papa como los del emperador habían compartido una visión piramidal del poder, pensando que eran enviados y representantes de Dios. Pues bien, en contra de eso, acudiendo a una visión que algunos suponen más «aristotélica», Marsilio de Padua afirmaba que la fuente directa de la autoridad y de las leyes no era Dios, sino la misma sociedad humana.
Siguiendo en esa línea, Marsilio vino a sostener que la autoridad fundante es de tipo cívico-social y que su principal depositario es el pueblo, quien se la entrega al emperador, como a su representante. Esta visión marca una fuerte ruptura respecto a los esquemas jerárquicos anteriores (de tipo romano o platónico, judío o feudal), en los que se decía que el poder viene de arriba. Ahora, en cambio, se afirma que viene de abajo, que lo tiene y lo concede el pueblo, confiándolo al emperador. Según eso, políticamente, sólo hay un poder de base (el civil) del que la iglesia participa en un segundo momento (como parte de ese mismo estado).
Eso supone que la plenitudo potestatis pertenece al Estado (representado por el Emperador), que tiene poder sobre los cristianos quienes, en cuanto miembros del Estado, han de acatar sus leyes civiles. Por eso, no se puede hablar de una autoridad específicamente cristiana, pues la iglesia no recibe su poder de un modo directo, por revelación inmediata de Dios, desde la cumbre de la jerarquía (como querían los papas). De manera consecuente, Marsilio supuso que la Iglesia jerárquica, situándose al interior del Estado, recibe su autoridad por delegación de los ciudadanos (que se suponen cristianos) reunidos en concilio.
Marsilio pensó que el problema de la iglesia se arreglaba quitando el poder a los papas y dándoselo al emperador y los reyes… y triunfó a la corta (hasta el siglo XVIII), pero después el poder de emperadores y reyes cayó en manos del Capital. Ahora, año 2025, a las puertas del Cónclave tras Francisco Papa… el tema sigue planteando. ¿Qué autoridad real tiene hoy un Cónclave papa? ¿Cómo se puede lograr que un cónclave sin llaves sea experiencia de evangelio?
Notas
[1] En principio, los cardenales (de cardo: gozne o bisagra) habían sido responsables de una actividad o lugar de culto, en Roma y en otros obispados de Francia, Alemania o España (Santiago de Compostela). Pues bien, Nicolás II, que había sido ya nombro Papa por un pequeñísimo grupo de cardenales, reguló su función como cuerpo de electores de los papas, que a su vez les elegían a ellos, en la bula In nomine Domini (1059). Al pueblo cristiano de Roma (y a la Iglesia Católica) no le quedaba más función que orar y aplaudir en el trascurso y al final de las elecciones. De esa forma, la elección del Papa se convirtió en tarea de unos privilegiados y el Papa elegido perdió en realidad su función de "obispo" (animador) de su comunidad concreta (de Roma), de manera que recibió y mantiene la jurisdicción sobre el conjunto de la iglesia, desde el momento en que es elegido, aunque no sea aún obispo, ni haya tomado posesión de su sede.
[2] Hemos venido siguiendo el manual de A. Piazzoni, Historia de las elecciones pontificias, Desclée de Brouwer, Bilbao 2005.
[3] Cf. Inocencio III, «Apostolicae Sedis primatus», año 1199. Denz. H. 775: el Papa tiene la plenitud potestatis y su poder se extiende al «universo entero» (universum orbem). En esa perspectiva, Inocencio IV (1243-1254) continuó destacando el carácter central y absoluto de la autoridad pontificia, entendida como poder pleno sobre el conjunto de la cristiandad, de tal forma que el mismo emperador, si quería seguir siendo cristiano (formar parte de la iglesia), tenía que someterse al Papa. En contra de eso, J. I. González Faus, Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y espiritualidad cristianas. Antología comentada, Trotta, Madrid 1991, sabe que el «poder cristiano » está en los pobres.





