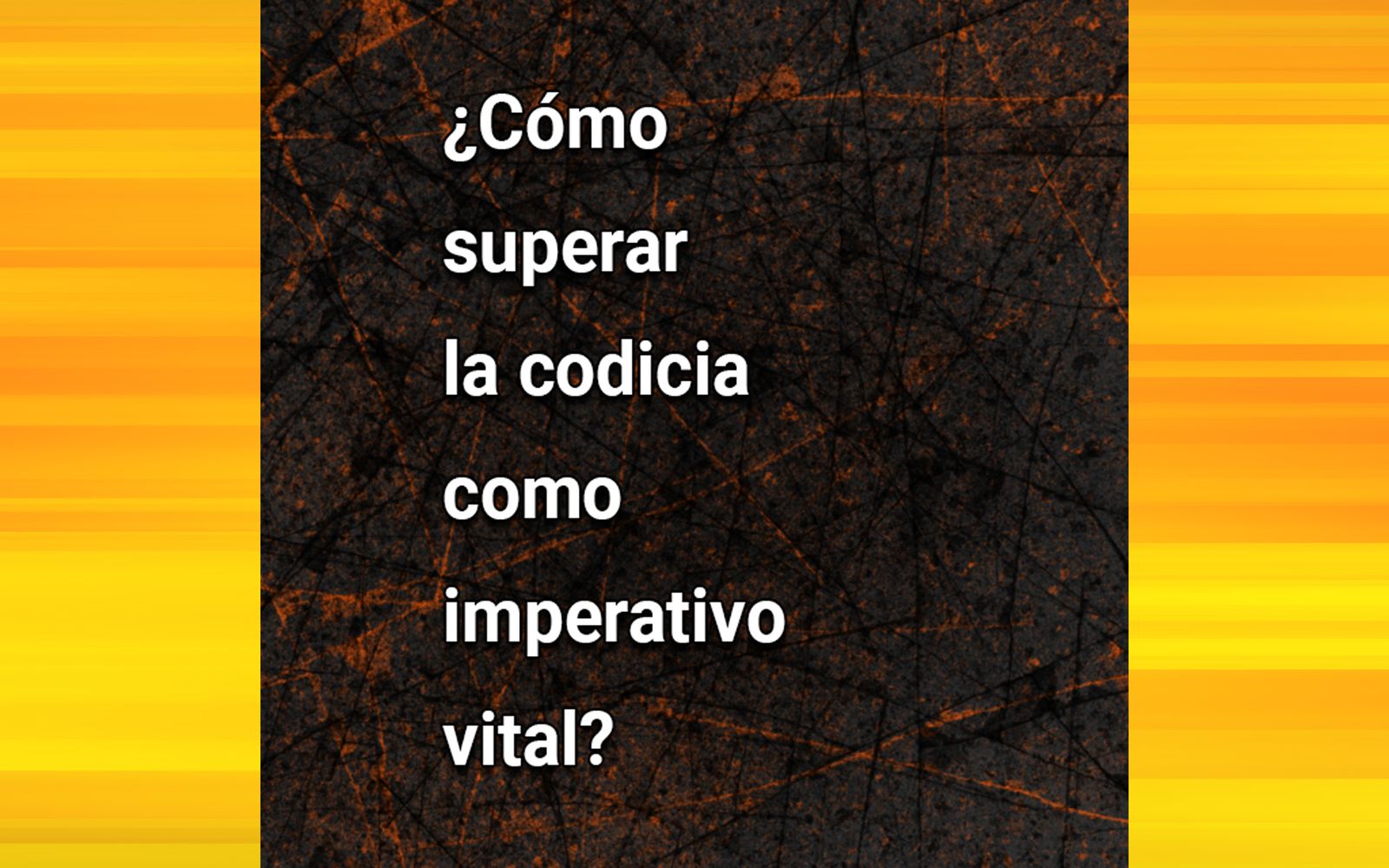España en positivo (1996-1997)
Lo acababa de contar Felipe y, dicho todo junto y de seguido, sonaba asombroso ese viaje de la caverna a la luz. Una epopeya tranquila, sin patroclos muertos a las puertas de Troya ni exiliados que penan por Ítaca. Habían hecho un país nuevo sin arrasar a sangre y fuego el viejo, poquito a poco, ley tras ley, con sus tropiezos y sus borrones, como cualquier persona que acomete algo y se resigna a no ser infalible.
Habían hecho un país nuevo sin arrasar a sangre y fuego el viejo, poquito a poco, ley tras ley, con sus tropiezos y sus borrones, como cualquier persona que acomete algo y se resigna a no ser infalible.

España en positivo (1996-1997)
—Debéis saber que no seré candidato a la secretaría general.
La frase, que se imprimiría horas después en las portadas de todos los periódicos, cayó sorda sobre las butacas del auditorio, absorbida por la felpa y los algodones de las chaquetas. Ni un rumor se levantó, ni un suspiro. Tal vez no se lo creían, hartos del cuento de Pedrito y el lobo. Muchos delegados habían asistido a tantos anuncios de retirada que se habían vuelto algo más que escépticos. Otros estaban tan pendientes de las peleas entre partidarios de Alfonso y de Felipe (guerristas y renovadores, los llamaba la prensa), en esa guerra interminable de Sertorio que entretenía a los socialistas desde 1990, que ni siquiera lo escucharon. Pero, conforme las frases se encadenaron y el discurso progresó contra el silencio que se lo comía, todos tuvieron claro que aquella vez era de verdad. Que la retirada iba en serio lo sabía un pequeño sanedrín desde hacía días. En un comité, Felipe dijo:
—Hemos hecho todo lo posible por perder las elecciones, y al fin lo hemos conseguido. El presidente del partido, Ramón Rubial, noventa y un años y la sonrisa de los que lo entienden todo y hace mucho que no se molestan en explicarlo, se inclinó hacia Felipe y le dijo:
—No te ha entendido nadie.
—¿No he sido claro? —le preguntó, mientras el resto de la sala discutía a gritos.
—Sí —sonrió el viejo socialista vasco, la última conexión viva de aquel PSOE con el de antes de la guerra—, pero hay mucha cera en los oídos.
La frase «No seré candidato a la secretaría general», pronunciada en la tribuna solemne del trigésimo cuarto congreso del Partido Socialista Obrero Español, fue una jeringa de agua caliente que disolvió los tapones de cera. Felipe se iba. Un año y tres meses después de perder las elecciones por la mínima, tras presentarse por sexta vez, y veinte años justos después de su primera campaña, el purasangre, el caballo cansado, el abogado sevillano, el hijo del vaquero que fue, por este orden, hijo, novio, padre y padrastro de España, se marchaba. Detrás dejaba un partido peleadísimo y desorientado porque no sabía vivir fuera de los ministerios, pero en absoluto un partido débil, pues habían votado por él nueve millones y medio de españoles. El Partido Popular sólo le había sacado trescientos mil votos, desmintiendo la creencia de que el PSOE estaba hundido y no había un solo ciudadano sensato que aún creyera en esos truhanes.
Felipe protagonizó una campaña a cara de perro que no hizo honor a su lema cándido («España en positivo») y en la que llegó a identificar a sus rivales con una jauría de dobermanes rabiosos. Azuzó el miedo a la derecha, a la involución, a la destrucción de todo lo conseguido en los años rojos. Quizá sacara a votar a los izquierdistas más temerosos, pero el resultado confirmaba que había una enorme base social que, trece años y medio después, seguía creyendo en Felipe. Esto era motivo de orgullo, y quizá fuera la razón por la que no se marchó de inmediato el día siguiente a la derrota y aguantó hasta el congreso del partido, dejando creer a todos que seguiría allí, peleando con Aznar desde la oposición.
El silencio fue más intenso que cualquier suspiro o aplauso. Los delegados contenían la respiración mientras el aún jefe, con chaqueta negra, corbata beige y unas gafas de cerca para echar vistazos a los papeles del atril, los colocaba ante el abismo de un cambio inesperado. Asistían al fin del fin, al adiós de los de Suresnes.
Era un discurso desigual. Brillante en su primera mitad, lleno de verdades y alguna que otra profecía a medias. Allí estaba el Felipe de antes, el que entendía todo al primer golpe y sabía resumirlo en tres frases. Pero la segunda parte no sonaba tan bien, era demasiado opositora, demasiado escocida por la derrota, demasiado sarcástica con el nuevo inquilino de la Moncloa. La primera parte, sin embargo, donde resume su obra de gobierno, merece un hueco en la historia de España y asombra más hoy que en 1997. Empezó por la transición: —La clave —dijo— consistió en no vindicar el pasado, en concentrar los esfuerzos en reivindicar el futuro. Consistió en no quedar atrapados, una vez más, en el laberinto de una historia que no hicimos bien en el siglo XIX y una buena parte del XX.
Conectaba así con sus mítines de 1982. Se había cumplido, más bien que mal, aquel sueño de romper la maldición española. El recuento de méritos apabullaba. Bajo sus gobiernos se había creado un sistema de salud pública universal por primera vez en la historia de España; se había reformado la enseñanza en todos sus niveles, universalizándolos también, de tal forma que el mayor reproche que le hacía la derecha —decía en el discurso— era que al colegio del Pilar podían ir juntos al fin el hijo del chófer y el de su pasajero; se había transformado lo que llamaba el capital físico del país, todas sus infraestructuras de transporte, nivelándolo con el resto de Europa y haciendo de las autovías levantadas sobre las viejas carreteras bacheadas el emblema del cambio; se había modernizado la economía, no sin dolor ni crisis, pero se había pasado de un sistema cerrado y obsoleto a uno abierto y plenamente competitivo; se había descentralizado el poder, desarrollando el Estado autonómico, y se había, finalmente, entrado en Europa, rompiendo una distancia de siglos y diluyendo todos los complejos culturales, sociales, económicos y políticos que habían marcado el paso de la historia desde que Quevedo mirase los muros de la patria suya, si un tiempo fuertes, ya desmoronados.

Se trataba de logros colectivos y desiguales, unos más acabados que otros, pero todos bien madurados. Sin caer en el narcisismo o en la hipérbole, Felipe González tenía razones sobradas para envanecerse de haber propiciado la transformación más honda y espectacular que España había vivido nunca. Si no presumió más no fue por modestia, sino porque aún no había tragado el acíbar de la derrota y dudaba de la solidez de sus obras. Creía —como creían casi todos los socialistas reunidos en aquel congreso-funeral— que el lobo de la derecha soplaría y soplaría hasta derribarlas todas. No imaginaba que hubieran echado unas raíces tan fuertes. Ningún gobierno posterior las ha tumbado porque forman el núcleo de un Estado social que se da por supuesto, como las montañas o los semáforos, y sólo lo cuestionan quienes cuestionan de arriba abajo la existencia misma del país. Todas han sufrido deterioros, ataques y desprecios, pero no se caen porque se plantaron bien, respondiendo al deseo casi unánime de unos españoles que querían, por encima de todo, vivir como unos europeos más. En el capítulo de sombras, se centró en el GAL:
—Cuando se vea con perspectiva histórica —dijo— el inmenso esfuerzo de autocontención de las fuerzas de seguridad desde la muerte del dictador hasta que desaparecieron los brotes de acciones antiterroristas al margen de la legalidad, a finales del 85 o del 86; cuando se vea históricamente el esfuerzo de autocontención y la mezcla entre involución, terrorismo y lucha antiterrorista, algunos de los que hoy padecen una injusta persecución por su tarea serán saludados por este pueblo como los grandes contribuyentes a la democracia. Aquí no acertó. Más de un cuarto de siglo después, Barrionuevo (procesado en 1996), Vera y la cúpula del ministerio del Interior entre 1983 y 1986 siguen siendo apestados y haría falta un giro de la trama inverosímil y con triple tirabuzón para rehabilitarlos. Sólo unos pocos socialistas viejos los reivindican y sostienen que España fue injusta con ellos y que no sólo no se les puede achacar la guerra sucia, sino que acabaron con ella en 1986, algo que ningún gobierno anterior hizo.
La sombra es tan densa que la mayoría de las personas con las que he hablado en los últimos meses de escritura, al enterarse de que estaba trabajando en este libro, me preguntaban: ¿te atreverás a mencionar el GAL? Las biografías, ensayos y crónicas más felipistas pasan de puntillas o se quedan en los primeros años para no mancharse. Algunos se centran sólo en la venganza de Garzón, ese juez que no vio indicios de crimen en el gobierno hasta que ese gobierno lo humilló dándole un despacho sin ventanas, y si bien es cierto que los actos del juez no parecen guiarse por el afán de justicia, él no se inventó el GAL. Un tercer grupo de memorialistas felipistas, más ecuánime, se concentra en lo injusto de que sólo el PSOE cargue con las culpas de un terrorismo de Estado que se remonta a Carrero Blanco y que enfangó también a los gobiernos democráticos de Suárez y Calvo-Sotelo. De hecho, Barrionuevo ni cambió la orientación de la política antiterrorista ni cesó a sus responsables, heredados todos del ministro Rosón, cuyo trabajo se tenía por ejemplar y eficaz. Sin duda, también esto es cierto, pero los crímenes de los demás no exculpan los propios. Me parece más pertinente, como argumento de defensa, subrayar que nadie ha encontrado una causa probable ni un indicio consistente para procesar y juzgar a Felipe González. Y nadie puede decir que no se ha buscado ese indicio con ahínco.
Los muertos no hablan, pero el llanto de quienes los quisieron se impone a cualquier sofisma. Quizá la equivocación histórica más grande del presidente, la que lo acompañará hasta el final y presidirá todos los reproches y caricaturas, fue no responder a Iñaki Gabilondo en 1995: no soy el señor X, no organicé, autoricé ni toleré el GAL, pero si la justicia demuestra que algunos altos cargos de mi gobierno lo organizaron, autorizaron o toleraron, asumiré, como presidente de ese gobierno, la responsabilidad política que me toque.
Enrocarse, amenazar con querellarse y, finalmente, aplaudir a Barrionuevo y a Vera en la puerta de la cárcel quizá fueran expresiones de lealtad conmovedoras hacia quienes se considera víctimas de una injusticia y con quienes se han compartido noches aciagas de bombas y disparos, pero ha dañado de forma incurable su herencia e impide a quienes escribimos sin carnet ni ánimo proselitista —pero con la convicción profunda de que, con otro presidente, la democracia española no sería tan fuerte ni nos habría concedido una vida tan libre y abierta como la que hemos vivido— que terminemos estos libros con fuegos artificiales y un buen clímax.
Hay en el discurso de 1997, sin embargo, una verdad difícil de limpiar entre los gemidos de escozor con que se enuncia. Cuando Felipe hablaba de autocontención sabía bien de lo que hablaba. En 2010, cuando casi todo parecía, si no perdonado, sí olvidado, el escritor Juan José Millás lo acompañó en un viaje entre Madrid y Manresa y le hizo una entrevista larga que se publicó en El País. El titular fue de escándalo: «Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto». Se refería a la operación conjunta de las policías de España y Francia que acabó en 1992 con la detención de la dirección de ETA, reunida en una casa de Bidart. Tras un trabajo de meses, las fuerzas especiales habían localizado y rodeado la casa, controlando cada movimiento sin que los terroristas lo supieran. Una de las posibilidades que se planteaban era asaltarla a sangre y fuego —entre otras razones, porque había un largo historial de intervenciones en pisos de la banda, en las que los inquilinos respondían con metralletas y con lo que tuvieran a mano, provocando una batalla que a veces duraba horas; una parte de los mandos policiales no quería dar a los objetivos ni un segundo para reaccionar—, pero se impuso la orden de arrestarlos con el menor uso de la fuerza posible. La operación salió bien, los terroristas acabaron ante un juez sin un disparo y la agencia de inteligencia requisó un montón de archivos que permitieron desmantelar muchos comandos. Bidart es un hito histórico, una medalla reluciente en el pecho de todos los que lucharon contra ETA. Si Felipe confesaba a Millás, dieciocho años después, que tenía dudas sobre su blandura era porque con los años se convenció de que el Estado, incluso asumiendo la guerra sucia, no había sido contra ETA todo lo contundente que los estados suelen ser con amenazas tan graves.
En la entrevista con Mitterrand de 1983, el presidente de Francia se sorprendió de que el Estado español aguantase sin descomponerse, sin que los militares se rebelasen o sin que las instituciones se desmoronasen por la falta de ley. En 1983, el mismo director de periódico que diez años después hacía bandera de las informaciones sobre el GAL, exigiendo la dimisión de Felipe, pedía a ese mismo Felipe que aplicase medidas contundentes y especiales, sin escrúpulo para recurrir a cualquier medio contra ETA. La crónica oficial relaciona el nacimiento del GAL con ese clima, y sólo un necio negaría la causa y el efecto. Por supuesto que la guerra sucia fue una manera de sobreponerse a la impotencia y de contentar a los militares que amenazaban con mandar tanques a Irún, pero, incluso contando con estos actos ilegales, criminales y repugnantes, la reacción del Estado contra ETA en tiempos de democracia siempre fue más tibia que la de otros estados democráticos ante amenazas equivalentes. Y esto no justifica absolutamente nada. Tan sólo intento comprender ese regusto de injusticia que carcome a Felipe y a los socialistas viejos. Bastará un solo ejemplo para entender por qué sienten que se les mide con un rasero inapropiado.
El 6 de marzo de 1988, un comando de las fuerzas aéreas especiales de la RAF británica abatió a tiros en Gibraltar a Daniel McCann, Seán Savage y Mairéad Farrell, tres miembros del IRA que, según el MI5, iban a detonar un coche bomba en el peñón. Les dieron el alto cuando caminaban hacia la frontera de España. Los terroristas echaron a correr y los soldados dispararon a Farrell y a McCann por la espalda. Minutos después, interceptaron a Savage, que huía hacia el centro de Gibraltar, y le dispararon igualmente. El gobierno británico dijo que el ejército había abortado un atentado y había abatido a los terroristas justo cuando iban a detonar el explosivo. También dijo que los soldados dispararon cuando uno de los irlandeses sacó un arma. La investigación descubrió que los tres miembros del IRA iban desarmados y que no había ninguna bomba en el coche que aparcaron. Los cazaron como a conejos, con absoluta impunidad, en plena hora punta, al mediodía en una avenida abarrotada de Gibraltar, mientras los peatones corrían en desbandada y buscaban refugio. Cuando Amnistía Internacional pidió responsabilidades y que se aclararan los asesinatos, Margaret Thatcher respondió furibunda, negándose en redondo. El ejército, dijo, había cumplido con su deber, librando al Reino Unido de tres terroristas peligrosos. No había más que hablar.
Históricamente, los gobiernos de Londres, Bonn, Roma o París no han mostrado piedad con los terroristas ni remilgos con los derechos y garantías constitucionales. Ni esa operación ni ninguna de las suspensiones de derechos fundamentales decretadas en Irlanda del Norte ensombrecieron la memoria de Margaret Thatcher, cuyas polémicas tienen que ver con otras cuestiones, sobre todo económicas. No hay un episodio parecido en la historia del terrorismo español en democracia. Nunca un comando militar se ha plantado en mitad de Rentería y se ha puesto a disparar por la espalda a miembros de ETA desarmados. Tampoco hubo en España nada parecido a la OAS (Organisation de l’Armée Secrète) francesa, infestada de militares corruptos, ni se aplicó la dureza que la República Federal de Alemania empleó contra la Fracción del Ejército Rojo, ni hubo una organización de terrorismo fascista directamente conectada con el partido del gobierno y la mafia, como el Ordine Nuovo italiano. Y, sin embargo, sólo en España se ha dado un debate tan largo sobre la guerra sucia y las cloacas, y sólo en España los jueces se han cobrado piezas de caza mayor, como ministros. A eso se refería Felipe cuando hablaba de la autocontención de las fuerzas de seguridad españolas con ETA: de una forma casi inefable —porque es imposible decir algo así sin que suene a berrinche exculpatorio—, sienten que la historia ha sido muy cruel con ellos y que esto se debe al sindicato del crimen, a la vanidad de un director de periódico y al rencor de un juez vengativo. Por eso le dijo a Millás que pudo haber volado la cúpula de ETA y que a veces se arrepentía de no haberlo hecho, porque estaba convencido de que Mitterrand o Thatcher la habrían volado y, al día siguiente, se habrían enfrentado a las críticas diciendo: qué queríais, eran terroristas. Es decir: si hubiera sabido que la pringue del GAL le iba a acompañar de por vida, al menos, que fuera con razón, a lo grande, no por las chapuzas de cuatro coroneles que no sabían ni secuestrar a los objetivos correctos.
Con esto sólo intento entender los sentimientos y los laberintos mentales en que se han encerrado algunos socialistas viejos para eludir la verdad y, quizá, tranquilizar su conciencia. No creo que sea el caso de Felipe, que, hasta donde la deja ver, parece que tiene la conciencia como una patena, pero sí es víctima de su propia negación, del recuerdo de aquel último acto teatral de su historia en el gobierno que impide a tantos valorarle como la grandísima figura histórica que en verdad es y a la que ningún español debería regatear el agradecimiento.
Me he alargado demasiado con este asunto y no quisiera abandonar a mi personaje así, pues traicionaría el espíritu del libro y ese propósito que me planteé al principio: comprender, no juzgar, evitar las sentencias generacionales, no pedir explicaciones de hijo a padre de la democracia. Quiero volver a aquella mañana de junio de 1997, cuando un Felipe de cincuenta y cinco años con chaqueta negra, corbata beige y gafas de ver terminaba su discurso invitando a repensar el socialismo para el siglo XXI. El silencio espeso que había absorbido hasta entonces sus palabras se tornó aplauso, ovación de pie, lágrimas, gritos de Felipe. Ya no lo llamaban capullo ni le pedían un hijo, pero, por un rato —un rato largo, como si aplaudieran a Maria Callas tras su última aria—, aquellos cargos, todos esos poderes municipales y autonómicos, todos esos exministros y directores generales, ahítos de despacho y de cinismo administrativo, se sintieron de nuevo bajo la bóveda del teatro Jean Vilar de Suresnes en 1974. En su retirada, Felipe les recordó quiénes eran, de dónde venían, qué los había llevado hasta allí. No estaban al final del arcoíris ni hollaban un paraíso en la tierra. Qué diablos: aquella España no era un falansterio y tal vez ninguno de aquellos viejos militantes, salvo los más liberales, soñó jamás con un país tan poco obrero y sindical, pero no les había quedado mal la cosa. Lo acababa de contar Felipe y, dicho todo junto y de seguido, sonaba asombroso ese viaje de la caverna a la luz. Una epopeya tranquila, sin patroclos muertos a las puertas de Troya ni exiliados que penan por Ítaca. Habían hecho un país nuevo sin arrasar a sangre y fuego el viejo, poquito a poco, ley tras ley, con sus tropiezos y sus borrones, como cualquier persona que acomete algo y se resigna a no ser infalible.
Por más que busco, no encuentro razones para una enmienda. Con sus miserias, con todo lo que no funciona, con sus injusticias, con su crueldad y con su fatalismo, esta España que tanto debe a aquel octubre de 1982 es uno de los mejores rincones del mundo. Se ha asentado en el lado privilegiado del planeta, ese sitio donde hasta el más pobre come, donde ni el analfabetismo ni la violencia se enseñorean de nada, donde las mujeres no temen el garrotazo de un policía de la virtud y donde puedo escribir lo que me dé la gana. Todo eso se conquistó en 1978, pero se asentó y se garantizó a partir de 1982, y basta un paseo por el mundo para cuidarse mucho de darlo por supuesto y eterno, como hace a menudo la gente de mi generación, la que nació con el camino asfaltado y se hizo adulta en un país superficial, frívolo, narcisista, apolítico y alegre porque podía permitirse ser así. Para que nosotros seamos niños grandes a los cuarenta, los tales González tuvieron que ponerse corbata y fingirse más adultos y experimentados de lo que eran. Es cómodo y fácil escupirles y pedirles cuentas y culparlos de las incomodidades de hoy, cuando cada afán exige un reo, pero, sobre todo, es perezoso.
Yo estaba muy lejos de ese palacio de congresos de Madrid donde Felipe se despedía del partido. Lejos en cuanto a ideas y sentimientos. En 1997, la dimisión de Felipe González me importaba muy poco. Adiós, debí de pensar, que te vaya bonito. Que tanta paz lleves como descanso dejas. Era un marxista gruñón de dieciocho años que aparentaba lo menos cien y, mucho antes del 15M, sostenía que el PSOE y el PP eran la misma basura burguesa. No me conmoví, por tanto, aunque tampoco lo celebré. Aquello me era del todo ajeno. Hoy, si pudiera hablar con ese adolescente que impostaba su cinismo, le diría que se uniera al aplauso, que le dijera al menos un gracias, que aquel tal González no hiciera mutis sin un gesto —siquiera un guiño— de un chaval nacido en 1979 que, si podía refunfuñar a gusto en un país libre, en parte era por él y por los que, con toda la ingenuidad y civilidad del mundo, lo hicieron presidente.
Fuente: del Molino, Sergio. "Un tal González" (Spanish Edition) (pp. 359-370). Penguin Random House Grupo Editorial España. Édition du Kindle.
-oOo-
Docteurs honoris causa de l'UCLouvain depuis 1951
EVENTS
1995
- J.L. Dehaene , premier ministre belge (+2014)
- F. Gonzales , président du gouvernement espagnol
- E. Wiesel , écrivain (+2016)
.

1995: 2 de febrero. Felipe González es investido Doctor "Honoris Causa" por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.
.
.
.
.