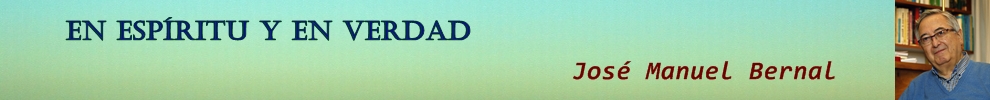Cuando yo sea levantado en alto

Porque aquí no estamos hablando de episodios históricos, cronológicamente identificados. De lo que aquí se trata es de una mirada teológica del acontecimiento, de una interpretación trascendente de la cruz. Estamos intentando ver el hecho dramático de la cruz, no en su crudeza histórica sino in mysterio. Esa línea de interpretación aparece también en otros textos del Nuevo Testamento: «En efecto, es realmente grande el misterio que veneramos: Él [Jesús] se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria» (1Tim 3, 16). En este texto, fragmento de un probable himno litúrgico antiguo, lo mismo que Flp 2, 6-11, se nos ofrece una visión del acontecimiento pascual de Cristo, no en clave histórica, ajustándose a un determinado desarrollo cronológico, sino en el marco de una interpretación teológica. Por otra parte, las composiciones hímnicas de origen litúrgico son más libres, están dotadas de un cierto lirismo y escapan siempre a estructuras herméticas, sometidas al rigor de las expresiones y de los conceptos. Por eso, en el Jesús elevado y exaltado en la cruz se muestran aglutinadas en una visión única, trascendente, la resurrección, las apariciones, la resurrección y la entronización a la derecha del Padre.
Volvemos de esta forma al horizonte unitario con que la tradición litúrgica antigua dio forma a las celebraciones pascuales de la cincuentena, del periodo de cincuenta días que ellos llamaron pentecostés. También en ese caso las comunidades cristianas no celebraron el desarrollo cronológico de los hechos mediante fiestas independientes, sino la totalidad del misterio de la exaltación de Cristo, glorioso y triunfador, consumada en la cruz. Por eso también, la Iglesia primitiva no celebró el acontecimiento pascual desgranando los hechos en celebraciones sucesivas, sino concentrando su mirada en la celebración de la noche de pascua, celebrando la muerte y la resurrección del Señor, no como acontecimientos separados; sino el paso de la muerte a la vida, como triunfo definitivo y misterio de exaltación gloriosa.

Al celebrar el misterio de la cruz, la Iglesia conmemora la totalidad del misterio de Cristo en plenitud; su triunfo liberador; la constitución del hombre nuevo, presente en el Jesús resucitado como primicia y como promesa de una humanidad nueva. Bien entendieron esto las primeras generaciones cristianas cuando, al esculpir la imagen del crucificado, no lo representaron como un ajusticiado hundido, fracasado y muerto, sino como un triunfador, con corona de rey y manto real, con los ojos abiertos y con la mirada serena. Son los «cristos» románicos. En esas bellas imágenes se refleja una lectura diferente del Cristo en cruz, menos ajustada a la cruda realidad histórica de los hechos, pero más cargada de misterio.