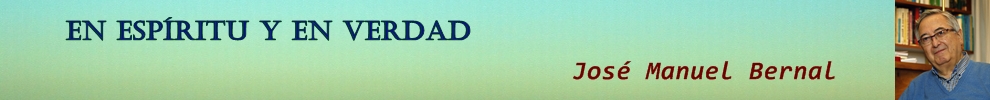El mensaje de los prefacios pascuales

Los prefacios de la cincuentena nos van ofreciendo las distintas facetas que configuran la riqueza del misterio pascual. En un lenguaje, que nada tiene que ver con los tratados académicos, cargado siempre de lirismo y espiritualidad, los textos nos describen sobre todo la imagen del Cristo de la pascua. Ahondando en el pensamiento bíblico, nos asegura que él es el «verdadero cordero que quitó el pecado del mundo» (Prefacio I). En una línea teológica más evolucionada, apoyada sin duda en la carta a los Hebreos, los prefacios pascuales romanos priorizan el perfil sacerdotal de Jesús y terminan definiéndolo como «sacerdote, víctima y altar» (Prefacio V). En ese sentido, la acción pascual de Cristo se expresa en términos de sacrificio: «no cesa de ofrecerse […], de interceder […], inmolado […], sacrificado» (Prefacio III). El Prefacio V, por su parte, insiste de nuevo en la idea sacrificial del misterio pascual; en ese texto se combinan las referencias a la «inmolación», a los «sacrificios» y a la «ofrenda». En el marco de la fiesta de la Ascensión, se recoge una clara referencia de la carta a los Hebreos: «El, habiendo entrado de una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros, como mediador» (Prefacio para después de la Ascensión).
Este es el Cristo que vence a la muerte: «muriendo destruyó nuestra muerte» (I), «en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida» (II); él es el «vencedor», nuestra «cabeza», nuestra «esperanza». Porque «en él ha sido demolida nuestra antigua miseria» y ha sido recompuesta de nuevo nuestra dignidad original. Por él ha sido restaurada nuestra vida (I), por él ha sido aniquilada en nosotros la fuerza del mal (I), por él nos hemos convertido en «hijos de la luz» (II), porque en él «hemos resucitado todos» (II). Estos son los grandes logros de la pascua, sus frutos más sazonados, los efectos salvadores que nos ofrecen las solemnidades pascuales a todos los que creemos en Jesús y celebramos su memoria.
Hay que prestar atención a los prefacios de la ascensión. En los tres modelos que aparecen en el nuevo Misal de Pablo VI se conjuga la tradición de Lucas, que nos relata pormenorizadamente la ascensión de Jesús a los cielos («Jesús, el Señor, el rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres») con otra visión menos topográfica y quizás más teológica («ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su Cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino»; «El, habiendo entrado de una vez para siempre en el santuario del cielo»). Indudablemente lo que menos interesa es la escenificación plástica del acontecimiento; lo importante es el contenido del mensaje: el triunfo de Jesús sobre la muerte, su exaltación y glorificación definitiva junto al Padre y el haberse constituido en primicia de una regeneración definitiva del hombre y del cosmos. Los prefacios se refieren a Cristo como «cabeza» de ese cuerpo total, cósmico, que en él, la cabeza, ha sido ya regenerado. Yo prefiero referirme a Jesús, en estos casos, reconociéndolo como «primicia» de la nueva creación.
Termino esta reflexión fijándome en la estupenda alusión al Espíritu Santo en la fiesta de pentecostés. Él es el alma de la Iglesia («el alma de la Iglesia naciente»); él ha sido infundido sobre nosotros para hacernos posible «el conocimiento de Dios»; él reúne y congrega a los dispersos, «a los que el pecado había dividido en diversas lenguas»; él es, por ello, el creador de la unidad, el que forja la comunión de todos los pueblos; finalmente él es el que «lleva a plenitud el misterio pascual», el que hace posible y viable la regeneración de todas las cosas, el que nos hace capaces de ir construyendo, desde el presente, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ya no habrá ni muerte, ni llanto; él es el que nos garantiza, con su fuerza, que otro mundo es posible.