Lo que importa – 83
El cristianismo, mucho más que una religión,…
Lo que importa – 74

Vamos hoy con la reflexión sobre el segundo jinete del apocalipsis particular de esta miniserie de cuatro. A este jinete, que monta un caballo rojo, se le permite en el Apocalipsis arrebatar la paz de la tierra y hacer que se enfrenten unos con otros. Es el jinete de la guerra. El de esta reflexión encarna la avaricia como desencadenante de una debacle tan grande como la guerra. Nos referimos al deseo desordenado de acumular riquezas o bienes, atesorándolos mucho más allá de lo necesario para la supervivencia y el bienestar, sin la intención de explotarlos y menos compartirlos.

Una canción popular afirma que “todos queremos más, / todos queremos más, / todos queremos más / y más y más y mucho más. / El pobre quiere más, / el rico mucho más, / y nadie con su suerte / se quiere conformar. /El que tiene un peso / quiere tener dos, / el que tiene cinco / quiere tener diez, /el que tiene veinte / busca los cuarenta, / y el de los cincuenta / quiere tener cien. / La vida es interés, / el mundo es ambición, / pero no hay que olvidarse /que uno tiene un corazón”. Hay otras letras, pero todas convergen en acentuar la ansiedad insaciable de la posesión de riquezas que anida en el corazón de los seres humanos de cualquier cultura y latitud, sean ricos o pobres, blancos o negros, creyentes o ateos.

El fuego de la ansiedad, enquistado en la mente, emponzoña un corazón tan inquieto como el humano con la esperanza ilusa de creer que se saciará atiborrándolo de riquezas y que así se calmará frente a la volatilidad de la vida. Pero la medición de la avaricia nos arroja una serie infinita como los números de la canción. Siempre habrá un más al que aspirar y que ansiar por muy rico que uno logre ser, pues lo que comienza por un euro podría hacerlo por un millón o mil millones, “et ita porro”, pues quien tiene mil millones no descansa hasta tener dos..., y sigue el cantar. San Agustín cifró esta ansiedad sin límites en su conocida oración: “nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”.

La avaricia es un fenómeno tan viejo como la historia de la humanidad. Una historia por cierto tan convulsa debido en gran parte a ella, pues la tensión de su inestabilidad se debe a la ambición de riquezas y poder. El deseo de poseer más bienes materiales corroe la convivencia social, modela formas de vida depredadoras y condiciona la estabilidad psicológica de los individuos. El dinero y el poder, cual vasos comunicantes, viven la simbiosis de que más poder es más dinero y más dinero, más poder. Un fenómeno, además, que, en estos tiempos de tantos y tan acusados egos depredadores, degrada el planeta que habitamos, el hogar común de todos los seres humanos, al ir robándole poco a poco todos sus tesoros, lo que hemos dado en llamar "materias primas".
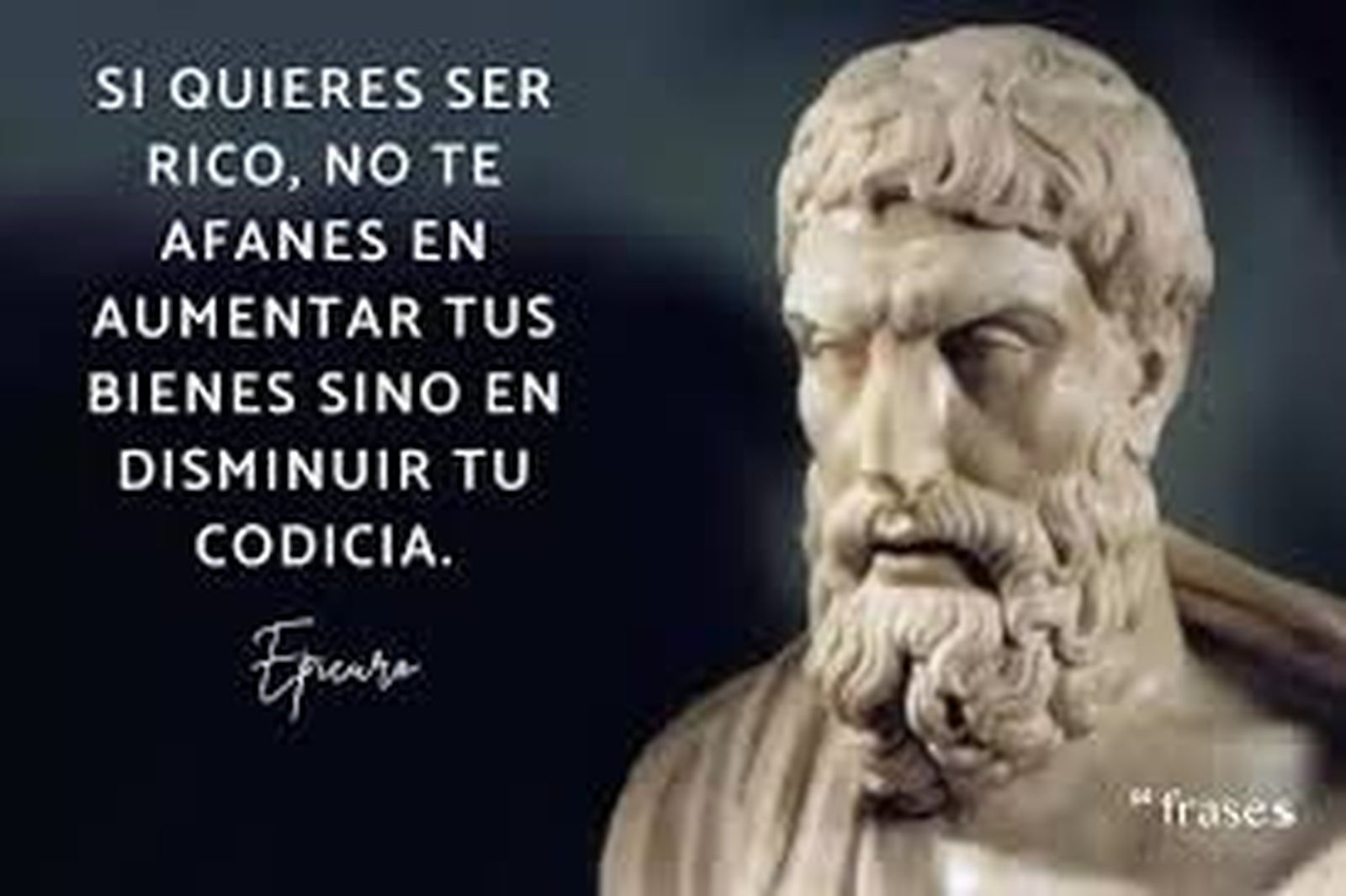
En el ámbito psicológico, la avaricia refleja una ansiedad de fondo que tiene mucho que ver con la inseguridad y el temor a la pérdida. El avaro, sin apercibirse siquiera de que entra en un círculo vicioso, acumula riquezas con la ilusión de blindarse contra la incertidumbre. Lo paradójico radica en que, cuanto más tiene, mayor es el temor a perderlo. Tal desastre se agranda por el hecho de que el mucho dinero genera un gran poder despótico. Subrayemos que cada nueva adquisición produce una satisfacción muy transitoria, pues obliga de inmediato a repetir el ciclo del más y más. El desbarajuste mental que causa la avaricia, además de achicar el goce propio de la riqueza acumulada, aísla socialmente al avaro al obligarlo a enrocarse frente a cualquier convivencia que implique gasto, pues la avaricia es una compulsión insaciable.

Para el cristianismo, la avaricia es un pecado “capital” que provoca tanto la idolatría de la riqueza (adorar el dinero) como las injusticias sociales de acaparar e inutilizar bienes que son vitales para otros muchos; para el islamismo, distrae de la oración y de la justicia; para el budismo es uno de los tres venenos (los otros dos son la ignorancia y el odio) que causan sufrimientos humanos y, para el hinduismo, rompe el equilibro natural de la vida. Digamos, sin embargo, que ninguna de las religiones señaladas condena la riqueza en sí, considerada como un bien y una bendición divina, pero sí el apego desajustado y enfermizo a la misma, pues parten del principio universal de que todos los bienes de este mundo están ahí para servicio de todos los seres humanos, no de unos pocos.

No debemos obviar que el desmedido afán de acumular riquezas ha tenido a veces, a lo largo de la historia, efectos positivos como fomento de la innovación y el impulso de sistemas económicos para crear riqueza, pues el querer más y más puede servir de estímulo a la creatividad y al progreso. El esfuerzo por mejorar en cualquier ámbito de la vida es algo de suyo tan esencial como encomiable, pues en él radican todos los valores de la vida humana. Lo que aquí denostamos y lo que convierte a la avaricia en jinete apocalíptico es su toxicidad, es decir, la avaricia que rompe la comunidad, que incluso crea esclavitud y especulación desmedida, que impulsa el colonialismo y genera desequilibrios medioambientales.

Hoy estamos viviendo el desasosiego que produce la falta del equilibrio necesario entre, por un lado, el elogio del éxito, el fomento de la ambición y la bonanza de una libertad financiera, tan sugestivo y atractivo todo ello no solo para las élites sino también para las masas sociales, y, por otro, la crítica necesaria al consumo excesivo y la reivindicación ética de una economía solidaria, basada en la tendencia innata del ser humano a auparse desde la justicia a la gratuidad. La avaricia es todo lo contrario, puro contravalor y desencanto. En algún lugar he leído que “la avaricia promete plenitud, pero entrega vacío; ofrece protección, pero engendra vulnerabilidad; augura poder, pero arruina la convivencia. Enfrentarse a ella es uno de los grandes desafíos morales de nuestra era”.

Viniendo a lo que más importa a esta reflexión dominical, me complace recordar, una vez más, la más contundente exigencia cristiana de “vender cuanto se tiene para darlo a los pobres”, requerimiento que refleja claramente, por un lado, la gratuidad total de Dios en su magnífica obra de creación del mundo, y, por otro, encarna la más pura esencia evangélica del “compartir”, clave teológica para entender a fondo el gran alcance y el esplendor de la eucaristía, ese culto comunitario de acción de gracias en el que se parte y comparte no solo el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también los de todos los seres humanos. De ese modo, le apretamos a fondo las bridas a nuestro segundo corcel apocalíptico para dirigir todas sus ínfulas no a la guerra, sino a la paz que genera la conciencia clara de que, por ser hijos de Dios, todos somos hermanos y formamos una comunidad en la que no cabe la avaricia. La “hispanidad” que celebramos hoy se justifica precisamente por la donación del ser de una nación a muchos pueblos, aunque en su seno hayan crecido y todavía pululen no pocos depredadores al acecho de presas indefensas.
También te puede interesar
Lo que importa – 83
El cristianismo, mucho más que una religión,…
Lo que importa - 80
Dulce Navidad…
Lo último