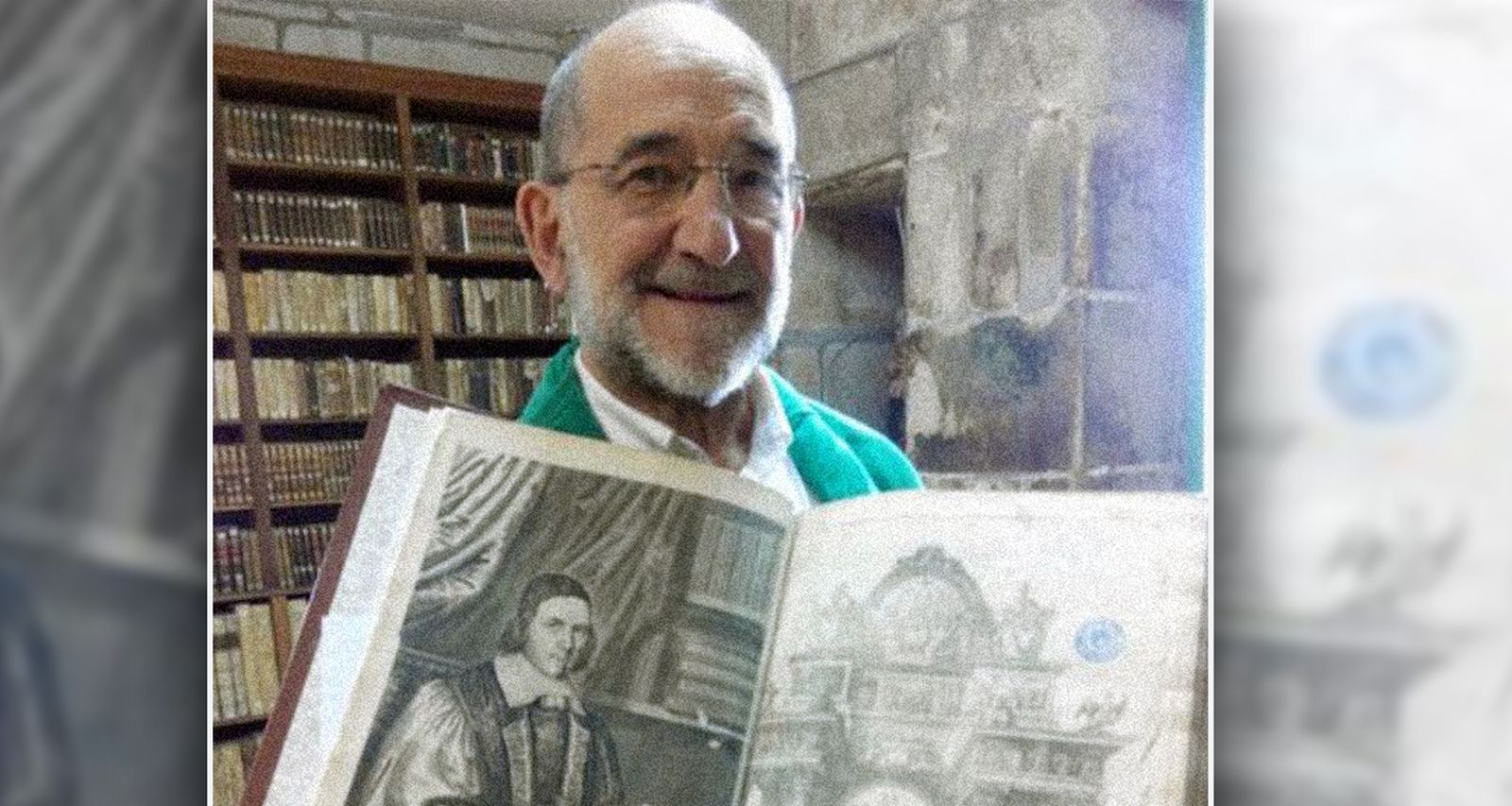Corazones envinados. La fiesta de la vida consagrada
Bodas de Caná, Vínculum (Colombia)
Bodas de Caná, icono de la vida religiosa (Vinculum: C. Religiosos Colombia)
Las ánforas eran necesarias y debían encontrarse llenas de agua, para que los fieles de la ley se purifiquen, según rito de lavados y abluciones. Pero el tiempo de esas ánforas de piedra y agua se ha cumplido. Ha llegado la Fiesta del Reino que los religiosos quieren celebrar en nombre de la Iglesia y de todos los hombres
Se ha celebrado el domingo (2.2.2020), día de la Presentación, la Fiesta de la Vida Religiosa y RD ha cubierto el evento con un espléndido conjunto de noticias y reflexiones. Yo tenía un tema, pero he preferido que pase ese día, centrado en la Presentación de Jesús, para exponer el signo y motivo de las Bodas de Caná, como icono fuerte de la vida religiosa, al lado de otros fundamentales como la Transfiguración, Marta y María (casa de Betania), y evidentemente la Presentación de ayer.

La CRC (Conferencia de Religiosos de Colombia) me había pedido desarrollar el fundamento bíblico de ese motivo, para publicarlo como base de un número monográfico de su revista Vinculum, sobre las Las Bodas de Caná: "De las tinajas de piedra a los corazones envinados" (Num 275, julio-septiembre 2019, cf. imagen 1, cf. Google: Conferencia de religiosos de Colombia), que ahora publico aquí en RD.
Agradezco a los amigos de la CRC su invitación para colaborar en su revista. Añado sólo algunas imágenes sobre las Bodas de Caná y sobre expresiones distintas de la "fiesta" de la Vida religiosa,desde mi propio contexto:
- Con una monja ortodoxa del Monasterio de la Trinidad de Bucarest
- Religiosas de una comunidad de la Asunción y San Bruno (Sijena, Huesca)
- Carmelitas seglares, con el P. M. Márquez, Provincial de España
- Franciscanas , con bendición de iconos (Balaguer, Lleida)
- Carmelitas contemplativas de Salamanca (con carmelitas seglares)
Las Bodas de Can. Un icono de la vida religiosa (Jn 2,1‒12) (Vínculum 276, 2019, pags. 15-29) (X. Pikaza.

El evangelio de Juan ha presentado ya a Jesús como Palabra de Dios hecha carne, vida humana (Jn 1,14), relacionándole también con Juan Bautista, cuyo testimonio asume (1, 19-36) y a cuyos discípulos recibe y educa luego como propios (1, 35-51). También le llama Unigénito Dios (1, 18), Hijo de Dios (1, 34) y Cordero que quita los pecados del mundo (1, 36). Ciertamente le presenta como Mesías e Hijo del Hombre (cf. 1, 45.49-51). Pues bien, después de todo eso, para introducir a Jesús en su tarea mesiánica, este evangelio necesita un contexto de bodas, con la presencia de la Madre de Jesús, como seguiré indicando (Jn 2, 1-12).
Esta escena de las “bodas” mesiánica, con la madre de Jesús presente como iniciadora y la transformación del agua de la Ley en vino del Reino ofrece un icono privilegiado de la Iglesia, y puede (debe) aplicarse muy bien a la “vida religiosa”, entendida como experiencia fuerte de evangelio, como signo intenso de una iglesia que ha pasado de las purificaciones legales de un judaísmo de ley a la experiencia de las Bodas Mesiánicas del Reino, con la Nueva Humanidad como Novia del Cordero (cf. Ap 20‒21).
Éste es un pasaje simbólico, en el sentido radical de la palabra, un pasaje que parte de la Iglesia ha interpretado en perspectiva religiosa femenina, con las “mujeres consagradas” (monjas) como Novias de Blanco del Cordero, que superan el plano de la vida como, para ascender a la montaña de la contemplación, es decir, del encuentro con Cristo, porque “para el justo no hay ley, pues él mismo se es ley” (San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo).

En esa línea, desde una perspectiva de iglesia, y en especial de la vida religiosa, como corazón de la iglesia (es decir, en el paso de la ley de purificación a las bodas de la vida en Dios, por Cristo), quiero trazar las reflexiones que siguen, que deberán aplicarse a las circunstancias de cada grupo eclesial, de cada movimiento o congregación de vida religiosa[1].
Al tercer día había una boda en Caná de Galilea (Jn 2, 1)
Para empezar la narración, con el cambio decisivo del tiempo de ley al tiempo de bodas de gracia, el texto se dice que era el tercer día... (2, 1), en expresión que puede tener dos sentidos:
‒ Puede aludir al día tercero de la culminación escatológica, conforme al sentido que ese término recibe en los anuncios de la pasión, refiriéndose al tiempo de la victoria definitiva de Dios y de la plenitud humana (cf. Mc 8, 31; 9, 31; 10, 34 par). En este caso, las Bodas de Caná serían una especie de narración pascual anticipada y la Madre de Jesús habría intervenido de manera fuerte en ella.
‒ Pero ese tercer día puede sumarse a los tres que ha nombrado ya el relato (cf. Jn 1, 29.35.43), que sumados al primero que se supone y no se nombra (1,1 a 1,28), nos hacen llegar al día séptimo (uno más tres, más tres), que es día de descanso actuante de Dios y culminación del judaísmo (conforme a Gén 1): la historia de la creación/salvación vendría a desembocar de esa manera en la escena de las Bodas mesiánicas[2].
Sea el día que fuere (el 7º de creación final, que son las Bodas del Cordero, o día 3º de pascua, es decir, el día de su culminación) es tiempo de que el Cristo asuma y transforme, por indicación de su Madre, las bodas de este mundo, cambiando el agua vieja de las purificaciones de un judaísmo ya cumplido en vino gozoso de fiesta de Dios. En esa línea, la Vida Religiosa debe situarse ya en el tiempo escatológico de las Bodas de Dios, es decir, de la culminación pascual de Cristo, Cordero de amor (en una simbología tomada del Cantar de los Cantares).
Había una boda en Caná… Viene al mundo la Palabra de Dios, que es Jesús, y se ha introducido en el contexto de la misión de Juan Bautista y sus discípulos, que se mantenía todavía en un plano de agua, es decir, de purificaciones, en línea de ley (Jn 1). Pero después, cumplido el rito de Juan Bautista, la Palabra de Dios se introduce el escenario concreto de la vida de los hombres y mujeres, en el momento clave de su despliegue, de ley de vida, que una boda, todas las bodas de la historia humana.
La vida humana está hecha de bodas, esto es, de vinculaciones concretas de amor y generación, de atracción mutua y de ley, de hombres y mujeres que se casan, hace “hacen casa”, para vivir, para engendrar, para esperar, para morir… Las bodas revelan y realizan lo más grande (son una especie de centro y latido de la historia humana). Pero ellas pueden terminar y muchas veces terminan siendo lo más triste o pequeño (no logran realizar el amor pleno, no hay en ellas vino de existencia renovada, de fiesta que se abre para siempre a la eucaristía del vino de la vida eterna). Las bodas son lo más grande de la vida humana; pero tal como se celebran en Caná de Galilea son bodas de purificación, de agua de limpieza por los pecados, más que de vida de amor[3].

Y la Madre de Jesús estaba allí (Jn 2, 1)
Esta anotación nos causa sorpresa. Podía parecer en el principio que Jesús carecía de padres de la tierra, pues había provenido como pura Palabra de Dios, de la altura de los cielos (Jn 1, 1-18). Después se nos decía casi de pasada que era el hijo de José de Nazaret, en afirmación cuyo sentido concreto no quedaba claro en el texto (Jn 1, 45; cf. 6, 42). Pues bien, de pronto, como indicando algo que es obvio y significativo, el texto alude a la Madre de Jesús y añade que estaba allí (2, 1).
Parece claro que esa Madre de Jesús es importante, pues se la conoce por su título (es la Madre, sin más) y no por su nombre (igual que en Jn 19, 26-27, ante la Cruz). Sin duda alguna, ella pertenece al espacio y tiempo de las bodas de la humanidad. No era necesario invitarla, porque las bodas son el paso de una humanidad anterior a la nueva humanidad a la que alude el mismo Adán, en el principio de la creación (Gen 2, 23‒24). Por eso se dice sin más que la madre ¡estaba allí!
Las bodas para para la madre un espacio normal (natural), forman parte de su preocupación y de su historia. No está fuera, como invitada, en actitud pasiva; está muy dentro y, actuando como supervisora, ha de mostrarse atenta a todo lo que pasa; forma parte de la organización, es responsable de todo lo que pasa. Significativamente, José no está, quizá porque ha muerto; quizá porque el Evangelio de Juan no quiere introducir simbólicamente su figura, en un mundo presidido por la madre.
Jesús, en cambio, empieza siendo sólo un invitado, viene de fuera, no pertenece por sí mismo al espacio de bodas: él y sus discípulos parecen formar un mundo aparte, están como de paso. Lógicamente, no se preocupan de los temas de organización, al menos en un primer momento. Esta es la paradoja de la escena: Jesús viene como por casualidad y, sin embargo, luego actúa como responsable verdadero de las viejas y las nuevas bodas de la tierra. En este contexto se vuelven centrales las relaciones entre la madre (que es signo de la humanidad anterior, es decir, del judaísmo de ley, de la esperanza mesiánica) y Jesús (que será el iniciador de las nuevas bodas del Vino del Reino).
La madre es la mujer del “paso”. Ella marca la diferencia entre las antiguas y las nuevas bodas, el paso del agua al vino. Es la mujer de dos mundos, de dos épocas, de dos bodas. Por eso puede ver lo que falta en la boda anterior y decírselo a Jesús.
Y faltando vino la madre de Jesús le dijo: ¡no tienen vino! (2,3).
Cuidadosamente debemos situar y comentar cada uno de los rasgos de esta frase, pues en ella se contiene como en germen todo lo que sigue: la carencia humana, la atención cuidadosa de la Madre, el gesto creador de Jesús, las nuevas bodas de la Iglesia, tal como pueden y deben ser actualizadas en la vida religiosa.
Lo primero es la carencia: ¡faltando el vino! Todas las explicaciones puramente historicistas de ese dato quedan cortas: los novios serían pobres, se habrían descuidado en la hora del aprovisionamiento, habrían llegado (con los discípulos de Jesús) demasiados invitados, diestros bebedores... El mensaje y conjunto de la escena es demasiado importante como para cortarlo a ese nivel[4].
Anticipando un poco lo que sigue, podemos afirmar que la carencia de vino es un elemento constitutivo de la escena. Si Jesús no estuviera allí quizá no se hubiera notado esa falta: ¡Por siglos y siglos los hombres se habían arreglado sin (buen) vino, viviendo a pan y agua, como se decía en Castilla! Sólo ahora, cuando llega Jesús, se nota la carencia y se establece una especie de fuerte desnivel entre lo antiguo (bodas sin vino) y lo nuevo (el posible regalo del Cristo, vivir de pan y vino, como en una Eucaristía perpetua). Se puede sospechar ya desde aquí que los novios antiguos son el agua (en amor de purificación, que nunca limpia ni ama de verdad), y que ellos mismos deben convertirse en vino.
Parece que nadie descubre esa carencia. Jesús está de incógnito. Rueda normalmente la rueda de la vida y, al no tener más referencia, los esposos (y todos los invitados) se contentan con lo poco que tienen. Sólo la Madre de Jesús nota la falta, en gesto que la viene a presentar como vidente o profetisa, en la línea del Bautista.
‒ Juan profeta había descubierto y destacado el pecado de los hombres a la vera del Jordán (río de purificaciones), señalando a los presentes: ¡este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! (Jn 1, 29). Presentaba así a Jesús como Redentor de los pecados.
‒ La Madre de Jesús ha descubierto en cambio que falta vino (2, 3). Pero ella no ha empezado diciendo eso a los hombres; se lo dice al mismo Cristo en palabra de riquísima advertencia, de iluminación y velado mandato (como queriendo que Jesús remedie la carencia).
Para decir ¡no tienen vino! ella ha de estar (¡y está!) en las mismas fronteras de la vida, en el lugar donde se pasa del día sexto de la creación parcial e imperfecto (de Ley) al día séptimo de la plenitud, donde se pasa del día segundo de la muerte al tercero de la resurrección, sobre la Montaña del Amor, porque para el “justo” (es decir, para los justos, los nuevos enamorados de la Iglesia y de la Vida Religiosa) no hay ley, pues todo es amor.
‒ La Madre de Jesús es por un lado una mujer del mundo antiguo: pertenece al espacio de las viejas bodas; conoce y comparte por dentro los problemas y preocupaciones de los hombres y mujeres, que jamás logran gozar el verdadero matrimonio de la vida. Ella se encuentra en el lugar donde debiera desplegarse la alegría: no es luto de muerte sino fuente de vino, esto es, de esperanza creadora, de Bodas de Dios (Bodas del Cordero de la Nueva Humanidad, conforme al tema central del Cantar de los Cantares). Es mujer de gozo: está al servicio gratuito de la fiesta. Su libro verdadero es el banquete (quiere que los hombres y mujeres beban, bailen, vivan) no el ritual de muerte ni las represiones de ninguna ley miedosa de la tierra.
‒ En ese sentido, la Madre de Jesús es mujer del mundo nuevo, mujer de bodas: Ella sabe que hay un vino de bodas diferentes, sabe que ha llegado ya quien puede regalarlo, en justicia de amor, en transformación personal y social (eclesial), como ha cantado en el Magníficat (Lc 1, 45‒56). Por eso ella no quiere contenerse: ¡la impaciencia del nuevo Reino de Dios late en el centro de su vida y tiene que expresarla! Así se acerca y dice a Jesús en forma sobria y reverente: ¡no tienen vino! Todo el canto del Magníficat (derriba del trono a los poderosos, eleva a los humillados; a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos…) viene a condensarse ante Jesús en esta palabra: ¡No tienen vino! Es Jesús quien debe remediar esta carencia, la gran carencia de la historia humana.

Esas palabras condensan toda forma de necesidad personal y social, de hombres y mujeres. Pero en el contexto actual de Caná de Galilea ellas deben entenderse de un modo concreto: Las bodas humanas constituyen una especie de promesa de un futuro que jamás se cumple; anuncian gozo, libertad y cielo, pero al fin dejan a hombres y mujeres en el mundo viejo de opresiones, recelos, envidias y miedos; falta el vino de la vida plena, gozosa, liberada, gratuita, de amor sin miedo, de comunicación sin represiones… en todas las bodas de la tierra, por eso ellas pueden terminar siendo tristes, limitadas, sangrientas, conforme al título de una obra teatral de F. García Lorca: Bodas de Sangre.
La Madre de Jesús sólo pretende que las bodas sean de verdad lo que prometen, lo que el mismo Dios había querido en el principio (¡ahora que culmina el día séptimo de la creación!). Ella sabe que su hijo ha venido a traer la plenitud al mundo y por eso le confía reverente ¡no tienen vino!, en deseo que Jesús sólo podrá cumplir del todo en su Resurrección (día 3º). Que la vida de los hombres y mujeres deje de ser Cien años de soledad (G. García Márquez), mil y mil años de soledades, sin que se encienda la chispa plena del amor eterno
Recordemos que Jesús no es el novio de estas bodas, en contra de una perspectiva que muy pronto (cf. Ef 5) se hará tema común en el conjunto de la iglesia. Su Madre tampoco es esposa: ella es sólo iniciadora mesiánica del Cristo. Los esposos son dos desconocidos cuyo nombre no interesa recordar; son dos cualquiera, todos los humanos que al buscarse y al casarse (al vivir) están buscando plenitud, felicidad sobre la tierra. Los esposos del agua de las purificaciones, porque falta el vino, somos todos los creyentes de la iglesia, casados y solteros, clérigos y laicos… incluidos los religiosos, a no ser que nos dejemos transformar por Cristo, y cambiemos el agua en vino de bodas verdaderas.
Hemos dicho que la Madre es iniciadora mesiánica: forma parte de las bodas y allí dice a Jesús lo que los novios necesitan. Ella ha vivido, ha sufrido, conoce por experiencia lo que somos. Dios mismo le ha dado el encargo de educar al Hijo eterno dentro de la historia. Pues bien, esa educación culmina precisamente ahora: desde su misma madurez, en el momento primero y más solemne de su iniciación, en el centro de la crisis y pecado (carencia) de la historia, ella tiene que decir y dice al Cristo aquello que los hombres necesitan: No tienen vino.
¿Qué tengo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora (Jn 2, 4).

Evidentemente, intervención de la Madre resulta paradójica (en una línea que está cerca de Lc 2, 41-52). Por un lado ella tiene que decir a Jesús lo que los hombres necesitan: sólo de esa forma se comporta como madre mesiánica que abre o actualiza las promesas finales del Antiguo Testamento. Por otro lado, Jesús tiene una Palabra de sabiduría y mesianismo (una palabra de divinidad) que transciende los deseos y poderes de su Madre. Por eso necesita distanciarse de ella, al menos en un primer momento:
¿Qué hay entre yo y tú, mujer?
¡Aún no ha llegado mi Hora! (Jn 2, 4) [5].
El texto es difícil de traducir y todas las versiones que ofrezcamos de su primera parte son sólo aproximadas: ¡Qué nos importa a ti y a mí! ¿Qué tenemos en común nosotros?... Lo cierto es que, en un primer momento, de forma paradójica, que puede resultar hiriente, Jesús parece distanciarse de su madre a quien llama, de forma significativa, mujer, y no madre o mamá, como habríamos esperado:
‒ Se distancia de ella para marcar su propia verdad, su autonomía mesiánica: ¡el Hijo de Dios no depende de una madre de la tierra! Él tiene su propio tiempo y verdad, como aparece en el texto convergente de la mujer sirofenicia, cuyo problema no son ya las bodas, sino la vida de su hija enferma (Mc 7, 27; cf. también Mc 3, 31-35). En un determinado nivel, la madre pertenece aún al pueblo israelita y Jesús tiene que superar ese plano, para ser auténtico mesías, no sólo de Israel, sino de todos los hombres y mujeres de la Iglesia y de la humanidad.
‒ Al mismo tiempo la llama ¡Mujer! en palabra que, aludiendo al principio de la creación (Gén 1-3), ilumina y encuadra el sentido de la escena. La madre de Jesús aparece así como la verdadera Mujer/Eva de este día séptimo de la creación definitiva; por eso, ella no puede apoderarse de la voluntad de Dios, ni encauzar la vida de su Hijo, sino que tiene que ponerse a la espera de la acción de Dios, en un camino que sólo Dios define y decide, en amor.
Sea como fuere, el sentido de la frase de Jesús queda velado y debe interpretarse (recrearse) desde el fondo de todo lo que sigue, a la luz de la gran sorpresa de la acción de Dios, que transciende todos los deseos y palabras de los hombres (para cumplirlos de un modo más alto). Ésta palabra de Jesús se sitúa en la línea de eso que San Juan de la Cruz llamaba la “noche oscura”, que nos permite y exige caminar en fe, superando todos los “arrimos”, es decir, todas las seguridades que son exclusivamente nuestras: ¡Ni esto, ni esotro, ni esto ni aquello!
Todo el Antiguo Testamento, todo el camino creyente, nos sitúa al fin ante el misterio de la “hora” que nosotros no podemos decidir de antemano. Éste es un camino de fe, para los esposos del mundo, que han de confiar entre sí, con grandes señales de amor, pero siempre con una entrega superior, sin pedir y pedir señales… Éste es el camino de fe de la vida religiosa, que debe seguir confiando en el amor de Jesús, parezca que Jesús le diga: ¡No ha llegado mi hora, no ha llegado la hora de vuestras bodas!
Estamos, sin duda alguna, en un momento de suspense. El lector normal no habría esperado esta respuesta de Jesús; es más, la encuentra escandalosa, nosotros también encontramos a veces escandalosa la respuesta de Jesús, que parece decirnos: ¡No ha llegado mi hora para vosotros!
Haced lo que él os diga (Jn 2,5)
He situado ya este pasaje de la Boda de Caná a la luz de Mc 7, 24-30 donde Jesús y la madre pagana dialogan y aprenden (van cambiando) uno del otro, en diálogo también escandaloso: Jesús rechaza primero a la mujer (¡sólo he venido para los hijos de Israel!), para escuchar y realizar después, en un nivel más alto, lo que esa mujer‒madre le pedía. En Caná hallamos algo semejante: Jesús y su madre se escuchan, como dialogantes vivos, que dicen, rechazan y vuelven a escucharse en proceso riquísimo en que deben destacarse estos motivos:
‒ Parece que Jesús rechaza aquello que su madre le ha pedido, marcando su propia independencia mesiánica, distanciándose de ella con palabras que parecen cargadas de dureza: ¿Qué tenemos que ver nosotros? (2,4). Jesús es la presencia del Dios del misterio al que no podemos manipular a nuestro capricho
‒ La madre a quien Jesús llama ¡mujer! acepta el misterio de Jesús y cambia (mejor dicho, parece cambiar de actitud). Ya no pide nada de un modo directo, no argumenta ni polemiza con Jesús. Ella se pone al lado de los servidores, diáconos de bodas, y como primera de todos los ministros de la nueva iglesia dice: ¡haced lo que él os diga!, confiando así en la obra de su Hijo (2, 5). No pide directamente a Jesús (se identifica con él); nos pide a nosotros, que seamos capaces de escucharle y hacer (=ser) lo que nos diga. No dice lo que tenemos que nacer; no nos impone una ley, simplemente nos dice que escuchemos, que hagamos lo que nos dice
‒ Finalmente, Jesús, que parecía haberse distanciado de su madre, cumple luego, en forma diferente, por su propia voluntad lo que ella le pedía, y mucho más que lo que ella le pedía: ¡Ofrece vino abundante y muy bueno a los invitados de las bodas! De esa forma realiza y desborda el deseo más profundo de María (2, 6-10)
De manera paradójica, desde el mutuo movimiento de gestos y palabras, debe interpretarse así la escena. Hay aquí una especie de aceptación de fe mariana, que no es sometimiento a Jesús, sino diálogo de confianza con él, diciendo a los hombres y mujeres de la boda que le escuchen, que le escuchemos, que hagamos lo que él nos diga.
María nos sitúa de esa forma ante Jesús, no ante una ley que podría ser suya, ni ante una ley de la Iglesia… Ella nos sitúa directamente ante Jesús, en libertad. De esa forma, precisamente allí donde pudiera parecer que la madre quiere dominar al Hijo (¡no tienen vino!) ella viene a presentarse como servidora de ese Hijo, pidiendo a los hombres y mujeres que le escuchen, que hagan lo que él diga. De esa manera, precisamente allí donde parece que el Hijo se separa de la madre viene a estar más cerca de ella, cumpliendo su deseo (ofrece el vino de las bodas).
La palabra de María (¡haced lo que él os diga!) nos conduce al centro de la más honda teología de la alianza, allí donde los antiguos judíos se comprometían a cumplir la voluntad de Dios (¡haremos todo lo que manda el Señor!: Ex 24, 3). Pues bien, en esta Boda de Caná, ha culminado ya la historia antigua, ha llegado el tiempo de la alianza nueva y definitiva del vino de Jesús (cf. Lc 22, 20; 1 Cor 11,25), vino y banquete de bodas donde viene a culminar la historia y se vinculan para siempre Dios y el hombre. Pues bien, como ministro (diácono entre diáconos) o iniciador de esa alianza hallamos a María, la Madre mesiánica, ocupando el lugar que tenía antes Moisés.
Ésta es la alianza de Dios con la humanidad, alianza de bodas… Es la comunión eucarística de la Iglesia, con el vino del amor… Es la comunión de fondo de la vida religiosa, que se descubre evocada, invitada y enviada en el signo de estas bodas, que pueden ser y son bodas de hombres y mujeres, en matrimonio transfigurado en amor de Cristo, pero que son también bodas mesiánicas de vida religiosa.
María ha debido superar la palabra directa dirigida a Jesús, que podría sonar a imposición (¡no tienen vino!), para mostrar su voluntad de una manera suplicante y más profunda, a través de los “servidores” de las bodas, empezando por el maestresala (que puede ser símbolo de los ministros de la Iglesia, y de un modo especial de los religiosos y religiosos, que ponen su vida al servicio de las bodas mesiánicas de Dios y de los hombres). María había empezado educando a Jesús (es su Madre); pero ahora debe hacerse educadora de los servidores de las bodas, pedagoga de servidores de la boda, en la fiesta de la nueva alianza:
‒ Renuncia a mandar sobre Jesús después de haberle engendrado (siendo como es su Madre). Renuncia a imponerse y dirigirle, como si Jesús no supiera lo que debe hacer, como si ignorara que a los hombres falta el vino.
‒No manda porque confía en él: escucha gustosa su respuesta (¿qué hay entre nosotros?) y en amor total acepta lo que él haga. Ha llegado la hora de Jesús, ella queda atrás, está tranquila.
‒ Por eso se vuelve servidora de la obra de su hijo, pidiendo a los ministros de las bodas que cumplan lo que él diga. Así viene a presentarse como el personaje primero y más valioso de aquellos que preparan las bodas mesiánicas del Cristo sobre el mundo.
Ella no es la Eva mala que, según la interpretación muy extendida (aunque quizá poco fiable de Gen 2-3) ha tentado a Jesús (Adán), separándole de Dios. Ella es la mujer honrada y buena que sabe educar a los humanos (varones y mujeres) para el descubrimiento mesiánico del Cristo. Es así mujer de bodas, la única que sabe verdaderamente lo que pasa (lo que falta) sobre el mundo de manera que puede preparar y prepara a los humanos (varones y mujeres) para el vino de las bodas finales.
No teme al Cristo, ni tiene miedo al vino (plenitud de la humanidad, fiesta de bodas). Sabe hablar y habla con los servidores de la historia; sabe organizar y organiza la tarea de los servidores, diciéndoles que pongan lo que tienen (lo que saben) para que Jesús realice su tarea mesiánica. No es mujer silenciosa que calla en la asamblea sino todo lo contrario: es la que tiene más voz y palabra en el banquete, preparando de esa forma a los judíos (los que sólo tienen agua de purificaciones) para el vino de la boda universal del Cristo. El texto nos conduce de esa forma al lugar de Lc 2, 34-35, pero Lucas resaltaba el rasgo doloroso (espada de la división israelita), Juan en cambio acentúa la transformación gozosa (el agua convertida en vino).
Había seis ánforas de piedra, para las purificaciones (2, 6).
Se inicia así la gran transformación, de la que trataré brevemente, pues son los mismos lectores, en especial religiosas y religiosos, los que debe interpretar su sentido, en su propia vida y en su ministerio en la iglesia. Esas ánforas eran necesarias y debían encontrarse llenas de agua, para que los fieles de la ley se purifiquen conforme al ritual de lavatorios y abluciones. Pues bien, el tiempo de esas ánforas (¡son seis! ¡el judaísmo entero!) ha terminado cuando llega el día séptimo del Cristo de las bodas.
Un tipo de judíos continúan manteniendo el agua, el rito de purificación en que se hallaba inmerso el mismo Juan Bautista (cf. Jn 1, 26). La Madre de Jesús había descubierto ya que es necesario el vino, superando de esa forma la clausura legal (nacional) del antiguo judaísmo que se encuentra reflejado por el agua. Finalmente, cumpliendo la palabra de Jesús (que anuncia y anticipa el misterio de su Pascua), los ministros de las bodas ofrecen a los comensales el vino bueno de la vida convertida en fiesta.
En este comienzo eclesial, en el primero de los signos de Jesús, está su Madre, como iniciadora paradójica y sublime de su obra. Ella es la mujer auténtica que sabe aquello que los otros desconocen. Ella es la primera servidora de la Iglesia mesiánica que dice a los restantes servidores de las bodas: ¡haced lo que él os diga!
Acabamos de indicar que ella aparece como mediadora de la alianza: pide a los hombres que cumplan lo que Cristo les enseña. Pero dando un paso más podemos afirmar que ella se pone de algún modo en el lugar del mismo Dios (del Padre de la Transfiguración) cuando decía desde el fondo de la nube a los creyentes: ¡este es mi Hijo querido, escuchadle! (Mc 9,7 par). La que ahora pide a los humanos (especialmente judíos) que acojan a Jesús es ya su Madre. No lo hace por orgullo o vanidad, pues como vimos ya en Lc 2, 34-35 y veremos en Jn 19, 25-27, ella es madre sufriente que conoce el carácter doloroso del servicio de Jesús.
Éste fue el primero de los signos de Jesús… (1, 11). Conclusiones
Lo que he dicho, comentando el pasaje, desde Jn 2, 1 a 2, 6 resulta suficiente, y así dejo aquí mi comentario directo, para no alargar mi exposición, para que los mismos lectores lo interpreten y apliquen a la vida religiosa. A partir de aquí me limito a trazar dos líneas de comparación: una con el signo inmediatamente posterior (purificación del templo: Jn 2, 13-22) y otra con la escena de la muerte de Jesús (Jn 19, 25-27). Desde ese fondo retornaré a las palabras centrales del pasaje ¡no tienen vino! Y ¡haced lo que él os diga!, para resaltar en forma conclusiva el carácter festivo del relato[6].
a) Caná de Galilea y purificación del templo. La escena estrictamente dicha de Caná termina con un breve comentario sobre el sentido del signo (2, 11) y una indicación sobre la estancia “eclesial” de Jesús en Cafarnaúm (con madre, hermanos y discípulos: 2, 12). Luego, sin ninguna preparación, se dice que era Pascua de los Judíos y que Jesús subió a Jerusalén, para expulsar del templo a los compradores y vendedores, en escena de dura polémica y fuerte simbolismo, referido a su muerte y resurrección (2, 13-22). Las dos narraciones forman un doblete: dicen lo mismo en perspectivas diferentes; ambas se completan, ofreciendo una preciosa introducción al ministerio de Jesús:
‒ Las bodas presentan ese ministerio en perspectiva positiva: cumpliendo (y superando) el deseo de su madre, Jesús nos lleva del agua de los ritos judíos de una ley de purificación al vino del Reino, interpretado así como Boda de Amor, en la que se incluye el signo de uno esposos que se “casan” (forman casa) entre sí, transformando el agua vieja en vino de amor, pero también el signo más amplio de la Iglesia como Boda de Dios con la humanidad (en la línea de Ap 21‒22) y dentro de ella de la Vida Religiosa, como signo‒icono concreto de esas bodas.
‒ Esas bodas implican superación del culto de un templo de Jerusalén, que Jesús presenta como “casa de negocios” (oikos emporiou). Las bodas son signo supremo de gratuidad, simbolizada en el vino de gozo del reino. El viejo templo de Jerusalén (que puede compararse con cierta iglesia posterior) aparece aquí (Jn 2, 14‒17) como casa de compraventa religiosa, es decir, como una prostitución organizada y realizada en nombre de Dios (como he destacado en Dios o el Dinero, Sal Terrae, Santander 2019). Para que el vino de reino se extienda hacia todos debe terminar el viejo templo de unos sacrificios de templo, realizados de un modo económico, que son en el fondo una prostitución.
Esto significa que, indirectamente, la petición de la Madre (¡no tienen vino!) acaba enfrentando a Jesús con aquellos que defienden el agua del templo antiguo con sus ritos de purificación, con sus sacrificios, con su compra‒venta. Es como si la madre dijera a Jesús: ¡has de morir para que las bodas de este mundo tengan vino! ¡has de hacer que acabe un templo convertido en casa de negocios!
De esa forma trazamos una línea que conduce del vino de bodas de Caná a la condena del Calvario donde Jesús dará su sangre como alimento de reino (cf 19, 34, comparado con 6, 52-59). De manera lógica, hallaremos a la Madre de Jesús bajo la cruz de su Hijo, culminando el camino de Caná y recibiendo el nuevo encargo materno (19, 25-27). Al decirle a Jesús ¡no tienen vino!, ella misma ha colocado a Jesús en camino que lleva al Calvario.
b ¡No tienen vino! (2, 3). En la línea anterior ha de entenderse esta palabra, que es una de las más evocadoras del NT y del conjunto de la Biblia. La Madre se la dice en primer lugar al Hijo, pero luego las podemos y debemos aplicar a nuestra historia. Son palabras que escuchan los cristianos, devotos de María, sobre todo los que están comprometidos en la gran tarea de liberación integral, empezando por los religiosos. Precisamente allí donde podemos sentirnos satisfechos, allí donde pensamos que las cosas se encuentran ya resueltas, todo en orden, se eleva con más fuerza la voz de la Madre de Jesús diciendo:
¡No tienen libertad, están cautivos! ¡No tienen salud, están enfermos!
¡No tienen pan, están hambrientos! ¡No tienen familia, están abandonados!
¡No tienen paz, se encuentran, enfrentados, en guerra o guerrilla sin fin!
Nosotros no podemos responder ya como Jesús en un primer momento: ¿Qué nos importa a tí y a mí? ¡No es nuestra hora! Nosotros sabemos ya que por Jesús y en Jesús ha llegado la hora de la Madre que nos muestra las necesidades de sus hijos, los humanos sufrientes. Sobre un mundo donde falta el vino de las bodas de la libertad/amor/justicia, sobre un mundo que sufre la opresión y el fuerte dolor de la vida, sobre un mundo donde sigue habiendo guerra y contra‒guerra, milicias “legales” y guerrilla, la voz de la Madre de Jesús resuena como un recordatorio activo de las necesidades de los hombres, es principio de fuerte compromiso.
c) ¡Haced lo que él os diga! (2, 5). Esta es la hora de la fidelidad cristiana de la madre de Jesús. Algunos han dicho que ella nos separa del auténtico evangelio, que nos lleva a una región de devociones intimistas y evasiones, desligándonos del Cristo (acusación de algunos protestantes). Pues bien, en contra de eso, los católicos sabemos que la Madre nos conduce al Hijo, recordándonos con fuerza que debemos hacer lo que él nos diga, igual que ella lo hizo.
Es la hora de la Madre a quien el mismo Jesús llama Mujer (2, 4). Es la hora de la mujer cristiana que puede y debe conducirnos al lugar del verdadero Cristo, para cumplir de una manera intensa su evangelio. Sólo allí donde se unen estas dos palabras (¡no tienen vino! y ¡haced lo que él os diga!) encuentra su sentido la figura de María. Tenemos que descubrir las necesidades del mundo (plano de análisis liberador) e iniciar con Jesús un camino de compromiso liberador, haciendo lo que él dice en su evangelio.
Ese es evangelio de bodas y por eso en el fondo de todo sigue estando la alegría de un varón y una mujer que se vinculan en amor y quieren que ese amor se expanda y llegue a todos de hecho el vino de fiesta y plenitud gozosa. El judaísmo era religión de purificaciones y ayunos (cf. Mc 2, 18 par.); por eso necesitaba agua de abluciones. Pues bien, en contra de eso, el evangelio empieza siendo experiencia mesiánica de fiesta hecha de vino de gratuidad, de justicia amorosa, de vida entregada al evangelio, como ha sido y sigue siendo la vida religiosa. En medio de esa vida, como animadora y guía, como hermana y amiga, encontramos a la Madre de Jesús. No la busquemos en la muerte, encontrémosla en la vida. Sólo así, cuando gocemos con ella del vino de Jesús, podremos dedicar nuestro trabajo y alegría al servicio de los pobres (los que no tienen vino).
ooooooooo
[1] Escribo con gozo estas reflexiones, recordando con gozo un cursillo que dirigí hacia el año 1990 a la conferencia de religiosos de Colombia en Bogotá, donde residí en el convento de los P. Carmelitas, a quienes agradezco desde aquí su generosidad. Ofrezco así una reflexión bíblico‒teológica de fondo, sin necesidad de citar los comentarios básicos al Evangelio de Juan (de Bultmann o Dodd, de Schnackeburg o Mateos, de Brown o Beutler…), que cualquier experto o interesado podrá encontrar con facilidad.
He comentado ya este pasaje en Gran Diccionario Bíblico, Verbo Divino, Estella 2015, y en mi libro sobre La Madre de Jesús, Sígueme, Salamanca 1990. Ofrezco una visión de fondo de todo lo que sigue en La historia de Jesús, Verbo Divino, Estella 2012 y en Gran Diccionario de la Biblia, Verbo Divino, Estella 2025, y especialmente en Dios o el Dinero. Teología y economía, Sal Terrae, Santander 2019. Para la cita anterior de San Juan de la Cruz, cf. X. Pikaza, Ejercicio de Amor. El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, San Pablo, Madrid 2017.
[2] Al tercer día había una boda… La antropología ha destacado desde antiguo la relación entre comida y bodas, que forman las bases de toda relación social. Lógicamente, el reino de Dios se vincula desde antiguo con banquete y bodas. Desde ese fondo puede y debe interpretarse el primero de los signos de Jn (2, 1-11). Mirado así, este pasaje es un relato mesiánico fundante: no es un signo entre otros, sino el primero de los signos, aquel en que se expresa el origen y sentido de la obra de Jesús, en clave de comida y bodas. Sigue al fondo el tema de la multiplicación y/o comida compartida (que vuelve de otra forma en Jn 6). Pero en lugar del pan y peces de la comida diaria, aparece el vino de las bodas y/o del reino, la culminación mesiánica hecha bodas.Jn 2, 1-11 ha de entenderse así como clave hermenéutica de todo lo que sigue: en el punto de partida del evangelio está la experiencia de comida y/o encuentro interhumano.
Esta escena es para el Evangelio de Juan (como Mc 2, 18-22 es para el de Marcos) un punto de partida esencial en la comprensión del mesianismo: nos lleva al principio de la creación, al lugar donde se vinculan nuevamente Adán y Eva, al paraíso fundante de la vida. Allí se celebran las bodas, pero humanamente hablando ellas resultan imposibles: falta el vino. Por eso es necesario el mesianismo de Jesús, como indicaremos releyendo el texto.
[3] Había una boda en Caná de Galilea: es posible que la referencia geográfica sea casual y carezca de importancia simbólica; pero es más probable que la alusión a Galilea sirva para conectar este pasaje con la tradición sinóptica de las comidas de Jesús y/o de la multiplicación de los panes. Sin duda el tema de boda y banquete es simbólico.
(a) Es signo de la comida escatológica (cf. Is 25, 6), festín de gozo que Dios mismo quiere ofrecer a los humanos, como ha destacado la tradición sinóptica (cf. Lc 14, 15-24; Mt 11, 1-10).
(b) Es celebración final del amor, en la línea de Gen 2, 24. En ese contexto ha situado una larga tradición israelita la presencia de Dios entre los hombres y mujeres de su pueblo.Sobre un fondo de comida y bodas ha desplegado Juan la revelación primera de Jesús,recreandoel tema de la multiplicación de los panes (Mc 6, 30-44; 8, 1-8 par) y evocando la palabra donde dice que sus seguidores "no pueden ayunar mientras dure el tiempo de bodas", es decir, mientras el novio (Jesús) esté con ellos (cf. Mc 2, 18-20).
[4]Cerradas en sí mismas, estas palabras (no tienen vino) son la crónica de un fracaso. Todo el AT (historia israelita) ha querido ser un camino de bodas: busca el banquete de abundancia, tiempo de felicidad y encuentro con el Dios esposo de los hombres y mujeres de su pueblo. Pues bien, ese camino acaba en un fracaso: las bodas de Israel nunca culminan; sólo existen purificaciones rituales simbolizadas por las tinajas de agua, preparadas, al borde de la boda (2, 6).
La misma boda humana queda inmersa, de esa forma, en el rito de purificaciones incesantes. Es como si hubiera que atar la vida con cadenas, para que no estalle, como si hubiera que encerrar el gozo en fuertes represas de rito, purificando sin cesar las bodas de la vida. En ese contexto entra Jesús y la misma madre dice ¡falta vino! Esta madre Israel, camino de esperanza, vive aún en la carencia, tiempos de ley, rito de purificaciones, pero conoce su falta, sabe descubrirla y ponerla ante su hijo. De esa forma supera ya el tiempo de negatividad y se adelanta, conociendo y preparando aquello que no puede resolver por sí misma.
[5] La hora de Jesús es el momento de acción mesiánica, tiempo de reino. Es evidente que en este contexto de banquete y bodas (falta de vino), esa hora vendrá simbolizada por imágenes esponsales. Básicamente está en juego la función del novio/esposo, que ofrece la fiesta y tiene que dar vino de gozo a los invitados. Por eso, como hemos visto, veladamente, la insinuación de María a Jesús (¡no tienen vino!) se sitúa en ámbito esponsal. Pues bien, la tradición del AT conoce dos imágenes esponsales cargadas de sentido religioso.
(a) Dios bendice las bodas humanas, el amor de hombre y mujer, según el Cantar de los Cantares. Dios no es varón, ni ocupa sus funciones; no es mujer, ni hace su obra. Dios no es esposo ni esposa, sino origen y sentido del amor interhumano. Por eso, allí donde se canta y celebra el gozo de los novios/esposos, en un día renovado de creación, se está proclamando la grandeza del Dios que ha bendecido y fundado las bodas del mundo.
(b) Dios mismo aparece como esposo varón de unas bodas donde su pueblo Israel se presenta como esposa. Esta imagen, de fuerte contenido mítico (proviene de la hierogamia ambiental de cananeos y sirios, egipcios y mesopotamios), ha penetrado profundamente en la conciencia israelita, expresándose en grandes pasajes proféticos de Isaías y Jeremías, de Oseas y Ezequiel.
Ambas imágenes parecen haberse cruzado y fecundado en nuestro texto, conservando su fuerte simbolismo. Recordemos que el evangelio de Juan no tematiza este motivo de forma argumentativa ni expositiva, como hará otras veces (cf. Jn 5; 6; 9) cuando el tema del signo o milagro está seguido por un largo despliegue de razones teológico/espirituales. En nuestro caso parece que basta el milagro, es decir, el signo claro, que no necesita mayor explicación, pues habla por sí mismo, desde el pasado o trasfondo del AT, representado por la madre de Jesús y por el contexto de bodas. Estamos al comienzo del evangelio (Jn 1 ha sido introducción), en el momento en que se indica el sentido de Jesús, en clave de actuación simbólica (cf. Jn 2, 11):
(a) Por un lado, Jesús ha sido invitado. Todo el AT, la historia de Israel y de los pueblos es invitación mesiánica, llamada dirigida al Cristo de las bodas. Su acción no se vincula a la guerra, como piensan los celotas, ni al templo como juzgan los soduceos, ni a la ley como han supuesto los primeros fariseos, sino que se inscribe en contexto de bodas, en camino de esperanza gozosa de vida. Sólo en este fondo puede comprenderse lo que sigue.
(b) En principio, Jesús no es el novio: él asiste a unas bodas del mundo, como en el Cantar de los Cantares, donde un varón y una mujer quieren unirse en gozo y Dios bendice su amor... Pero hay una diferencia. En el Cantar no falta el vino: varón y mujer sueñan y buscan, sufren y se encuentran, en amor que consigue su meta, bendecido por Dios. No necesitan testigos; ellos dos, varón y mujer celebran su boda. Por el contrario, en Caná de Galilea falta el vino: el amor no consigue su meta. Este es el fracaso de la historia: bodas de impotencia de un esposo que no logra ofrecer vino a la fiesta.
[6] No sigo comentando en particular la continuación del texto (Jn 2, 7‒10), pero debo ofrecer, aunque sea en nota a pie de página, el sentido teológico más hondo de este “icono de las bodas”. Como he señalado ya, el simbolismo esponsal más privado del Cantar (hombre y mujer, a solas con su amor, en escenario mundano de bodas) se universaliza en Caná de Galilea, donde más que el vino de ellos dos en particular importa el vino para todos.
Estamos en contexto de bodas ampliadas. La atención de la escena se desvía: ya no se centra en los esposos sino en los participantes de la fiesta. Así, veladamente, sin dejar el simbolismo de Cant (dos amantes), el texto nos abre a la visión social de los profetas, a la esperanza mesiánica, sin presentar a Jesús como simple esposo masculino frente a una humanidad femenina. Estos pueden ser los signos fundantes de la escena:
(a) La tradición profética presenta a Dios como esposo de unas bodas donde el pueblo entero (Sión, Israel) es esposa. Desde ese fondo se podría entender a Jesús como Dios esposo, en una línea desarrollada por Ef 5, 22-33. Su misma madre parecer tomarle como esposo, al decirle "falta vino" (pues el esposo debía preocuparse de ofrecerlo). Es como si Jesús tuviera que ofrecer a los participantes de las bodas, varones y mujeres, el vino de sus bodas (cf. Mc 2, 19-20), sin posible ayuno.
(b) Pero Jn 2, 2-12 deja que el novio de las bodas siga siendo un hombre de este mundo. Queda esbozada de algún modo la figura del Cristo esposo, atento al vino, pero el mismo texto sigue aludiendo a un esposo mundano que no había podido resolver el tema del vino de sus bodas. Por eso le pregunta el maestresala: ¿cómo has dejado el vino bueno para el momento final de las bodas, cuando todos deberían encontrarse ya bebidos, incapaces de distinguir el buen licor de la bebida mala? (2, 9-10).
Jesús se introduce así en las bodas siempre defectuosas de este mundo, como signo de un Dios que ofrece el vino de la vida a los humanos, en fiesta escatológica. Esto es Jesús: hombre de bodas. No ocupa el lugar del esposo o la esposa, sino deja que ellos realicen su función de amor, como supone en otro plano el Cantar de los cantares. Pero, adentrándose en el misterio de la vida hecha amor, Jesús enriquece y transforma la boda en gesto de fuerte felicidad. Este es su don, este su misterio: Jesús es mesías nupcial:
(a) Es mesías de las bodas de la tierra, de todos los hombres y mujeres de la historia. En ellas introduce el tiempo nuevo de su hora, hora de presencia humana, felicidad desbordante. Pasamos así del signo de la madre que aguarda y conoce la carencia de los hombres el mundo (como proclama en el Magnificat: Lc 1, 46‒55), al de Jesús, que es presencia de Dios en las bodas de la tierra.Este es el primero de sus signos, principio y camino defe, como indica expresamente Jn 2, 11.
(b) Es mesías del vino de la vida. Jn retomará el signo del vino (viña), en sentido cristológico, en la gran alegoría de la vid universal del Cristo (Jn 15). Aquí lo anuncia. El camino anterior (judaísmo, religiones de la tierra) sólo llega al agua de las purificaciones: descubre el pecado y quiere superarlo, pero no lo consigue. Sólo Jesús ofrece el vino de felicidad, no sólo el pan cotidiano, ni el agua de los ritos que no apaga la sed, sino el vino del reino.