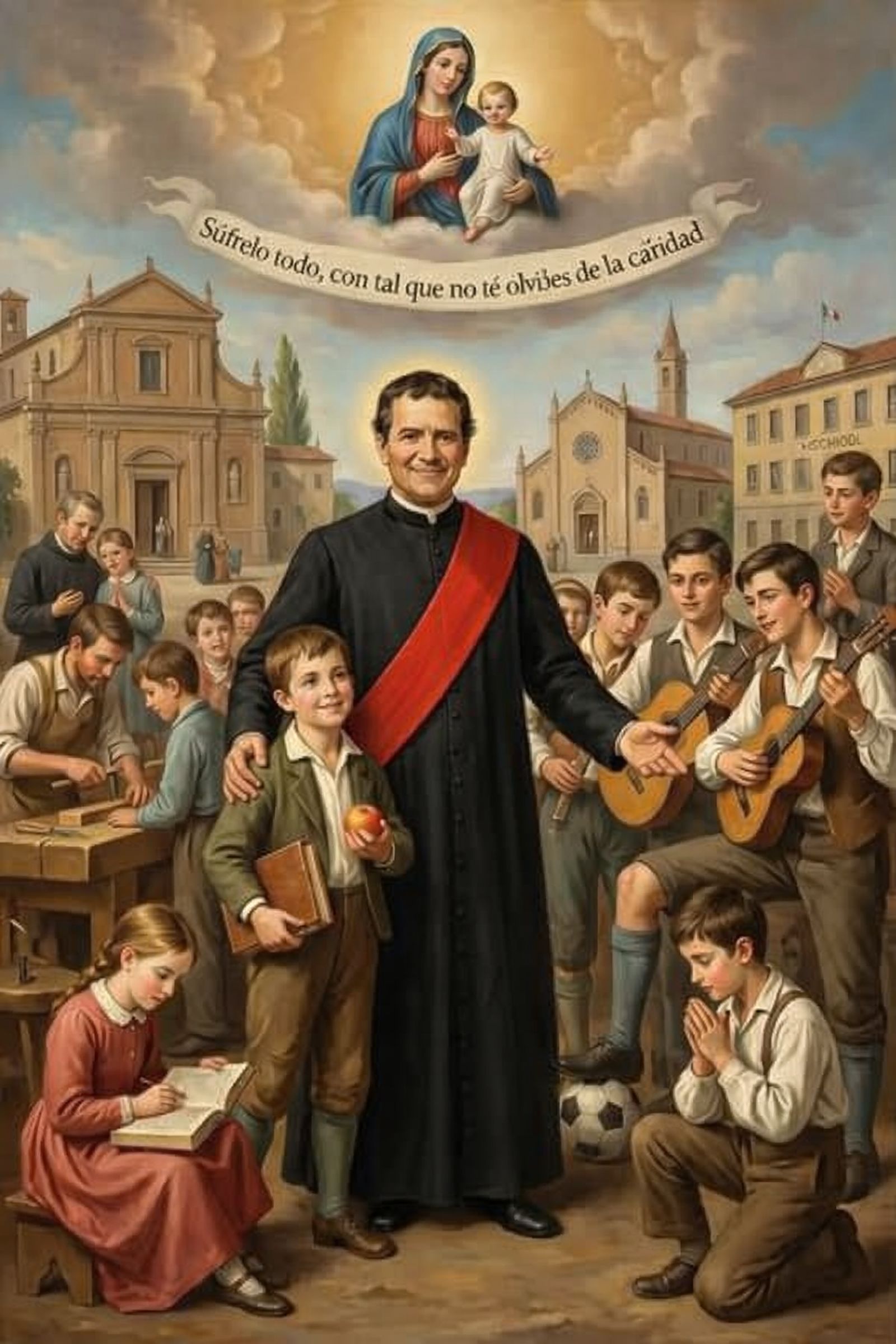Los diáconos "no ordenados"
"Imaginemos por un momento que en un seminario se hablase de los sacerdotes 'ordenados' y los sacerdotes 'no ordenados'. Sería ridículo"
"El sacramento del Orden transforma de manera real y profunda a quien lo recibe, pero esa transformación no siempre es percibida a simple vista, especialmente en el caso del diácono permanente, cuya vida transcurre en medio del mundo, entre responsabilidades familiares, laborales y pastorales"
"Esta falta de percepción clara del cambio explica que, en ciertos ambientes donde conviven diáconos y aspirantes, se llegue a designar a los segundos como 'los no ordenados', como si la ordenación fuera un trámite más dentro de un proceso formativo"
"La expresión revela una confusión que, aunque pueda parecer anecdótica, resulta teológicamente grave"
"La ordenación imprime un carácter que queda inscrito para siempre en la identidad sacramental del ordenado. Esta distinción, que a veces puede parecer técnica, es en realidad decisiva para comprender la grandeza y la responsabilidad del ministerio"

El sacramento del Orden transforma de manera real y profunda a quien lo recibe, pero esa transformación no siempre es percibida a simple vista, especialmente en el caso del diácono permanente, cuya vida transcurre en medio del mundo, entre responsabilidades familiares, laborales y pastorales. Esta inmersión plena en la vida ordinaria hace que, a veces, parezca que no ocurre nada decisivo en el momento de la ordenación. La rutina, los horarios, las preocupaciones propias de cualquier hombre casado y padre de familia pueden dar la impresión de que la gracia sacramental se diluye entre las exigencias de la vida cotidiana. Sin embargo, esta percepción no altera la realidad profunda: el sacramento imprime un carácter que cambia para siempre el modo de situarse ante Dios, ante la Iglesia y ante el mundo.
Esta falta de percepción clara del cambio explica que, en ciertos ambientes donde conviven diáconos y aspirantes, se llegue a designar a los segundos como “los no ordenados”, como si la ordenación fuera un trámite más dentro de un proceso formativo. La expresión revela una confusión que, aunque pueda parecer anecdótica, resulta teológicamente grave.
Imaginemos por un momento que en un seminario se hablase de los sacerdotes “ordenados” y los sacerdotes “no ordenados”, aplicando esta lógica absurda a quienes aún son seminaristas. Sería ridículo, porque la identidad sacerdotal nace de la ordenación, y no del hecho de encontrarse en un itinerario de preparación. Con los diáconos sucede exactamente lo mismo: el salto ontológico que da el candidato al recibir el sacramento del Orden lo convierte en lo que antes no era. Y sin embargo, esta diferencia esencial a veces se trivializa por falta de claridad formativa o por una convivencia mal encauzada entre quienes están discerniendo y quienes ya han recibido la imposición de manos. Y es que parece que los diáconos son los primeros que no se creen lo que son.

Se da en algunas diócesis la paradoja de proponer una misma formación para aspirantes y diáconos, bajo el argumento de que “a todos nos viene bien”. Es evidente que toda formación es enriquecedora, pero el mensaje implícito termina siendo equívoco: si las necesidades formativas son idénticas, parece que la ordenación es casi un detalle secundario, un rito necesario pero sin consecuencias prácticas. Con ello, se transmite involuntariamente la idea de que lo esencial es la capacitación intelectual o pastoral, no la transformación sacramental. Sin embargo, la ordenación no es una graduación ni un certificado de competencias: es un acto por el cual Cristo configura al ordenado con su propio ser de siervo, haciendo de él un signo visible de su servicio.
Conviene recordar que el mayor salto en la vida cristiana es sin duda el bautismo, donde se reciben gracias inmensas que nos hacen hijos de Dios, miembros de Cristo y partícipes del sacerdocio común de los fieles. Desde este punto de vista, todos los cristianos comparten ya una dignidad radical y una misión en la Iglesia. Pero asimismo es cierto que, con el sacramento del Orden, se da otro salto decisivo. El diácono es configurado de manera particular con Cristo Siervo, no solo para servir —pues todos deben hacerlo— sino para ser icono sacramental del servicio mismo de Cristo. Su identidad ya no se fundamenta solo en las virtudes adquiridas o en la buena voluntad, sino en una gracia que lo habilita ontológicamente para una misión pública en la Iglesia.
Por esta razón, debería ser prioritario en la formación que los aspirantes vean a los diáconos como distintos, completamente distintos, no por una cuestión de rango humano, sino porque son ya signo vivo de Cristo Siervo. No son modelos por haber aprobado todas las asignaturas o por gestionar hábilmente tareas pastorales. Son modelos porque la Iglesia ha visto en ellos una llamada que ya ha sido confirmada sacramentalmente. Por eso, su presencia en la formación no puede confundirse con la de los candidatos. Los aspirantes necesitan contemplar en los diáconos un espejo de lo que aún no son, pero a lo que tal vez Dios los llama; una meta, no un igual; una referencia viva, no un compañero más del aula. Cuando este principio se quiebra, se debilita el mismo sentido vocacional y se pierde la conciencia de la grandeza del ministerio.
Además, los aspirantes deben conocer con claridad que la ordenación implica compromisos concretos y vinculantes: para los solteros, el celibato; para los casados, la imposibilidad de contraer nuevas nupcias. La obligatoriedad de rezar la Liturgia de las Horas forma parte igualmente de esta nueva identidad, así como la promesa de obediencia al obispo, que configura espiritualmente al diácono dentro de la comunión diocesana. Estos elementos no son simples añadidos exteriores, sino expresiones de la consagración recibida. Cuando no se subraya suficientemente esta dimensión, la ordenación puede quedar reducida a un acto simbólico o a un cambio de función, vaciando de contenido la realidad teológica del ministerio.
A este respecto, recuerdo una conversación con una mujer que había sido clarisa durante muchos años y que incluso había realizado profesión solemne. Le pregunté si tendría impedimentos para casarse, y su respuesta fue esclarecedora: “No, mis votos perpetuos no se inscriben en la partida de bautismo de forma que impida un matrimonio, tu ordenación si”. Su afirmación, sencilla pero profunda, recogía una verdad esencial: la ordenación imprime un carácter que queda inscrito para siempre en la identidad sacramental del ordenado. Incluso alguien que ha consagrado toda su vida a Dios mediante votos religiosos no adquiere la marca sacramental que sí recibe quien es ordenado diácono, presbítero o obispo. Esta distinción, que a veces puede parecer técnica, es en realidad decisiva para comprender la grandeza y la responsabilidad del ministerio.
Todo ello recuerda inevitablemente a figuras como Teresa de Lisieux o Teresa de Calcuta, mujeres grandiosas precisamente porque abrazaron la pequeñez. Su grandeza nació del vaciamiento humilde, del hacerse servidoras sin reservarse nada. En el fondo, el Diaconado participa de esta misma lógica: la dignidad del diácono no proviene de ocupar un lugar relevante o de poseer una autoridad humana especial, sino de ser el mayor siervo de todos, aquel cuya vida entera —en su familia, en su trabajo, en su parroquia— refleja el estilo de Cristo que no vino a ser servido sino a servir.

Aquí radica una paradoja luminosa: el diácono, viviendo inmerso en las realidades ordinarias, puede parecer a los ojos del mundo un hombre común, sin señales externas que indiquen una transformación. Sin embargo, en su interior se ha producido algo infinitamente mayor que cualquier reconocimiento visible: ha sido marcado para siempre como servidor. Esa identidad sacramental, escondida como levadura en la masa de la vida cotidiana, es la que lo impulsa a actuar con una disponibilidad que trasciende sus fuerzas naturales. Su servicio no es solo fruto de generosidad humana; es respuesta a una gracia que lo precede y lo sostiene.
En un mundo que mide la importancia por la visibilidad o la eficacia, este modo de servir silenciosamente puede resultar incomprensible. Pero la Iglesia necesita precisamente esta contradicción viva: hombres que, sin dejar de amar a sus familias, sin abandonar sus responsabilidades laborales y sin apartarse de la vida común, manifiestan una presencia distinta, una manera de estar que transparenta el rostro de Cristo. No son superhombres ni héroes. Son servidores configurados con el Siervo, y esa configuración se expresa tanto en los gestos litúrgicos como en el cansancio al volver del trabajo, en la escucha paciente, en la fidelidad a la oración o en la discreción con la que cargan con las heridas de tantos.
Por todo ello, es urgente que la formación de los aspirantes no diluya la identidad del diácono en una masa indiferenciada de agentes pastorales. La formación debe preparar para recibir una gracia, no solo para desempeñar funciones. Y el acompañamiento vocacional necesita resaltar que la ordenación no es el final administrativo de un proceso, sino el inicio sacramental de una misión que supera lo que cualquier persona podría llevar adelante por sí sola. En definitiva, si el diácono es servidor, lo es porque Cristo lo ha tomado para sí de manera irreversible, porque lo ha marcado para ser un signo vivo de su amor inclinado hacia los últimos.
Aceptar esta verdad transforma no solo al ordenado, sino también la mirada de quienes lo rodean. La comunidad cristiana necesita recuperar la conciencia de que la ordenación diaconal no es un adorno ni un gesto honorífico, sino una llamada exigente al servicio absoluto. Cuando esto se comprende, cesan las comparaciones equivocadas, desaparecen las expresiones confusas como “los no ordenados” y se ilumina la belleza profunda de este ministerio. El diácono se convierte entonces en lo que está llamado a ser: un sacramento vivo del Cristo servidor, un hombre cambiado desde dentro, aun cuando, desde fuera, siga pareciendo uno más entre sus hermanos.