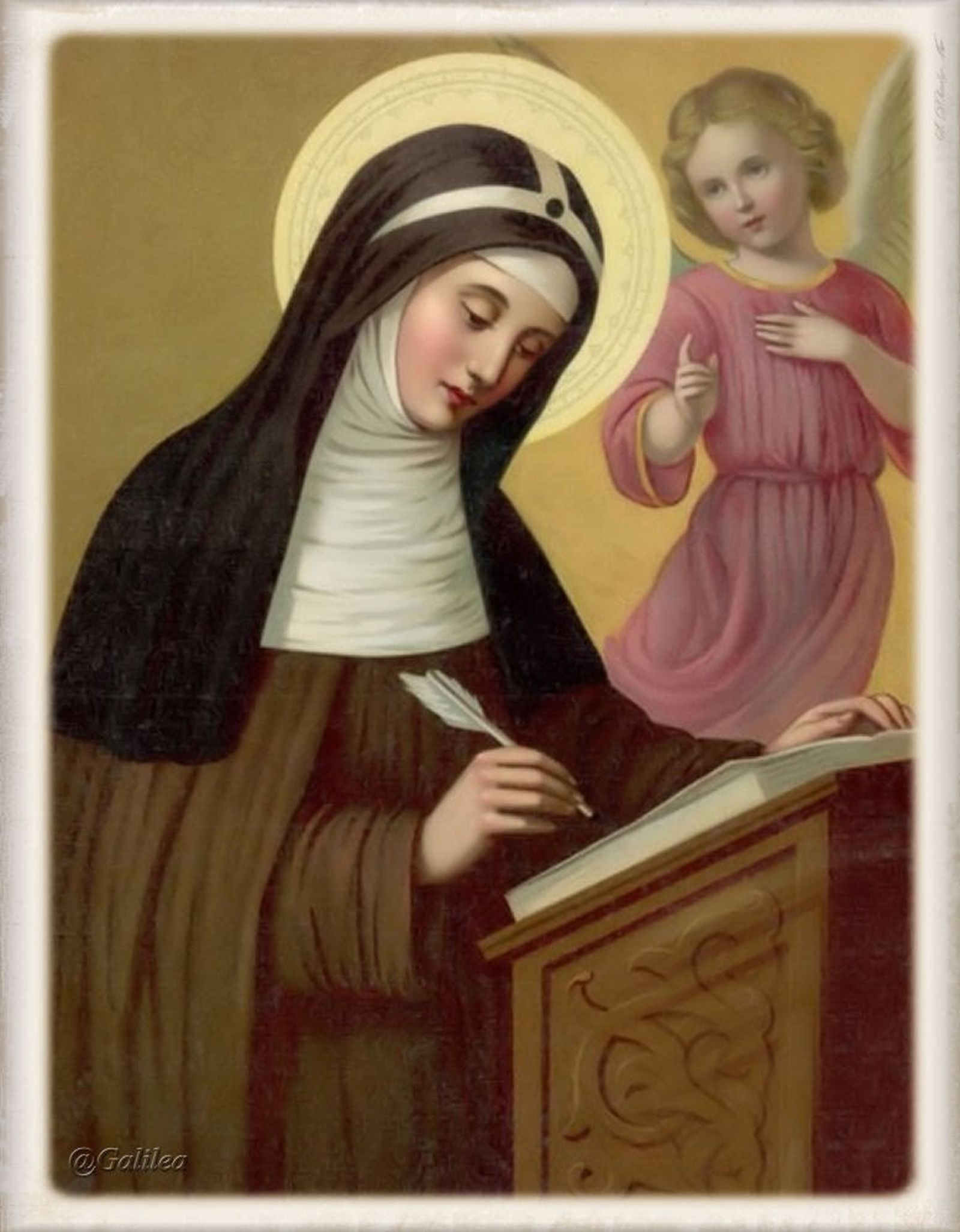¿Cristianismo sin teología?
"El descuido que podría enviar a los papas al paro y a la Iglesia entera"
"La costumbre de 'poner deberes' a todo nuevo Papa es muy antigua. Todos creemos tener un pabellón de urgencias que no admite demora"
"Estas líneas no pretenden 'agobiar' al recién elegido León XIV. Solo se proponen reflexionar en voz alta sobre un asunto que no suele figurar entre los 'encargos' que se vienen haciendo a los últimos Papas: Me refiero a la reflexión teológica"
"Los grandes teólogos, desde su 'oficio', nos recordarían que lo que podría enviar a los Papas al paro, lo que les podría dejar sin faena a ellos y a la Iglesia entera sería la negligencia teológica. Es decir: el descuido, culpable, de la reflexión filosófico-teológica sobre los dos pilares esenciales del cristianismo: Dios y Jesús"
"Todas las religiones conocen y aplican el término 'dispensa', pero ninguna está en situación de dispensar de la fe. Una fe que, para no ser 'fe ciega', necesita los humildes servicios de la teología"
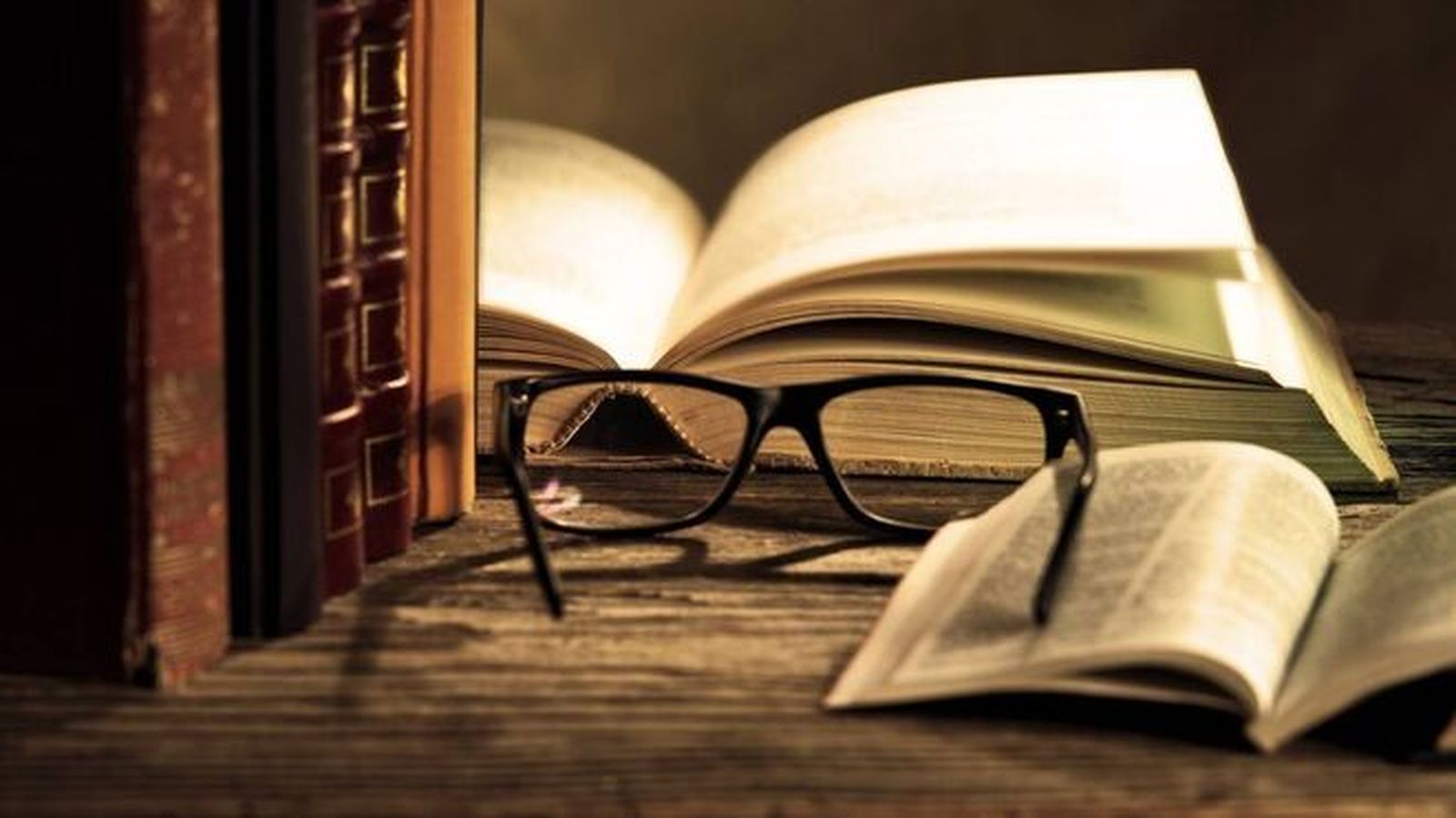
¿Encargos al nuevo Papa?
En Así habló Zaratustra, un libro enigmático en el que, paradójicamente, Nietzsche se proponía descifrar enigmas, se narra el encuentro de Zaratustra con el último Papa, ya fuera de servicio, puesto que Dios ha muerto. Un Papa que sirvió a Dios hasta sus últimos momentos y que ahora vive de recuerdos. “No tengo ya Señor y, sin embargo, no soy libre” musita bellamente el anciano exPapa.
Probablemente, la costumbre de “poner deberes” a todo nuevo Papa es muy antigua. Todos creemos tener un pabellón de urgencias que no admite demora. Sin embargo, estas líneas no pretenden “agobiar” al recién elegido León XIV. Solo se proponen reflexionar en voz alta sobre un asunto que a muchos lectores resultará “raro”, ya que no suele figurar entre los “encargos” que se vienen haciendo a los últimos Papas. Me refiero a la reflexión teológica. Tal vez se trate solo de la obsesión personal de alguien que gozó del privilegio de recibir muy de cerca las enseñanzas de grandes teólogos. La mayoría de ellos nos contempla ya desde el silencio de la otra orilla, pero a sus discípulos nos parece que siguen por aquí, que vigilan, esperanzados, los pasos de la Iglesia y del nuevo Pontífice. Aristóteles llamaba a la esperanza “el sueño de un vigilante”.
Contra la negligencia teológica
Una cosa es cierta: si están en algún lugar, seguirán siendo lo que apasionadamente fueron: teólogos. Desde su “oficio”, nos recordarían que lo que podría enviar a los Papas al paro – volviendo a la metáfora de Nietzsche- lo que les podría dejar sin faena a ellos y a la Iglesia entera sería la negligencia teológica. Es decir: el descuido, culpable, de la reflexión filosófico-teológica sobre los dos pilares esenciales del cristianismo: Dios y Jesús. Reflexión que ni con Juan Pablo II ni con Francisco conoció sus mejores momentos. Ellos se volcaron en oras urgencias no menos acuciantes. Se trató de urgencias legítimas. Desde su primera hora, el cristianismo mimó dos “postes sagrados” (M. Eliade): la “diaconía”, el servicio a los más necesitados, y el cultivo del pensamiento, la reflexión sobre los fundamentos de la fe. Los responsables de este poste fueron los “doctores”, los teólogos.

Estas dos urgencias estarán siempre de guardia. Todo lo demás tiene arreglo. A lo largo de sus muchos días, el cristianismo, y las Iglesias, han vivido noches oscuras que, sin embargo, nunca impidieron nuevos amaneceres. Es más: desde su primera hora, la Iglesia supo que siempre necesitaría renovación y reformas. Fueron sus primeros teólogos quienes acuñaron el lema Ecclesia semper reformanda. La Iglesia no ha conocido la placidez de épocas sin males ni turbulencias. Los ha sufrido y los ha ocasionado. San Agustín nos ofreció una definición del mal tan breve como certera: el mal es “todo aquello que daña”. Y el daño es compañero inseparable de nuestra finitud, una finitud carente de fecha de caducidad. Incluso más allá de la muerte, en el esperado “cielo” cristiano, continuaremos siendo finitos. Eso sí: según los Padres de la Iglesia se tratará de una “finitud sanada”, es decir, libre ya de los males que nos aquejaron en nuestro paso por la historia.
Es más: podría darse el caso de una Iglesia católica, convenientemente puesta al día, atenta a todas las reformas necesarias y que, sin embargo, flaquease en lo esencial. Y lo esencial son los dos grandes pilares a los que acabamos de aludir: Dios y Jesús. Si se desdibujan ellos, si decae el riguroso empeño teológico por iluminar la fe en Dios y en su Cristo, habrá sonado, entonces sí, la hora del “fuera de servicio” de los Papas, visionariamente anticipada por Nietzsche. Estas líneas solo se referirán al primero de los “postes sagrados”, a Dios.
Eclipse de Dios
En el lejano 1952 publicó el filósofo judío M. Buber un libro titulado Eclipse de Dios. Desde entonces, Dios solo ha conocido tiempos oscuros. Pero, sin Dios, no hay cristianismo, ni Papas ni Iglesia. El eslogan “Jesús sí, Dios no” careció siempre de sentido. Jesús no lo habría entendido, nada pesó tanto en su vida como Dios, a quien llamó “Padre”. El cristianismo no ha partido, pues, de Dios para posteriormente establecerse por cuenta propia y seguir funcionando al margen de la suerte que corra su Dios. La fe cristiana tiene obligaciones de mayor entidad con su Dios. Aunque a veces parezca que se las apaña bien sin él, es probable que no pudiera sobrevivirle por largo tiempo.
"Olvidar la reflexión teológica en favor de otras reformas, por urgentes y necesarias que parezcan, no conduciría a buen puerto"
Dios es el respaldo último del cristianismo. Ya Platón avisaba de que “lo más importante es pensar correctamente en el tema de los dioses”. Olvidar la reflexión teológica en favor de otras reformas, por urgentes y necesarias que parezcan, no conduciría a buen puerto. El cristianismo terminaría pareciéndose a una noble ONG, pero imperceptiblemente se iría alejando de la gran promesa de sentido último de la vida y de la muerte que constituye su esencia. La legitimación última de los Papas y de la Iglesia no dimana de sus pronunciamientos políticos ni de su reconocido y elogiado compromiso social. Bien lo supieron los grandes e inolvidables teólogos que en las últimas décadas nos han ido diciendo adiós.

Karl Rahner: un pronóstico sombrío
Uno de ellos, K. Rahner, nos legó en forma de meditación un texto memorable que viene dando que pensar a creyentes e increyentes. Rahner se plantea la posibilidad de que la palabra “Dios” desaparezca. Desde luego, el principal “perjudicado” sería Jesús de Nazaret, la persona que más decididamente apostó por él. Pero también al resto de los seres humanos les afectaría esta pérdida, nadie saldría ileso. Rahner cuantifica los daños en clave filosófica: borrado el término “Dios” de los diccionarios, los seres humanos olvidaríamos “la totalidad y su fundamento”. Es más: olvidaríamos que hemos olvidado. Nos convertiríamos en “animales hábiles”. Y Rahner no excluye la posibilidad de que “la humanidad muera de muerte colectiva, perpetuándose en lo biológico y lo técnico-racional, y retornando hacia un estado termita de animales enormemente inventivos”. ¿Estaremos ante un texto profético? En todo caso, estamos ante una reflexión estremecedora que invita a la vigilancia.
También Bergson, filósofo francés de ascendencia judía, nos recordó que tenemos un cuerpo muy grande y un alma muy pequeña. Murió en l941, en plena Segunda Guerra Mundial, postulando un suplemento de alma: “el cuerpo agrandado espera un suplemento de alma, la mecánica exige una mística”. J. Ratzinger vinculaba el concepto de alma con la “referencia a la verdad y al amor” Exigir “un suplemento de alma” es hacer sitio a la verdad, a la paz, a la justicia, a una fundamental igualdad entre todos los seres humanos.
"E. Bloch: El estómago es la primera lámpara que reclama su aceite"
El filósofo marxista E. Bloch escribió que “el estómago es la primera lámpara que reclama su aceite”. Bien lo demuestran las escalofriantes imágenes que nos llegan desde Gaza. Siempre supimos que existe lo “intolerable”, pero los brazos de los habitantes de Gaza, desesperadamente elevados por si pueden atrapar algo de comida, superan incluso lo intolerable. El estupor se agiganta si se recuerda que los verdugos de hoy son los descendientes de los que, hace solo ochenta años, fueron víctimas del mayor Holocausto conocido.

Dios en sus etimologías
Rahner solía hablar de Dios en forma de meditación y en repetidas ocasiones recordaba que etimológicamente la palabra “Dios” deriva de la raíz div o deiv que significa “brillar”. El término tiene su origen en la contemplación del cielo o firmamento. Expresa, por tanto, admiración, sobrecogimiento ante lo que nos supera. Enseguida viene a la mente el “cielo estrellado” que tanto impresionaba a Kant, o el “silencio de los espacios infinitos” que sobrecogía a Pascal.
Pero esto no es todo. Existe otra etimología según la cual el término “Dios” podría derivarse de la raíz hu que significa “invocar”. Dios sería, pue, el fundamento último de la realidad al que invocamos desde situaciones de profunda necesidad y desamparo, pero también en momentos de plenitud y felicidad.
"A raíz del concilio Vaticano II, surgieron poderosas reflexiones sobre la Iglesia; pero bien pronto se corrió la voz de que la Iglesia necesitaba un fundamento; fue así como nos sorprendió el regalo de las deslumbrantes cristologías del siglo XX"
Es bien elocuente el lugar que ha correspondido a Dios en la secuencia teológica de los últimos cincuenta años: primero, a raíz del concilio Vaticano II, surgieron poderosas reflexiones sobre la Iglesia; pero bien pronto se corrió la voz de que la Iglesia necesitaba un fundamento; fue así como nos sorprendió el regalo de las deslumbrantes cristologías del siglo XX. Urgía poner de relieve que Cristo era el fundamento de la Iglesia. Y, finalmente, en un último ataque de lucidez, comprendimos con san Pablo que “Cristo es de Dios”. Nació así la urgencia de remitirlo todo a Dios, de escribir “teologías”, brillantes textos sobre Dios. Los mismos teólogos que, jóvenes aún, escribieron fascinantes eclesiologías nos legaron, ya en su madurez, inolvidables aproximaciones a la figura de Jesús de Nazaret. Y, ya en el atardecer de sus días, desde su profundo saber acumulado y desde sus ejemplares biografías creyentes, se atrevieron con el tema de los temas, con Dios.
La invisibilidad de Dios
La fe en Dios ha tropezado siempre con un gran obstáculo: el de su invisibilidad. “La invisibilidad de Dios nos destroza”, escribió Bonhoeffer. Bien diferente era la opinión de Feuerbach. Él pensaba que Dios debe su permanencia en la historia precisamente a su invisibilidad. Los creyentes lo han situado en un cielo invisible donde nadie podrá nunca verificar su existencia ni su inexistencia. Dios viene siendo víctima de los vaivenes del concepto de verificación. Los dos últimos siglos lo han sometido a una verificación empírica que ningún Dios resiste. Dios no deja huellas como los elefantes. El lenguaje sobre él no es el de los científicos, en sus laboratorios, sino el de los poetas y los místicos, el de los teólogos y el de los creyentes de a pie. Se trata de palabras que con frecuencia no superarán los límites del lenguaje insinuante; pero también lo insinuante debe gozar de legitimidad. Algo de todo esto refleja el texto del filósofo Diderot con el que concluyen estas reflexiones.
"El lenguaje sobre él no es el de los científicos, en sus laboratorios, sino el de los poetas y los místicos, el de los teólogos y el de los creyentes de a pie"

El ciego de Diderot
Diderot titula una de sus novelas Cartas de los ciegos para uso de los que ven. En ella un ciego moribundo recibe la visita de un clérigo deseoso de convertirle, ya en su lecho de muerte. El clérigo recurre al argumento del designio, del orden, de la belleza de la naturaleza. Las maravillas de la creación, argumenta el clérigo, prueban la existencia de un Creador bueno. La respuesta del ciego, informa Diderot, conmovió a todos los presentes, que apenas podían contener las lágrimas: “Ah, buen señor, olvidemos ese bello espectáculo que no fue creado para mí. Yo he sido condenado a pasar la vida en la oscuridad y vos habláis de prodigios que no significan nada para mí, y que solo pueden servir como prueba para vos y para los que como vos pueden ver. Si queréis que crea en Dios, tendréis que hacérmelo tocar, que es lo único que yo entiendo”.
"El deseo de tocar, de palpar y ver, está ya presente en los evangelios"
El deseo de tocar, de palpar y ver, está ya presente en los evangelios. Uno de los seguidores de Jesús, el incrédulo Tomás, s encariña con esas toscas técnicas de verificación y desea aplicarlas al Jesús resucitado. Sin embargo, tiene razón el teólogo protestante G. Ebeling cuando constata que si las apariciones de Jesús resucitado a los discípulos hubieran sido tan evidentes y masivas como las describen los evangelios estaríamos ante el hecho “grotesco” de que los primeros testigos de la fe, los primeros que la predicaron, estuvieron dispensados de ella. Los relatos evangélicos sobre las apariciones -continúa Ebeling- son fruto del deseo. Transmiten lo que aquellos primeros compañeros de Jesús hubieran deseado: palpar y ver, obviar el misterio.
Pero ninguna religión se puede ahorrar el misterio. “Misterio” significa etimológicamente cerrar la boca y, por extensión, cerrar los ojos. Es decir: quedarse pasmado, sin palabras y, como el ciego de Diderot, sin la ayuda del elemento visual. Todas las religiones conocen y aplican el término “dispensa”, pero ninguna está en situación de dispensar de la fe. Una fe que, para no ser “fe ciega”, necesita los humildes servicios de la teología.
"Pero ninguna religión se puede ahorrar el misterio"