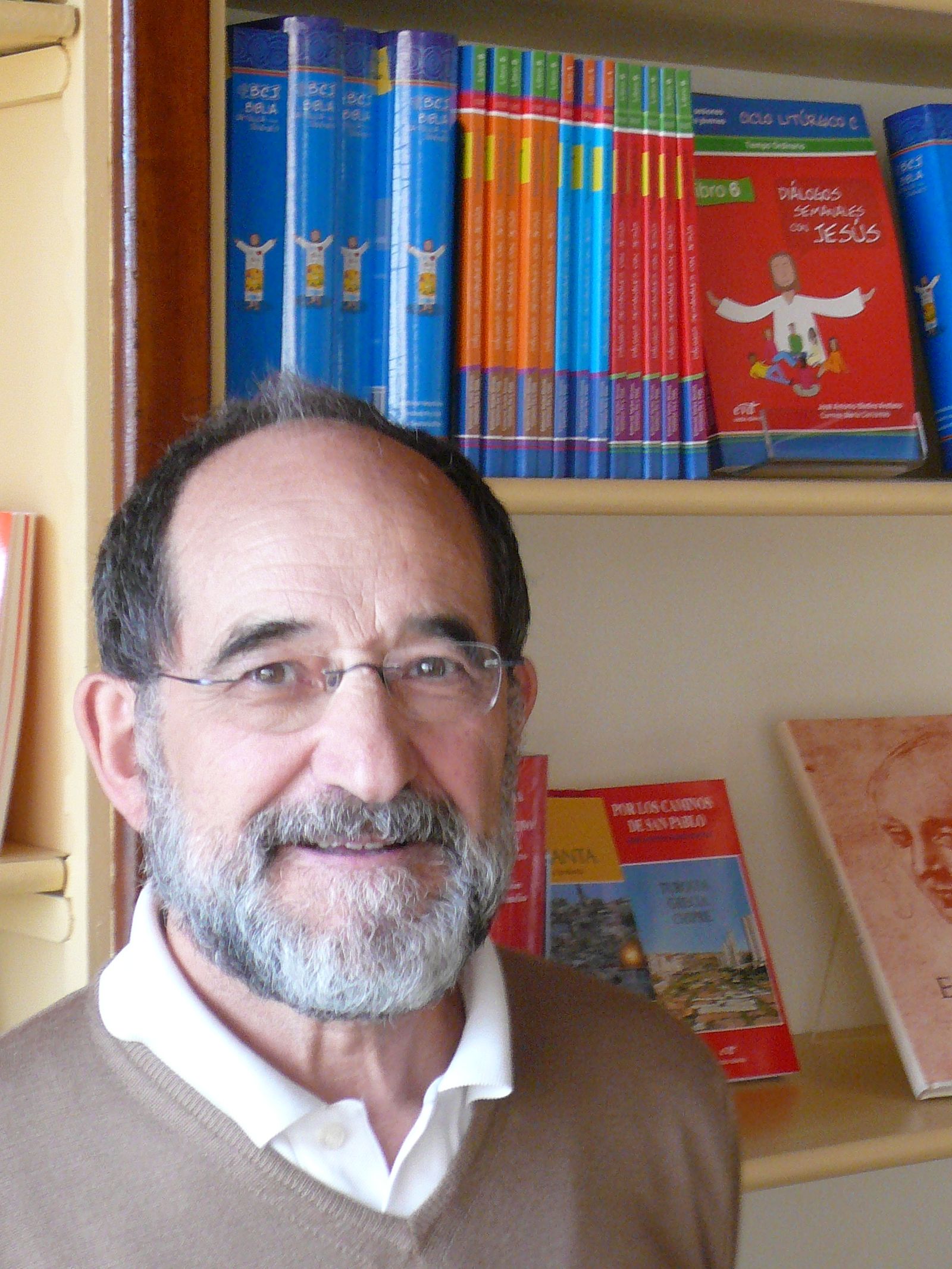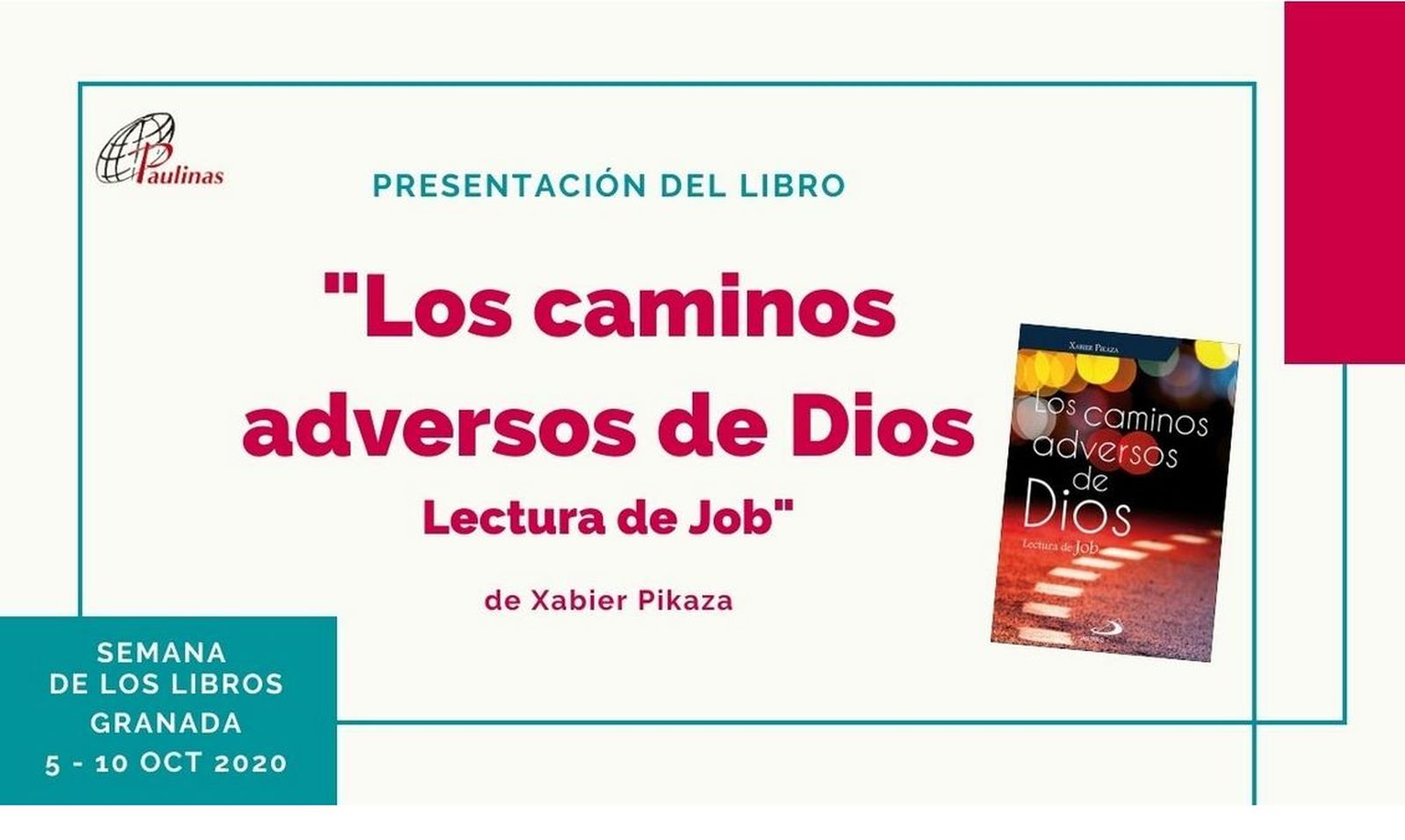21.9. 25 San Mateo/Leví: publicano y apóstol. Vocación, banquete, evangelio (Mateo Goyenagari, lagun eta anai)
Nombre. En hebreo se escribe מתתיהו Matityahu, de la raíz Natán (נתן dar) Yahw (יהוה Yahveh). Significa don de Dios. Aparece en las listas de apóstoles cuando Jesús lo llama para que lo siga, y cuatro veces más (cf. Lucas 6:15; Marcos 3:18; Mateo 10:3 y Hechos 1:13. Significativamente, en Mc 2, 14 aparece con el nombre de Leví, Levita, uno de los hijos de Jacob.
Fuera del NT aparece como evangelizador en una zona del norte, entre el Ponto y Persia. Se le atribuyen varios evangelios apócrifos, entre ellos uno de la Infancia, que fue muy conocido entre los árabes y que ha influido en el Corán. Presento aquí los relatos de su vocación y banquete en Mc y Mt, para indicar finalmente algunos rasgos de su evangelio. He dedicado casi la mitad de mi vida al estudio de Mt 25, 31-46, y aún no he terminado. Con un abrazo a Mateo, bezarkada bat zuri, Mateo

EMPEZANDO CON MARCOS VOCACIÓN Y BANQUETE EN MC 2, 13-17
Mc 2, 13 Y salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba; 14 y pasando vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su telonio y le dijo: Sígueme. El se levantó y lo siguió.
Jesús encuentra en su camino a Leví, sentado ante el telonio (cf. 2. 24) o banco de impuestos, situado normalmente a la salida de la población, aquí en la raya o frontera entre Galilea (tetrarquía de Herodes Antipas) y la Gaulanítide (tetrarquía de su hermano Felipe), entre las poblaciones de Cafarnaúm y Betsaida Julias.
Leví es judío y de familia conocida (hijo de Alfeo). No se le llama publicano, pero se añade que está sentado en el “telonio”, que es la oficina de impuestos. En sentido estricto, no está al servicio directo de Roma, como tampoco los restantes publicanos de este pasaje, pues ellos cobran impuestos para Herodes Antipas, un rey judío (aunque vasallo de Roma). Pero, desde la perspectiva posterior, en la que se sitúa Marcos, parece que ya no hay distinción entre publicanos (recaudadores) al servicio directo de Roma o al servicio de sus reyes vasallos. Sea como fuere, Jesús ha llamado también a los “publicanos” y ha comido con ellos, en gesto de solidaridad[1].
Desde ese fondo se entiende la llamada de Jesús a Leví y su comida con los “publicanos y pecadores”. Jesús comerá con Leví/Mateo, esto será lo primero
Éste es un tema que ha impactado a la tcradición cristiana, tal como recuerda el texto Q: «Porque ha venido Juan Bautista, que no comía pan, ni bebía vino [Mt: no comía ni bebía] y decís: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y que bebe, y decís es un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores» (Lc 7, 33-35; Mt 11, 18-19). Tanto aquí como en la acusación de Mc 2, 16 (que después analizamos) los “publicanos y pecadores” aparecen formando una unidad donde se vinculan rasgos de tipo social y religioso.
Un publicano concreto, Leví. Con el tema del dinero empieza el evangelio de Marcos.
El mensaje de Jesús implica, sin duda, un fuerte rechazo del pecado, pero no entendido simplemente en clave legal (como en cierto judaísmo), ni de pura ofensa contra Dios (como ha pensado un tipo de cristianismo posterior), sino como ruptura personal y social, vinculada al símbolo del Satán (que es la personificación de aquello que destruye al ser humano, el dinero absolutizado: Lo contrario a Dios no son "otras cosas", es el dinero Mamón, Mt 6, 24.). En esa línea, el pecado que Jesús condena es no sólo la parálisis humana (como en Mc 2, 1-12), sino un tipo de mal que se expresa en la opresión y la pobreza, en la lepra y en los varios tipos de enfermedades que esclavizan a los hombre. El juicio supremo de la historia ha sido expuesto en Mt 25, 31-46. Pero aquí empieza con Marcos y Leví, el cristiano y el levita económico.

Desde esa perspectiva, este pasaje de Jesús, que ha vuelto a la playa para enseñar a la muchedumbre y para llamar a Leví, el publicano, añade un fuerte rasgo de provocación social y religiosa. Los judíos se sentían una gran familia de hombre libres, y, en principio, pensaban que nadie podían imponerles tributos, ni cobrarles intereses, cosa que sólo podía hacerse a personas de otros pueblos, conforme a una ley antigua, fijada en el Deuteronomio (cf. Dt 15, 1-6; cf. Lev 25,35-38)[2].
En esa línea, Leví, el publicano israelita, dedicado a recibir (o controlar) los tributos de sus hermanos, al servicio de una administración que se consideraba extraña (de un rey tributario de Roma), aparecía en Israel como un proscrito, al que se debía expulsar del templo y/o sinagoga (conforme a una visión que parece derivar de Lev 19 y Dt 15). Pues bien, para mostrar con él (en él) la fuerza creadora de su nuevo proyecto de familia, Jesús ha querido llamar expresamente a ese Leví, ofreciéndole un lugar en la tarea de su Reino, donde no habrá intereses monetarios ni expulsiones sociales y donde, por tanto, él no hace falta (no podrá ocupar un lugar) como publicano, pero sí como persona. Provocadoramente le dice que le siga (akolothei moi), como ha dicho a los pescadores de 1, 16-29), suponiendo y/o mostrando con ello que Dios le acoge y perdona, como ha perdonado al paralítico (cf. 2, 1-12), para que pueda andar de otra manera. Así rompe el duro exclusivismo de un tipo de sociedad judía que se cierra en sí misma. No viene a ratificar las divisiones sacrales existentes sino a ofrecer y promover el reino[3].
Este publicano (Leví) y los otros que van a seguir a Jesús tienen semejanzas con el leproso de 1,40-45 y el paralítico de 2,1-12, a los que Jesús ha curado, pero hay también diferencias. Jesús pidió al leproso que se fuera y guardara silencio (aunque él no le hizo caso). Después pidió al paralitico perdonado que volviera a casa, llevando ostentosamente su camilla, cosa que él hizo. Pues bien, en este nuevo caso, Jesús toma la iniciativa y llama al publicano, sin “curarle o perdonarle” previamente. No le dice que perdona sus “pecados”, sino que le pide que le siga. Por eso, este Leví y sus compañeros (a los que Jesús llama y con los que comparte la comida) pueden entenderse como leprosos misioneros, paralíticos convertidos en discípulos.
15 Y sucedió que él se reclinó (para comer) en su casa, y muchos publicanos y pecadores se reclinaron también con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos y le seguían.
Vinculando de un modo inmediato este pasaje con el anterior, se suele pensar de ordinario que ha sido Leví el que ha invitado a Jesús a comer en su casa, donde le ha recibido con otros muchos de su “grupo” (publicanos y pecadores). Y es así como lo ha entendido Lc 5, 27-32, diciendo que Leví preparó un gran banquete para Jesus. Pero el texto de Marcos resulta por lo menos ambiguo, de manera que no queda claro quién invita a quien.
Desde un punto de vista gramatical, parece más probable que Leví (al que se refiere el primer auton de 2, 15) se sentara en casa de Jesús (en tê oikia autou), de manera que no es él, sino Jesús, quien le invita, llamando también a muchos publicanos y pecadores, que se sientan a su mesa (con sus discípulos), como ha entendido Mt 9, 10-13 (el que invita es Jesús). No es Jesús quien sigue a publicanos y pecadores (¡yendo a comer a casa de ellos!), sino que son ellos (¡y son muchos!) los que siguen a Jesús viniendo por tanto a su casa.
De esa forma pasamos de la llamada especial de Jesús a Leví, y del seguimiento posterior de un grupo especial de personas (van tras Jesús muchos publicanos y pecadores: êkolouthoun autô), a la comensalía mesiánica, pues se dice que publicanos y pecadores comían con Jesús (synanekeinto tô Iêsou), reclinándose con él, abriendo así un espacio de alimento y descanso (no se sientan ante una mesa alta, cada uno erguido, ni comen rápidamente, sino que se reclinan, en gesto largo de comunicación)[4].
Marcos no dice cómo era esa casa de Jesús, ni quien la regentaba (aunque en 15, 40-41 recordará que muchas mujeres le acompañaban y servían). Sea como fuere, podríamos decir que esa casa es el primer signo de la nueva comunidad: espacio y tiempo de la primera eucaristía (si se permite hablar así). La palabra clave del texto es synanekeinto (2, 15): se recostaron juntos a comer (syn, entre ellos, y con Jesús, en gesto distendido de celebración). Así superan las antiguas divisiones, vencen los enfrentamientos, establecen una comunidad social y alimenticia, que transciende los motivos sacrales del templo y de la Ley de los escribas.
En gesto mesiánico profundo, Jesús nos ha llevado al centro de su movimiento, a la casa y diván donde vienen a juntarse por un lado sus discípulos y por otro los publicanos y pecadores (que también le siguen). Ésta es su propuesta, la expresión de su identidad. Al situar aquí esta escena de reconciliación de grupos divididos, en torno a una mesa, Marcos ofrece su primera visión de la iglesia: Jesús acoge en su familia (con sus discípulos) a los publicanos y pecadores, los indeseables de Israel, comiendo y bebiendo con ellos[5].
− Jesús ofrece una comida abundante. Lucas y Mateo han destacado la “pobreza material” de Jesús, de manera que resulta difícil imaginarle invitando a comer a muchos. Marcos, en cambio, da más importancia a la llamada al seguimiento y al signo del pan compartido (como veremos en las multiplicaciones de 6, 35-44 y de 8, 1-12), distinguiendo así a Jesús, que se “reclina” con sus invitados en la mesa (al modo más griego o al modo escatológico judíos), de Juan Bautista (que comía alimentos silvestres, evidentemente sin reclinarse ante la mesa: 1, 6). Jesús acoge a sus discípulos, pero también a publicanos-pecadores, expertos en dinero de impuestos, ofreciéndoles algo mayor que el dinero: la comida compartida.
− Jesús convierte la comida en un signo de reino. Antes (1, 16-20), él había dicho a los cuatro del lago que les haría “pescadores de hombres”, utilizando un signo hermoso, la reunión definitiva de los hombres, al fin de los tiempos. Esa pesca marcaba una esperanza de transformación para el futuro, pero la comida compartida empieza a ser desde ahora un signo de la plenitud que ha comenzado: es la verdad del evangelio (cf. Gal 2, 7. 14). Los profetas antiguos habían prometido un banquete de gozo sin fin (cf. Is 25,6-8); pues bien, Jesús ha comenzado a ofrecer ya ese banquete. Por eso, en gesto de creatividad sorprendente, él ha querido iniciar su camino y promesa de reino, ofreciendo su pan (casa y comida) a discípulos y pecadores.
16 Y los escribas de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come con publicanos y pecadores? 17 Jesús lo oyó y les dijo: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecador[6].
En 2, 6 criticaban a Jesús los escribas, ahora lo hacen, de un modo más preciso, los escribas de los fariseos, que parecen el grupo dominante (pues hay escribas que no son fariseos, sino saduceos, apocalípticos e incluso cristianos). Esa precisión pone de relieve la importancia que los fariseos reciben en Marcos, como grupo con sus escribas (intérpretes de la ley), que son signo de una parte de la buena sociedad israelita que rechaza la conducta de Jesús y sus discípulos. No le acusan por falsas ideas sobre Dios, no le condenan por cuestiones de dogma o teología "espiritual" sino por algo más simple y en realidad más importante: ¡come con publicanos y pecadores!
Éste es el “artículo central” de la “teología de Marcos”, el principio en el que se decide la existencia de la Iglesia, el cimiento del nuevo mesianismo de Jesús. (a) Comer en grupo aparte, crear comunidad de mesa separada: eso es religión de escribas. (b) Abrir la casa y mesa, ofreciendo así comunidad de vida humana a pecadores y excluidos, eso es para Marcos la iglesia. Esta comida que Jesús ofrece es medicinal (ha venido a llamar a los pecadores: cf. 2,17), siendo, al mismo tiempo, sacramento mesiánico: promesa y anticipo del banquete del Reino (cf. 14,22-26).
Al convidar a su mesa a publicanos y pecadores, Jesús expresa el sentido más hondo de su reino: no ha venido a proclamar un bautismo de conversión para perdón de las pecados, sino a ofrecer una comida de Reino, transformando a unos y a otros (y de un modo especial a los pecadores/publicanos, que corrían el riesgo de dejarse esclavizar por el dinero). Con ese fin les invita (les inicia) a la vida del Reino. Allí donde se juntan los portadores de la pesca final (cuatro pescadores) y los publicanos, compartiendo una comida, superando unos rituales de purificación elitista, se anuncia ya el camino de la Iglesia, se expresa la verdad del evangelio (cf. Gal 2,5-14)[7].
Este pasaje (2, 13-18) había comenzado con la llamada (vocación) de Leví y termina con la defensa de sus “amigos” (publicanos y pecadores), vinculando una sentencia de sabiduría natural (no necesitan médico los sanos sino los enfermos) con una declaración cristológica (no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores). Ambas palabras se iluminan y completan, debiendo entenderse en plano irónico (¿quiénes son justos, quienes pecadores?) y polémico: Jesús se descubre amenazado y se defiende, asumiendo los riesgos de su acción; una vez que se empieza llamando a los "pecadores" (oficialmente rechazados), las coordenadas de la vida social y eclesial se transforman, pues él tiene que invitarles a su mesa mesiánica, rompiendo las separaciones legales que había establecido un judaísmo rabínico[8].
Ciertamente, hay otros gestos creadores de familia: la vinculación afectiva y sexual de los esposos, la educación de los hijos, la oración común, un trabajo solidario, el mismo techo... Pero Jesús ha destacado la comida. Llama a los publicanos (les ofrece su reino), para comer luego con ellos, en diálogo personal. Así suscita, por encima de purezas rituales o diferencias dogmáticas, un espacio de vida compartida, centrado en casa y mesa, para discípulos "puros" e "impuros" publicanos[9].
VOCACION Y BANQUETE EN MATEO (MT 9, 9-13)
9Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. 10Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. 11Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». 12Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. 13Andad, aprended lo que significa “Misericordia quiero y no sacrificio”: que no he venido a llamar a justos sino a pecadores (Mt 9, 9-13)
Marcos le llama Leví el de Alfeo (cf. Lc 5, 27). No se puede saber si ese nombre (Leví) se hallaba anclado en la tradición o si era simplemente un apodo, aunque puede tener cierto sentido “irónico” el hecho de que un hombre apodado Leví (de los levitas de Israel) sea precisamente publicano. Mt 9, 9 le llama directamente Mateo (=Don de Yahvé), nombre propio, bien atestiguado en las listas de los Doce (Mt 10, 2-4; Mc 3, 15-19; Lc 6, 14-16 y Hch 1, 13). Parece tratarse de una misma persona, a la que Mt 9, 9 llama por su nombre (Mateo), y Mc 2, 14; Lc 5, 27 por su sobrenombre (Leví, el levita). Mateo no habría querido presentarle como levita, por no herir la sensibilidad de los judeo-cristianos de su comunidad.
Pues bien, siguiendo su camino y pasando por allí vio a un hombre sentado en el telonio o despacho de impuestos. El paralítico curado “se ha ido” (ha caminado), y Jesús también camina; pero este publicano está sentado, “parado” en el telonio, donde recaudaba los impuestos, directamente (al servicio de Roma), o indirectamente (al servicio del rey Herodes Antipas). Se le puede llamar publicano, en el sentido negativo que esa palabra ha recibido en el entorno judío y en la tradición posterior. Pero su oficio (telônês) puede tener otras connotaciones, como la de inspector de hacienda. Sea como fuere, el nombre alude a un servidor público, encargado de recaudar los impuestos del imperio o del etnarca/rey de Galilea.
Normalmente, el publicano/telônês arrendaba su puesto por una cantidad determinada, que debía pagar al fin de año (o al tiempo estipulado). Si lograba conseguir más se quedaba con lo sobrante. Si no lo conseguía debía pagar la diferencia de su propio bolsillo (corriendo el riesgo, de ser incluso vendido como esclavo, si no conseguía tener lo estipulado). En principio, ese Leví/Mateo podía haber sido un funcionario romano, pero, tanto por el nombre como por la situación de Galilea en tiempo de Herodes Antipas, debemos suponer que era judío capaz de actuar como intermediario económico entre el resto de la sociedad y las autoridades políticas[10].
La novedad está en que Jesús llamó expresamente a un publicano llamado Mateo, diciéndole sígueme ), como había dicho a los cuatro pescadores del principio (4, 18-22), y en que él le siguió… Dejó la mesa en que estaba sentado, abandonó el “telonio” (un negocio), y se puso en camino con Jesús quien, como dijo al escriba, “no tenía ni donde reclinar la cabeza” (8, 20). De esa forma tuvo que pasar de un orden socio-económico de imposición a otro de tipo mesiánico, de gratuidad, de la administración político-imperial dominada por el dinero a la comunión de Reino[11].

9 10 Y sucedió que, estando él (Mateo) reclinado en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se reclinaron con Jesús y sus discípulos. 11 Y al verlo los fariseos decían a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? 12 Pero él, al escucharlo, dijo: No necesitan médico los que sanos, sino los enfermos. 13 Id, pues, a aprender qué significa aquello de: Misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores[12].
Mateo había estado sentado sobre el banco o silla del telonio (9, 9), atendiendo los negocios del impuesto. Ahora, en cambio, está reclinado en la casa (9,10|), que no sabemos si es la de Jesús o la de él, pues el texto lo deja impreciso, de manera que puede ser de uno o del otro, aunque en el fondo da lo mismo, porque se trata de la casa de la comunidad, donde la gente que viene se “reclina”, en gesto de descanso, como sucedía en las comidas pausadas del mundo greco-romano. Ésta es una comida litúrgica, si se permite esa palabra, pues ella define a la comunidad, como espacio de comunicación y comida compartida:
‒ Es un comida de publicanos y pecadores con los discípulos (9, 10), de forma que a Jesús le acusarán de amigo de publicanos y pecadores, pues la amistad se expresa en forma de comida compartida (11, 19). Jesús se sitúa así en la línea de Bautista, a quien escuchaban y seguían publicanos y prostitutas (21, 31-32). Esta relación de Jesús con publicanos y otros pecadores públicos ha definido su movimiento, de manera que él aparece como un transgresor que rompe las fronteras establecidas de la legalidad (sacralidad) de pueblo (en este caso, del judaísmo nacional establecido). Al decir a Mateo el publicano que le siga, Jesús invita a su mesa a los publicanos y pecadores, sin exigirles primero un cambio radical de conducta y profesión, como parecía y parece normal que hubiera hecho.

‒ Los fariseos le critican (9, 11), diciendo a sus discípulos: “¿Por qué come vuestro Maestro con publicanos y pecadores?”. Mc 2, 16 decía que le acusaban escribas y fariseos, y ese debía ser tradicional. Pero el evangelio de Mateo omite a los escribas y pone sólo “fariseos”, evocando así, de manera más precisa, la actitud de los fariseos de su tiempo, que están fijando con más rigor la normas de “pureza” del judaísmo nacional, tras la caída del templo (70 dC). Los fariseos del tiempo de Mateo (hacia el 85 dC) estaban empezando a establecer grupos de pureza, de la que excluían a los publicanos, a no ser que dejaran su “profesión” y realizaran un cambio radical de conducta. Jesús y sus discípulos se oponían a los publicanos, pero solidarizándose con ellos e invitándoles a comer, para que así pudieran cambiar. Los fariseos, en cambio, exigían que se convirtieran previamente. Ésta es una diferencia que puede parecer pequeña, pero que resulta esencial tanto entonces como ahora.
La actitud de la Iglesia de Mateo ante los publicanos no parece haber sido uniforme, pues su mismo evangelio evoca dos respuestas. (a) Por un lado, mantiene un lenguaje duro, más propio de un tipo de fariseísmo exclusivista, que condena a publicanos y gentiles (5, 46-47; 18, 17). (b) Por otro reconoce la apertura de Jesús y sus seguidores a publicanos y pecadores, en gesto de acogida (cf. 11, 19; 21, 31-32). Estos lenguajes responden a dos modos (¿o momentos?) de la iglesia de Mateo donde algunos acogen a los publicanos-gentiles‒pecadores y otros tienden a crear un muro de separación ante ellos. Por fidelidad a su tradición, Mateo mantiene ambos lenguajes, dejando que el mismo despliegue del evangelio pueda integrarlos, en un contexto difícil (y dividido) de misión cristiana[13].
‒ Respuesta de Jesús, primera parte (9, 12-13b). Mateo recoge (como Lc 5, 31), la respuesta de Jesús en Mc 2, 17: “No necesitan médico los sanos, sino los enfermos… Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. Éste es un refrán popular, que pone al médico al servicio de los enfermos. En esa línea, Jesús se presenta como “médico” de pecadores, no para condenar, sino para llamar y curar. Por eso dice que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores/gentiles (cf. 9, 13b, con Mc 2, 17b), y por eso “come con ellos”, ofreciéndoles un espacio/contexto de curación (de transformación). El texto no niega la exigencia de conversión, es decir, de cambio de publicanos y gentiles (como ha puesto de relieve Lc 5, 32), pero entiende esa conversión de un modo medicinal (y consecuente), no punitivo, y la empieza interpretando y concretando en un gesto de comida compartida[14].
‒ Respuesta de Jesús, segunda parte (9, 13a). Mateo introduce aquí (cf. también 12, 7), una cita de disputa, tomada de Os 12: “Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio" que ha de entenderse en un contexto de enfrentamiento propio de la iglesia de Mateo (ella falta en Marcos y Lucas) para ratificar la conducta de Jesús desde la Escritura. Esta cita supone que otros judíos (y judeo-cristianos) ponen antes el sacrificio, que puede entenderse en sentido religioso, pero también de “cumplimiento legal” (como en este caso): Primero habría que cumplir la ley (que la cumplan los pecadores/gentiles), luego se podría tener misericordia con ellos, ofreciéndoles el perdón. Pues bien, apelando a Oseas, desde la situación de la comunidad, Mateo invierte esa actitud: Antes de la ley está la misericordia, antes de la pureza nacional, la comunión interhumana[15].
El Mesías no ha venido para imponer la autoridad de la Ley, sino para extender la misericordia. Por eso ha comenzado llamando a los publicanos como Mateo; por eso se ha sentado/reclinado a comer con ellos, compartiendo a través de la comida, el camino y promesa del Reino. De esa forma amplía Mateo el tema del perdón del paralítico (9, 2-8), y lo expresa en la comida compartida con enfermos/pecadores, a quienes Jesús ofrece solidaridad (amistad) de Reino, anticipando así el gesto de la Cena (26, 26-30). También los fariseos, que aquí se oponen a la iglesia de Jesús, querían el bien de los publicanos/gentiles, pero exigiéndoles primero conversión, según Ley. Jesús, en cambio, empieza ofreciéndoles pan y palabra, esto es, un lugar en la mesa compartida.
AMPLIACIÓN. RASGOS PRINCIPALES DEL EVANGELIO DE MATEO
Mateo ofrece una reinterpretación y cumplimiento de la tradición bíblica, fijada básicamente en la Escritura de Israel (el AT cristiano). En esa línea, Mateo quiere ser (y es) un texto de actualización mesiánica de la tradición bíblica israelita, partiendo de Jesús. Muchos escritos de entonces (entre el III aC y el II dC) quisieron fijar la identidad judía desde las nuevas circunstancias religiosas y sociales, como hizo Mateo, aunque en otras perspectivas. Entre ellos podemos recordar Jubileos, diversas partes de 1 Henoc y la Regla de Qumrán, con los grandes apocalípticos del I-II d.C. (2 Baruc, 4 Esdras).
Éstos y otros libros (unos de tipo más legal, otros más sapiencial; unos de tipo más histórico, otros más apocalíptico) querían mantenerse fieles a la tradición judía, pero la reinterpretaban de diversas formas, actualizando así el tesoro de vida de la historia israelita. En ese contexto, en ese momento clave de recreación del judaísmo, a finales del siglo I d.C., Mateo ha recreado la tradición y vida judía desde Jesús de Nazaret, abriendo así un camino mesiánico nuevo, que se ha mantenido y extendido en la Iglesia cristiana. Ésta es su identidad: Mateo quiere recrea la tradición y vida judía desde la experiencia y proyecto de Jesús, ofreciendo así una versión “canónica” del judaísmo según Cristo.
Mateo despliega una visión radical del judaísmo, pero entendido desde la historia de Jesús, ofreciendo una visión canónica (eclesial y normativa) de su mensaje y movimiento. Los estudiosos judíos posteriores han aceptado el carácter israelita de otros libros apocalípticos o legales, como los citados (Jubileos y 1 Henoc…), pero afirman en general que Mateo no sería ya judío. Pues bien, en contra de eso, pienso que Mateo es tan judío (fiel a la Escritura de Israel) como esos libros, pero con la diferencia de que ellos no han logrado crear una “comunidad autónoma” de creyentes. Pues bien, Mateo lo ha hecho, reinterpretando la historia de Jesús en este libro-guía de la comunidad cristiana, superando (trascendiendo) de hecho los límites de un judaísmo rabínico tradicional (con la Misná), pero conservando y ratificando desde Jesús, lo que a su juicio (y a juicio de gran parte de los cristianos) es la raíz del judaísmo.
Mateo es un libro de choque y fecundación socio-cultural, partiendo del judaísmo de Jesús, en esa línea ofrece una gran alternativa político-religiosa para los hombres y mujeres de su tiempo, en el cruce entre dos mundos (oriente y occidente). En esa línea, siendo quizá el libro más judío del Nuevo Testamento, vino a presentarse pronto como libro “universal”, abierto a todos los pueblos, partiendo de Roma, tanto por su forma de entender la historia (en la línea de la agadáh judía) como en la manera de organizar el compromiso creyente de los seguidores de Jesús y de todos los hombres (en la línea de la halaka).
Es un libro de base semita, oriental (hebreo y arameo), y en esa línea presenta al principio a los “magos de oriente”, los sabios que vienen buscando a Jesús con la estrella (Mt 2).Un libro que tiene en el fondo la sabiduría del oriente, de manera que se ha podido decir que fue redactado en un primer momento en hebreo (o arameo). Es, por tanto, un libro semita, por simbología y experiencia, y no puede entenderse e interpretarse sin más desde las claves del pensamiento greco-romano.
Pero, al mismo tiempo, es un libro de occidente, elaborado desde un judaísmo que ha crecido en el contexto socio-cultural del helenismo, en el imperio romano; un libro escrito en griego culto, la koiné helenista, para ofrecer una alternativa cuádruple (económica y social, cultural y religiosa) al mundo dominante (al orden romano), desde una ciudad como Antioquía de Siria (hoy Turquía) que era cruce de culturas e historias de oriente y occidente. Sin duda, Mt no critica de forma directa al Imperio Romano, ni desarrolla una imaginería apocalíptica de su pecado y caída (como el Ap Juan), pero eleva una alternativa mesiánica a su visión de poder del mundo.
Mateo es un discurso de dura controversia, que recoge y reformula una larga historia de conflictos y pactos entre grupos judíos y cristianos, entre judeo-cristianos y pagano-cristianos, con elementos claramente retóricos, cosa que a veces se olvida en las lecturas y comentarios del evangelio. Ciertamente, incluye textos y testimonios admirables de perdón y comunión, de universalismo y pacificación, pero, al mismo tiempo, recoge la historia de un duro conflicto entre seguidores de Jesús y otros judíos (o judeo-cristianos), y lo hace no sólo con dureza, sino incluso con “mentiras retóricas”, acentuando de manera injusta (e incluso ofensiva) los posibles defectos de los adversarios (judíos rabínicos).Por eso digo que ha de entenderse en forma retórica.
Mateo es un libro de reinterpretación cristiana, que recrea y resuelve algunas disputas eclesiales anteriores, y lo hace en dos planos. (a)Recoge, por un lado, la narración fundacional de la vida de Jesús, que sirve de criterio para interpretar todos los temas. (b) Pero, al mismo tiempo, introduce y resuelve desde Jesús los temas de su Iglesia, para así abrir un camino de evangelio, partiendo de la tradición judía, entre los varios grupos de cristianos de su tiempo. No tiene necesidad de fijar un Código de Derecho, ni un tratado legal como la Misná rabínica del II-III d.C., porque todo su libro es un tratado de justicia mesiánica, siguiendo a Jesús, desde los más pobres. Ciertamente, en su fondo hay mucha historia y muchas palabras de Jesús, datos muy fiables de su vida. Pero ellos han sido reinterpretados desde y para la comunidad creyente.
Mateo no quiere engañar, pero valora y recrea la identidad judía desde la perspectiva de su comunidad, conservando así, con gran crudeza, las huellas de muchas disputas anteriores. Más que enfrentarse con un judaísmo de fuera, Mateo recoge disputas entre diversas tendencias cristianas del último tercio del siglo I dC. De esa forma, él ha querido conservar y actualizar textos y visiones de la tradición anterior, abriendo un posturas entre las que caben (puedan caber) casi todos los grupos de seguidores de Jesús. Así lo ha sentido la Iglesia posterior que, a pesar de las dificultades y oposiciones (contraposiciones) de su texto, ha colocado a Mateo al principio del NT, como primer evangelio, y lo ha utilizado más que a los otros evangelios.
‒ Mateo es un libro antropológico, compendio de moral universal: Así propone como base las bienaventuranzas y mandatos del Sermón de la Montaña (Mt 5-7) que son de origen judío, pero pueden aplicarse a todos los pueblos, ofreciendo quizá el mejor compendio de derechos y deberes de la humanidad mesiánica, que Jesús ha mandado cumplir (threi/n: 28, 20), y que se condensan en las seis obras de justicia (obras de los justos) de 25, 31-46. En esa línea es un libro que expone los principios de la “justicia del reino” 85, 20; 6, 33), no sólo para los seguidores de Jesús, sino para todos los hombres.
‒ Mateo es un libro cristológico, y en esa línea cuenta la historia del “mesías” de Israel, es dec1r, de Jesús de Nazaret, a quien presenta como Hijo y Mensajero (presencia salvadora) de Dios para las naciones. Conforma a la visión de Mateo, Jesús es el “hombre universal” (Hijo del Hombre: cf. Mt 31, 46), de manera que en él se descubre no sólo la verdad del judaísmo (en él se cumplen las promesas), sino la realidad y futuro de todos los pueblos (28, 16-20). Pues bien, ese Cristo de Dios no es un ángel separado, sino un hombre concreto, que ha nacido en la historia de los hombres, y cuya historia narra e interpreta el evangelio; Mateo ofrece, según eso, una cristología “antropológica”, fundada en el valor y tarea del ser humano.
-- Mateo es un libro teológico, es decir, un libro “de la acción y presencia de Dios”, que se revela en Jesús, como creador y salvador de los hombres. Así aparece no sólo en la declaración final de 28, 16-20, con el “mandato del bautismo” (en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo), sino a lo largo de todo el texto. Desde esa perspectiva se entienden las “citas de cumplimiento divino” que aparecen especialmente en Mt 2-4 (esto sucedió para que se cumpliera…, cf. 1, 22-23) y todo el desarrollo del evangelio, que cuenta la historia de la obra de Dios en Jesús. Mateo no empieza “sabiendo” quién es Dios, sino que va narrando su sentido y despliegue a lo largo de la vida y obra de Jesús, el Hijo de Dios (cf. 3, 17; 16, 16).
‒ Libro de comunidad. Mateo es un manual de cabecera (de vida) de una comunidad de seguidores mesiánicos, que se enfrentan con la dificultad de ser judíos en la línea de Jesús, de un modo universal. Ciertamente, otros autores cristianos habían escrito sobre la comunidad cristiana, empezando por Pablo en 1 Cor y siguiendo por el mismo Marcos, pero sólo Mateo escribe, por primera vez en la historia cristiana, eso que pudiéramos llamar la “constitución” del cristianismo, el libro de la Iglesia.En esa línea, podemos afirmar que Mateo es el primero y más hondo de los libros de la Iglesia cristiana, que lo ha colocado en el principio del Nuevo Testamento.
‒ Un sacramentario, es decir, un libro de los signos cristianos. Mateo no niega el valor de la circuncisión, pero la deja en un segundo plano (no habla de ella), destacando el bautismo como gesto universal de iniciación, que puede aplicarse y se aplica por igual a varones y mujeres, judíos y gentiles, en Nombre de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo (cf. Mt 28, 16-20). En el fondo del evangelio aparecen también otros gestos “sacramentales”, como son los exorcismos y, sobre todo, los pasajes eucarísticos, pero el signo básico de la Iglesia de Mateo es el bautismo.
Para trazar de esa manera su síntesis cristiana, como libro de “apuesta eclesial”, que se ofrece desde el judaísmo, por medio de Jesús, a todos los pueblos, Mateo ha vinculado sus propios tradiciones (que podemos llamar M: texto propio de fondo de Mateo), con el evangelio de Marcos, que él toma como esquema de fondo narrativo, y con el documento Q (donde se habían recogido algunos dichos básicos de la Iglesia anterior…). Con esos elementos, y con la ayuda de su propia “escuela exegética” (es decir, partiendo de un grupo de escribas cristianas, cuya labor aparece por ejemplo en las “citas de cumplimiento” de 1, 22-23; 2, 5-6. 17-18; 3. 3, 13, 51-52 etc.), y en una zona distinta, aunque no muy alejada del lugar donde había surgido Marcos, Mateo escribe su evangelio para responder a los problemas de su comunidad, probablemente en Antioquía, al Norte de Siria, hacia el 85 d.C.
En esos mismos años, quizá un poco más adelante, Lucas hará un esfuerzo parecido al de Mateo, escribiendo un evangelio abierto a los gentiles, probablemente desde Éfeso. De esa manera, con Mateo y Lucas (con su evangelio y el libro de los Hechos), el cristianismo puede presentarse como proyecto mesiánico abierto a la cultura universal, a la creación de una iglesia mesiánica.
NOTAS
[1] Jesús vive en un mundo que está dominado, de hecho, por una clase mercantil que ha puesto el dinero en la base de todo, un mundo dominado por el miedo a los recaudadores de impuestos, que son representantes del capital mercantil y político que está empobreciendo a las clases campesinas. No parece que haya sido un “purista” estricto, ni tampoco un “reformador económico”: no ha condenado sin más a todos los “comerciantes”, ni ha rechazado a los “publicanos” (recaudadores de impuestos, al servicio de un orden socio/económico que era, a fin de cuentas, romano), a los que gran parte del pueblo consideraba impuros. Pero, mirando las cosas a mayor profundidad, él ha querido poner todo al servicio de los pobres, de un modo “gratuito” (por comunicación directa), de manera que su proyecto implicaba un cambio total en la manera de ver la economía.
[2] M. Weber, Ensayos sobre sociología de la religión III, Taurus, Madrid 1987 ha destacado esta doble moralidad que sirve para separar el mundo interior del judaísmo, con sus leyes de comunicación y comunión de mesa, y el mundo exterior de los gentiles, sujetos al control económico (impuestos) y separados de la mesa judía.
[3] Jesús ha enseñado a todos junto al lago (2, 13), pero se ha fijado de una forma especial en Leví, un publicano, pidiéndole, de modo expreso, que le siga (akolouthei moi, 2, 14). De esa forma manifiesta el nuevo poder de su enseñanza (cf. 1, 21-28), que no comenta o codifica lo que existe, sino que lo transforma, en un camino donde el aspecto religioso y social de la vida se vinculan. Podemos supones que este Leví es el recaudador de impuestos de Cafarnaúm, o quizá de la zona de frontera que separa a Galilea del Golán (Gaulanítide), entre Cafarnaum y Betsaida Julias.
[4] Esta escena nos sitúa en un contexto helenista donde los invitados/amigos se reclinan para comer. Por otra parte, en la línea de lo que acabamos de indicar, Jesús no va comer ya a casa de otros (como en el caso de la suegra de Simón, en 1, 29-31), sino que son otros los que van a comer a su casa, que ya no es simplemente lugar de palabra y perdón, como en el relato anterior (2, 1-12), sino espacio distendido de comida (es decir, iglesia). En ese contexto nos sitúa la lógica del relato: Jesús ha comenzado llamando al publicano, y resulta lógico que le abra las puertas de su casa, no sólo a él, sino a sus amigos/compañeros.
[5] Este gesto supera la doble moral de una religión de escribas, que separa a puros e impuros (poniendo dificultades para que puedan comer juntos, como sabe Gal 2 y Hch 15). En la línea de los escribas se ha situado después un tipo de iglesia que ha separado a veces a los puros (hijos de familia) que comen en casa y los impuros que deben quedar fuera. Jesús, en cambio, quiere vincular desde el principio a unos y a otros, en su misma mesa, haciendo que coman juntos publicanos y pecadores, con discípulos suyos.
[6] Paradigma de comensalía. Incluye elementos de vocación y controversia mesiánica, desde el motivo de la mesa común: Jesús rompe el ritual de comidas del judaísmo y, llamando al seguimiento a todos (incluidos los publicanos), comparte con ellos la mesa. La lectura escribas de los fariseos parece correcta (cf. GNT) y alude a los nuevos escribas de los fariseos, fundadores del judaísmo rabínico, tras la guerra del 66-70 d.C. Cf. F. Mussner, Tratado sobre los judíos (BEB 40), Salamanca 1983, 238-241. Sobre los fariseos cf. E. Schürer, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, Cristianad, Madrid 1984, II, 497-254. Sobre la comida como signo de Jesús, cf. R. Aguirre, La mesa compartida, Sal Terrae, Santander 1994, 17-34.
[7] Estamos en un contexto de disputas entre cristianos y otros grupos judíos, pues los escribas de los fariseos discuten con los discípulos de Jesús y critican ante ellos un tipo de conducta que atribuyen a Jesús (¡aunque es propia del tiempo de la iglesia!), diciendo que “come con publicanos y pecadores”. Pero Jesús se defiende y les defiende, afirmando, de un modo “irónico”, que ha venido a llamar a los enfermos y pecadores, rompiendo de esa forma unos rituales de separación religiosa que el judaísmo legal está imponiendo.
La eucaristía posterior cristiana está simbolizada no sólo en las “multiplicaciones” (6, 34-44 y 8, 1-12), y en la Última Cena (14, 22-25), sino de un modo también fundamental en la comida con los publicanos: el sacramento de la Iglesia es un recuerdo del banquete que celebran, comiendo y gozando juntos, en diálogo de vida, los antiguos justos con los pecadores antiguos, los buenos israelitas con los israelitas expulsados de templo y sinagoga. Jesús se defiende, defendiendo, al mismo tiempo, la práctica de sus discípulos, en la línea de la Iglesia de Marcos.
[8] Jesús ha ofrecido su tarea de reino al publicano Leví, ha confiado en él, de forma que debe invitarle a comer, a él y a sus amigos. Por su parte, Leví no se ha limitado a dar a Jesús una limosna, quedando fuera de su ambiente (casa y mesa), sino que se vincula con él estrechamente, como discípulo y comensal suyo. De esa forma inicia un camino espiritual y material, de gracia y mesa, creando comunidad mesiánica. Cf. E. Tourón del Pie, Comer con Jesús. Su significación escatológica y Eucarística II: RET 55 (1995) 429-486.
[9] Al instaurar la casa del publicano como "iglesia" (lugar de perdón y comida compartida), Jesús inicia un gesto que después ratifica en la misión (6, 6-12): sus enviados no construyen casas propias, ni tienen un templo diferente, para que los otros vengan y se acojan bajo su protección, sino, al contrario, se introducen en el territorio de los otros (gentiles, publicanos), quedándose en sus manos. Es claro que ofrecen algo muy valioso (perdón, conversión...); pero lo hacen en gesto de solidaridad recíproca, no como señores que “regalan” desde arriba aquello que les sobra, sino como amigos que comparten lo que son y tienen.
[10] El telônês/publicano no debía ser necesariamente muy rico, pero se supone que administraba sumas considerables de dinero, y para adquirirlas (y obtener ganancias) podía utilizar métodos de coacción social y legal, que eran mal vistos por el conjunto de la sociedad.
[11] Este Mateo publicano es en la Iglesia ejemplo de convertido, alguien que ha pasado de un sistema donde las cosas se logran por la fuerza (con engaño y coacción) a una comunidad donde se comparten vida y bienes. El hecho de que este evangelio se atribuya a Mateo indica la relación que se ha visto entre su mensaje y el publicano de Mt 9, 9-13.
[12] Cf. L. E. Glynn, The Use and Meaning of eleos in Matthew, Th.Unión, Berkeley 1971; D. Hill, On the Use and Meaning of Hosea VI. 6 in Matthew's Gospel: NTS 24 (1977/1978) 107-119,
[13] El tema de fondo es la integración de los gentiles/pecadores en la comunidad de Jesús, tal como lo plantean las diversas corrientes de la iglesia, desde los seguidores de Pablo hasta los judeo-cristianas de Santiago, pasando por otros grupos intermedios, entre los que está Mateo (que apela a Pedro: 16, 16-19).
[14] Jesús no empieza pidiendo a publicanos y pecadores que se conviertan, para comer después con ellos (y aceptarles en su comunidad), sino que comiendo con ellos, ofreciéndoles así su solidaridad de Reino. Esa comida (es decir, el gesto de comunión eclesial) no viene al final (cuando los publicanos/gentiles hayan cambiado plenamente), sino al principio, como expresión de una llamada creadora de Reino.
[15] He precisado el sentido de esa cita y, en general, de la misericordia según Mateo en Entrañable Dios. Las obras de misericordia, Verbo Divino, Estella 2016 (en colaboración con J. A. Pagola). Cf. también Fiesta del Pan, fiesta del Vino. Mesa común y eucaristía, Verbo Divino, Estella 2000.