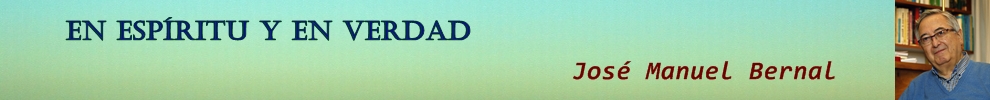La cincuentena pascual es “un gran domingo”

Voy a comenzar citando un importante testimonio de Atanasio de Alejandría, en una de las llamadas «Cartas Festales», escrita hacia el 329: «Comenzaremos el santo ayuno el día 5 de Pharmuthi (el lunes de la semana santa, día 31 de marzo) y lo continuaremos, sin solución de continuidad, durante esos seis días santos y magníficos, que son el símbolo de la creación del mundo. Pondremos fin al ayuno el día 10 del mismo Pharmuthi, el sábado de la semana santa, cuando despunte para nosotros el domingo santo, el día 11 del mismo mes. A partir de ese momento, calculando siete semanas seguidas, celebraremos el día santo de pentecostés. Este fue prefigurado antiguamente entre los judíos con la fiesta de las semanas, cuando se concedía la amnistía y la remisión de las deudas: era un día de completa libertad. Siendo para nosotros ese día símbolo del mundo futuro, celebraremos el gran domingo, gustando acá las arras de aquella vida futura. Cuando al fin salgamos de este mundo, entonces celebraremos la fiesta perfecta con Cristo».
El texto, en su conjunto, es de gran interés, ya que nos permite descubrir cómo todavía en el siglo IV la Iglesia de Alejandría mantiene intacta la estructura original de la pascua, precedida de unos días de ayuno y coronada con los cincuenta días de pentecostés. Por otra parte, aun cuando las palabras de Atanasio parezcan un tanto ambiguas, sabemos por otros escritos suyos que la expresión «pentecostés» no se refiere al día cincuenta, sino al periodo de cincuenta días que siguen a la pascua. Este período de tiempo es denominado por Atanasio el «gran domingo». Con esta denominación el obispo de Alejandría conecta con una tradición venerable. De hecho, encontramos testimonios que confirman esta interpretación desde Ireneo de Lyon, en el siglo II, hasta Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, pasando por Hilario de Poitiers y Basilio de Cesarea, en el siglo IV. Todo esto nos confirma la existencia de una tradición muy antigua, que se remonta a la segunda mitad del siglo II y se extiende a todas las Iglesias. Según esta tradición, los cincuenta días que siguen a la pascua se celebran como si se tratara de un gran domingo. Todo lo que se atribuye al día del Señor, por el mismo motivo se aplica también al período de pentecostés.
Aparte las enmarañadas razones cabalísticas, apoyadas en la simbología de los números, muy del gusto de los judíos y recogidas en parte por los escritores cristianos, lo importante es recuperar para este tiempo de cincuenta días el clima festivo que da sentido al domingo. Habría que dar a la cincuentena un sentido más unitario, más lineal y más simple, sin dejarse enredar con el barullo de las fiestas. A veces uno tiene la impresión de que el calendario ha terminado por sofocar la limpieza original de las fiestas y de los ciclos.
Habría que descubrir en estos cincuenta días la hondura espiritual que le da consistencia. Me refiero a su horizonte escatológico. Los antiguos padres hablan de la cincuentena como una avanzadilla de la eternidad, como una anticipación del eón futuro, como un disfrute de los bienes eternos. Todo esto, que puede sonar como música celeste, confiere a nuestra vida cristiana una densidad y una hondura difícil de calcular. Este horizonte escatológico debería imprimir a nuestras celebraciones pascuales un clima de alegría y de plenitud, de gozo profundo, un cauce de comunicación más estrecho con el misterio que celebramos, con el Dios que nos salva en Jesucristo. Este es el reto. El mundo de la liturgia hay que salvarlo, no por el camino de lo divertido, de lo superficial, de los recursos fáciles y entretenidos, sino por el camino denso de la experiencia profunda, donde la totalidad de la persona se siente atrapada por la fuerza del misterio.