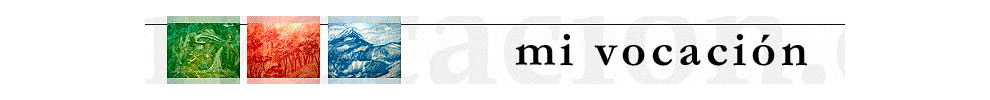La profecía de Ezequiel del torrente que mana del templo (capítulo 47), me sugiere en este Viernes Santo, el costado abierto de Jesús clavado en la cruz: “Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante manó sangre y agua”(Jn. 19, 14).
Como el agua que mana en la visión de Ezequiel de la puerta del templo. Un agua que cada vez aumenta y se transforma en
un río que no se puede atravesar y que por donde pasa crecen árboles abundantes, sus hojas son medicinales y van a parar el lago de aguas pútridas que quedan sanas al llegar el agua del torrente.
La sangre de Jesús sana, limpia, da vida y la da en abundancia a los que la reciben. Es un don de Dios inagotable porque el amor que llevó a Jesús a la cruz también lo es. El Maestro ya se lo dijo a la Samaritana: “Si conocieras el don de Dios y quien es él que te pide dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva”. (Jn. 4,10).
Tu Señor me quieres dar de esta agua. Esta agua que limpia y purifica mi espíritu y que recibí el día de mi bautismo pero que cada día puedo aumentar, sólo basta que la desee ardientemente como tú deseaste comer la Pascua, tu paso, de este mundo al Padre, de tu entrega total por amor. Sí, por amor:
“Tanto amó Dios al mundo que le entregó su único Hijo”. (Jn. 3, 16). Y el amor con amor se paga dice el refrán.
Texto: Hna. María Nuria Gaza.