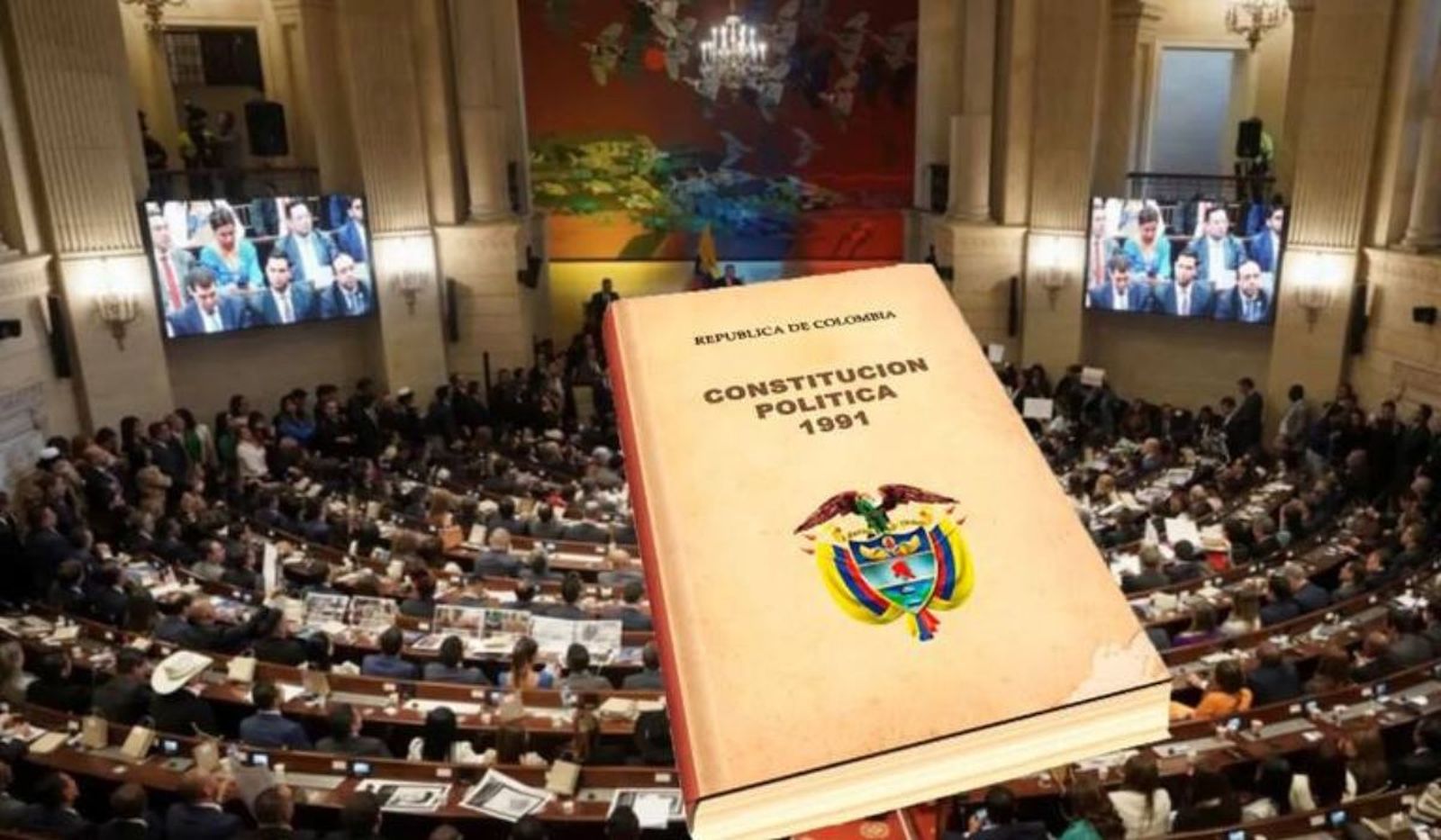La superstición en Plutarco y en la Biblia
Hoy escribe Gonzalo del Cerro

Aristóteles fue un maestro para la gente de su tiempo. Pero la voz de su magisterio sigue sonando con potentes ecos por todos los caminos de la Historia y por los rincones del planeta. En los más variados campos florecen términos y conceptos suyos que sirven de troquel para sentimientos y pensamientos que podemos calificar de universales. Una frase atribuida a Aristóteles, más por el contenido de su obra que por la letra de sus textos, es la que los escritores medievales encerraron en el aforismo latino in medio uirtus (en el medio está la virtud). No es necesario recordar que “virtud”, “uirtus”, “areté” abarca todo un abanico semántico que va desde la idea de excelencia, valor, mérito, a la de virtud como fidelidad a unas normas. Los medievales, conscientes de la posible estridencia del aforismo, añadían los dos extremos referenciales: “in medio uirtus, quando extrema sunt uitiosa” (la virtud está en el centro cuando los extremos son viciosos).
El origen griego de la idea formulada por el aforismo es en realidad un canto a la moderación. Es decir, el exceso nunca y para nada es bueno. Era en el fondo el convencimiento íntimo de Aristóteles. Una variante de este aforismo era la inscripción que figuraba en segundo lugar entre las que aparecían en el santuario de Delfos: Medèn ágan (nada en demasía). Una frase atribuida a Solón (640-558 a. C.) que define los perfiles de la mentalidad griega. El dios de Delfos, Apolo, dios de la armonía y la moderación, aceptaba la frase en la intención de quienes colgaron las inscripciones en su santuario. Terencio la traduce en su Andriana, v. 61: Nequid nimis para recordar que los excesos nunca son útiles para la vida. Teognis de Mégara, testigo de los problemas sociales de su época, en un momento de turbulencias políticas, aconsejaba la moderación diciendo: mésen érjeu hodón (camina por el camino del medio: Elegías, v. 220).
El tema de la superstición es recurrente en autores y culturas de fuerte componente religioso. Plutarco fue siempre un hombre preocupado por el tema. En su obra De superstitione (Perì deisidaimonías, Sobre la superstición) presume de vivir preocupado por las cosas importantes. Una de las que menciona es tèn theoû nóesin (el conocimiento de Dios). Tanto Plutarco como la Biblia teorizan sobre los dos “extremos viciosos”, en cuyo medio está la virtud de la piedad. Esos extremos son el ateísmo (atheótes) y la superstición (deisidaimomía).
Plutarco utiliza dos términos para definir la piedad: eusébeia y eulábeia. El primero tiene un contenido estrictamente religioso; el segundo es una forma de comportamiento social respetuoso y circunspecto. La Biblia griega de los LXX no posee un término concreto para significar la superstición. En el Nuevo Testamento deisidaimonía es en boca de un pagano la definición de la religión de Pablo (Hch 25, 19). Pero con la inmediatez del hebreo despacha el Salmista el tema del ateísmo: “Dice el necio (nabal) en su corazón: No hay Dios” (Sal 14, 1; 53, 1). El ateísmo es en la opinión del salmista una necedad.
El ateísmo es fácilmente interpretable desde el punto de vista semántico, al menos en su terminología. La superstición es, en cambio, un concepto más elástico. Deisidaimonía es una palabra compuesta de deido (temer) y daimónion (divinidad, ser sobrenatural). Para Teofrasto en sus Caracteres es deilía pròs tò daimónion (miedo ante lo sobrenatural). La superstitio latina era en Ennio y en Plauto una facultad adivinatoria, pero en las plumas de Varrón, Cicerón y Séneca pasó a ser un aspecto negativo de la religión. Pero esos aspectos dependen de las normas vigentes en las diferentes culturas. Por eso Plutarco calificaba de supersticiosas algunas prácticas usuales entre los pueblos orientales, como la prohibición de comer ciertos alimentos, el descanso sabático, las proskýnesis, etc.
En la base de la superstición está, para Plutarco y para los autores bíblicos, la ignorancia. Plutarco la concibe como un río que se bifurca en dos corrientes: el ateísmo y la superstición (De superst., 165 b). El ignorante se anega en una de estas dos corrientes. Para los hagiógrafos bíblicos el pecado es consecuencia de la ignorancia. Más aún, el término hebreo jata´áh significa pecado y error o equivocación, lo mismo que el griego hamartía. Este sentido de pecado en el griego explica al optimismo moral de Sócrates, para quien nadie es malo voluntariamente. Lo es por equivocación. El apóstol Pablo recomienda a los corintios vivir en la cordura y no pecar, porque “algunos viven en la ignorancia de Dios” (1 Cor 15, 34). Y el libro de la Sabiduría proclama que “son vanos los hombres que tienen desconocimiento de Dios” (Sab 13, 1).
Otro elemento esencial entre los componentes de la superstición es el temor, incluido ya en su denominación ordinaria. Un temor a todo y por todo, dice Plutarco, que va más allá del sueño y de la muerte (De superst., 165 d). Se trata de un miedo tan insoportable que los hombres huyen de él y se refugian en el ateísmo (Ibid., 171 a-b). Y es que si “lo divino produce confianza (thársos) en los hombres sensatos, produce miedo (phóbos) en los insensatos, los necios y los ingratos” (De aud. poet., 34 a).
En la Biblia el temor es una actitud positiva, tanto que la Ley la recomienda (Deut 6, 13; 10, 20). Más aún, ese temor que, para Plutarco turba la razón, según la Biblia, la ilumina. Hasta el punto de que un aforismo recurrente en las páginas bíblicas es que “el temor del Señor es principio de sabiduría” (arkhè sophías phóbos kyríou). El término hebreo de “temor”, yireah, está traducido en los LXX no sólo por phóbos, sino también por eusébeia. Ello indica que el temor para el hagiógrafo bíblico es un componente de la piedad.
Dentro del contenido semántico de la superstición, los autores coinciden en constatar que los ritos supersticiosos son un ejercicio falso del culto. El hombre supersticioso pone el énfasis en lo periférico a costa de lo nuclear, como si a los dioses les importara la observancia de determinados ritos al estilo del supersticioso en la caricatura de Teofrasto (Caract., 16). El mismo Plutarco califica de “risibles” (katagélasta) las prácticas de la superstición (De superst., 171 a-b).
En la Biblia tenían gran importancia los ritos y las fórmulas como expresión de la ideología hebrea. Pero precisamente una de las tareas de los Profetas fue corregir desviaciones y excesos. Amós censura al pueblo que ofrece sacrificios, pero sigue sin convertirse de corazón (Amós 4, 4-12). Y Oseas recapitula su censura en una frase lapidaria. Dice Dios: “Prefiero la misericordia (éleos) a los sacrificios, el conocimiento de Dios a los holocaustos” (Os 6, 6).
Todavía añade Plutarco dos elementos ordinarios en la superstición: Las fórmulas (rhémata) y las imágenes. El supersticioso de Teofrasto recurría a las palabras mágicas “más poderosa es Atenea” cuando topaba con fenómenos considerados como presagios de males. Las palabras o fórmulas podían inducir a los ignorantes a conectar los efectos favorables de milagros o prodigios con el valor mágico de ciertas palabras. Y aunque la magia y la hechicería estaban expresamente prohibidas en la Ley de Moisés, hubo casos de abusos en la práctica, como sabemos por la historia de Saúl (1 Sam 28). Jeremías lo expresaba con claridad y contundencia: “No confiéis en vanas palabras diciendo: Templo del Señor, Templo del Señor, Templo del Señor” (Hejal ´Adonáy, Hejal ´Adonáy, Hejal ´Adonáy, Hemmáh: Jer 7, 4).
Sobre las imágenes en el texto bíblico basta recordar el segundo mandamiento del Decálogo (Éx 20, 4-5; Deut 5, 8-9). Los israelitas tenían el peligro de confundir las imágenes con la realidad. Y en pleno momento constituyente de la Ley, se fabricaron el becerro de oro (Éx 32). De forma similar censura Plutarco a los supersticiosos, porque confían en los forjadores y en los escultores hasta el punto de dar culto y adorar a dioses fabricados de materia (De superst., 67 d). De las imágenes de los ídolos cantaba el Salmista: “Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, tienen orejas y no oyen; tienen narices y no huelen. Sus manos no palpan, sus pies no caminan, no sale de su garganta un murmullo” (Sal 115, 4-7).