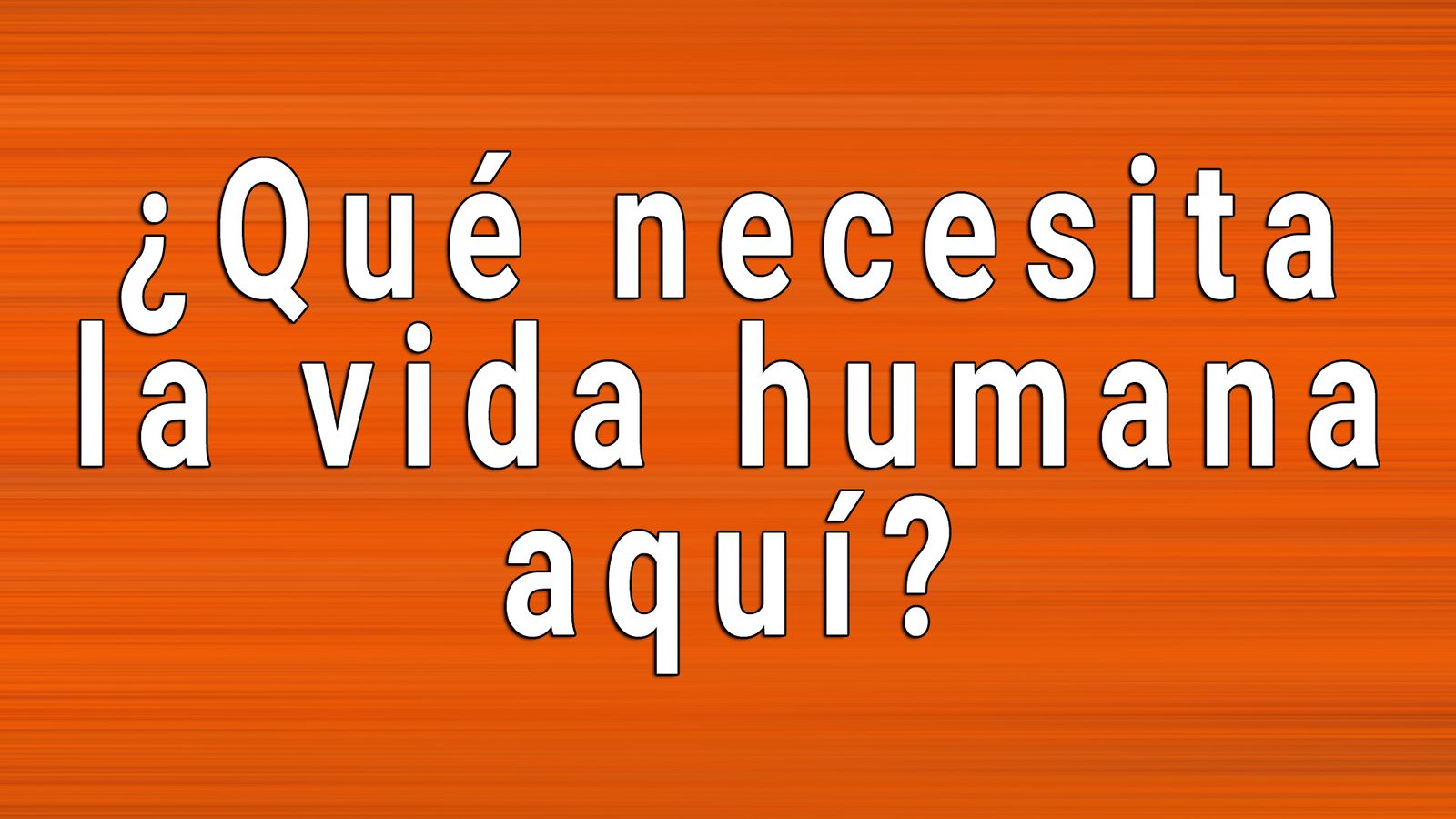Soledad que hiere, soledad que sana
[Conferencia en la “Biblioteca de Navarra” (Pamplona), 27 de marzo de 2023; https://www.youtube.com/watch?v=U-pYHo5j3NE&t=614s]
Cuando los compañeros organizadores de este ciclo sobre “espiritualidad y sufrimiento” me propusieron hablar sobre soledad y sufrimiento, lo primero que pensé–como me ocurre con frecuencia– fue en la ambigüedad de los términos, del término soledad en este caso, y en la necesidad de aclararlos. Por ahí empezaré.
Hay una soledad que nos hiere de muerte.“Vae soli!”, “Ay del solo”, dice el adagio latino, extraído de un versículo del sabio bíblico Kohelet: “Ay del solo si cae: no tiene quien lo levante” (Kohelet 4,10). Es verdad: pobre del que camina solo por el monte y cae. Pero ¿no es aun más pobre el que, yendo en compañía, es derribado y abandonado por sus propios compañeros? ¿Y no es también más pobre quien, por la razón que fuere, se va apartando de toda compañía y se va hundiendo hasta la muerte? En definitiva, la “soledad que hiere” es siempre la soledad del aislamiento.
El término soledad expresa también, sin embargo, justo lo contrario del aislamiento, a saber: la absoluta solidaridad que nos constituye, la plena comunión que somos en lo más profundo. A eso llamo “la soledad que sana” y hace vivir. No sé si es muy oportuno que designemos con el mismo término –soledad– cosas tan opuestas y a la vez tan fundamentales, pero así es nuestro lenguaje.
Así nos sucede igualmente con el término “espiritualidad”, que todavía sigue sonando a introspección insolidaria, a interioridad solipsista y apolítica. En estas reflexiones, quiero reivindicar, por el contrario, la espiritualidad como experiencia vital profunda, inseparablemente individual y política, sanadora de las soledades que nos hieren. Y voy a señalar algunos elementos fundamentales de la espiritualidad como soledad-solidaridad sanadora, algunos hitos del camino de la soledad-solidaridad que lleva a la sanación de la soledad-aislamiento.
- Mirar con compasión a las caídas en soledad
Junto con la guerra y el hambre y sus terribles secuelas, en este mundo hiperconectado y globalizado, en este mundo de redes y metaversos, la soledad es una de las grandes causas del sufrimiento de los seres humanos.
El panorama es planetario y terrible, y más presente y evidente que nunca en esta era de la digitalización y de la globalización planetaria: la soledad del niño mal querido o abandonado, la soledad de la adolescente que necesita romper su dependencia y no acaba de encontrarse a sí misma, la soledad de quien no llega a querer ni a sentirse querido, la soledad de la familia desahuciada de su casa, la soledad de quien pierde su trabajo y con el trabajo pierde el pan de hoy y de mañana para sí y las suyas, la soledad de las expulsadas de su tierra y de su pueblo por el hambre o por la guerra, la soledad de los enfermos olvidados, la soledad de los deprimidos, la soledad de las ancianas, la soledad de los prisioneros, la terrible soledad de una patera abarrotada y abandonada a su desgracia en medio del mar... La soledad, la soledad, la soledad. Multitudes sin un lugar para vivir en un mundo común.
La soledad hiere hoy más que nunca. Hace unos días, Nuria Larari publicaba un artículo titulado “Me siento más sola que nunca (en la historia de la humanidad)”. Decía, por ejemplo: “Las relaciones se han vuelto más líquidas entre nosotros y más difusas. La ciudad primero e Internet después se convirtieron en auténticas trituradoras de los lazos que nos unían a los demás” (Diario EL PAÍS, 25 de marzo de 2023).
No podemos desviar la mirada y pasar de largo, con toda clase de excusas, como el sacerdote y el levita de la parábola del Buen Samaritano, uno de los relatos más interpelantes, provocadores y conmovedores de la literatura universal. El caminante solitario asaltado y abandonado al borde del camino desmantela todos los argumentos justificadores de este desorden planetario creciente. La soledad y el desamparo de la abandonada grita a nuestros oídos: Quien no se hace prójimo se hace cómplice, y el cómplice pierde su aliento vital.
La primera expresión de la espiritualidad, religiosa o no, consiste en abrirnos con todos nuestros sentidos a esas soledades que hieren: mirar, escuchar, tocar, oler, sentir el sabor de su amargura. Padecer como propia esa soledad hiriente, que las entrañas del ser se remuevan ante el grito de la humanidad caída y de la Tierra amenazada: somos esa humanidad caída, somos esa Tierra desgarrada, somos la madre parturienta y el niño recién nacido de la barca de madera abandonada entre el oleaje.
Esa mirada-sensibilidad integral hecha de compasión es el primer criterio de la espiritualidad: su signo inconfundible y su medida más certera. Nuestra especie humana, y toda esta comunidad viviente de la que formamos parte en nuestro planeta común Tierra, solo tendrá salvación si desarrollamos la sensibilidad espiritual, personal y política, si nos dejamos convocar todos juntos a formar una ola de relaciones globales sanadoras, un tsunami salvador.
- Discernir las causas de la soledad que hiere
Quien mira con compasión espiritual no puede sino preguntarse por qué sufre esa persona o ese colectivo al que ve sufrir. “El amor consiste en preguntarle a otro: ¿qué te duele?”, escribió Simone Weil. ¿Por qué sufre la persona que está sola? ¿Por qué la soledad es una de las grandes causas del sufrimiento humano? ¿Sufre acaso por estar físicamente solo? ¿O solo por pensar distinto? ¿O por ser diferente (en su cuerpo, su psicología, su orientación sexual, su opción política, su origen étnico, su creencia o su pertenencia religiosa)?
La mirada espiritual es mirada compasiva, pero la auténtica compasión es lúcida, crítica y activa. La mirada espiritual se pregunta por qué la soledad hiere, por qué tanta gente cae sola y no puede levantarse, por qué se dan todas esas situaciones de sufrimiento mortal en soledad.
Al igual que no por tener más relaciones vivimos más acompañados, tampoco por vivir físicamente solos tenemos por qué sufrir: un 10,4 % de los ciudadanos del Estado Español viven solos, y un 25 % de las casas están habitadas por una sola persona, pero eso a veces es un lujo que para sí quisiera mucha gente que vive sin casa donde estar a solas. Y la peor de las desgracias, peor aun que vivir solo en la calle, puede ser vivir en una casa siendo humillada y maltratada por el compañero. Lo mismo se podría aplicar a tantas otras situaciones de soledad aparente.
Si miramos bien, descubrimos que el sufrimiento de la soledad, la soledad que hiere, no se da por la mera soledad (física, psicológica, política, étnica, religiosa, etc., sino más bien por el aislamiento. Las situaciones de soledad no hieren por la soledad sin más, sino por el aislamiento que las provoca. Y el aislamiento puede deberse a que un individuo o un colectivo se aísla a sí mismo, o a que es aislado por otro o por otros, por la sociedad, el partido, o la institución eclesial, o el Estado o la Comunidad internacional.
El ser humano no es un ser aislado. Cuando Buda dijo que “el ser humano nace solo, vive solo y, muere solo” se refería a la soledad psíquica ilusoria del ego ilusorio. Tiene razón Buda en que la mente humana se engaña cuando fabrica su ego aislado y su autoaislamiento, pero tal vez descuida demasiado la dimensión estructural y política del aislamiento. Ambos (el autoaislamiento mental individual y el aislamiento estructural socio-político) están siempre, sin excepción, inseparablemente relacionados entre sí. Me aíslo porque me aíslan y me aíslan porque me aíslo. Y, sin duda, el factor más palmario y determinante es el aislamiento estructural socio-político. Lo que hunde a un emigrante no es tanto que se encuentre solo, sino que no encuentre a quien le acoja, le socorra, le ayude a integrarse en una nueva sociedad. La desgracia de una persona LGTBIQ+ no es ser como es, sino ser marginado, humillado, abandonado.
La soledad hiere cuando a alguien se le rompen sus relaciones fundantes, cuando se van disolviendo los vínculos que le construyen en su ser profundo, cuando se ve privado de las relaciones que le constituyen. En esa disolución de las relaciones constitutivas consiste el aislamiento. Y esa es la soledad que hiere y duele. El aislamiento destruye la relación, y nos lleva a morir en lo más vivo de nosotros, pues para ser nosotros necesitamos esencialmente el reconocimiento, la aceptación, el afecto de otros. La soledad del aislamiento nos destruye en nuestras raíces, nuestros vínculos nutritivos, nuestra estima y dignidad, nuestra fe y amor de nosotros mismos, nuestro aliento vital, nuestro respiro y esperanza. El aislamiento nos enferma, porque no hay salud física ni psíquica sin relaciones sanas, armoniosas. El aislamiento nos impide respirar, nos hace experimentar la muerte espiritual, porque el espíritu es relación, como la respiración. El aislamiento puede llevar a morirnos físicamente, porque la vida – desde su forma más elemental a la más compleja– se deriva de la relación, de una estructura de relaciones armoniosas.
Hay soledades que hieren, del mismo modo que hay compañías o comunidades que destruyen. De modo que el aislamiento se da tanto en forma de soledad como en forma de compañía. Y puede mucho más doloroso sentirse aislado viviendo en compañía que viviendo solo.
Nadie se siente herido en su soledad si no es aislado ni se aísla. Nadie sufre sin más por ser distinto o hallarse solo, sino por ser separado, abandonado, condenado. En realidad, como luego insistiré, nada está constitutivamente “solo”. Todos los seres son, sí, formas con identidad propia, pero cada forma se constituye a partir de la relación con el universo entero. Así es también entre nosotros, los seres humanos. Nadie está o debería sentirse de por sí aislado, por solo que se halle, pues somos individuos convivientes en comunión profunda con todo. Sin embargo, tanto la relación misma como la armonía entre identidad y relación son, en nuestra especie, más compleja y conflictiva que en ninguna de las otras especies animales conocidas.
¿Qué le pasa a esta especie humana que es capaz de tanta ternura, compasión y empatía, pero capaz también de tanto autoaislamiento suicida y de tanto aislamiento cruel de los demás? No puedo pensar que sea por maldad: nadie aísla a nadie por libre voluntad consciente, sino por falta de verdadera voluntad y de verdadera libertad. Ni podemos pensar, obviamente, como tantas culturas y religiones antiguas pensaron y muchos siguen aún pensando: que nos aislamos y matamos unos a otros por la caída de unos primeros padres de la humanidad que habrían transmitido a toda su descendencia su culpa con sus consecuencias. Y menos podemos pensar que estas consecuencias sean debidas a que habríamos sido expulsados de un paraíso originario por un “Dios” supremo castigador. Vivimos aislados y nos aislamos mutuamente porque estamos inacabados, porque estamos insuficientemente evolucionados, porque aún no hemos llegado a ser lo que somos en el fondo o podemos ser. Pero está en nuestras manos. “Tú puedes”, dice Dios a Caín en el mito bíblico. Tú puedes ser más plenamente tú siendo más plenamente hermano, hermana, de tu hermano.
- Acompañar a las personas aisladas
Vuelvo a la parábola del Buen Samaritano, una parábola de la violencia que hiere al mundo y de la projimidad que lo sana, un relato inspirado por el espíritu universal de la compasión subversiva: un samaritano, tachado de hereje o pagano por la religión dominante, “que iba de viaje”, llega junto al herido abandonado, lo ve, siente compasión, se acerca y le venda las heridas después de habérselas curado con aceite y y vino, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un mesón y cuida de él (cf. Evangelio de Lucas 10,33-34).
Todo está dicho. El “hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó”, que “cayó en manos de los salteadores”, “que, después de desnudarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto”, ese hombre solo es muchedumbre, eres también tú, soy también yo. El sacerdote y el levita del templo que, al verlo, no lo miran ni se acercan, sino que “se desvían y pasan de largo”, ese sacerdote y ese levita son los poderosos, los poderes fácticos, y tanta gente normal que hace su vida y se inhibe porque no sabe o porque no quiere, ese sacerdote y ese levita también eres tú, soy también yo. Apartamos la mirada, damos mil rodeos, pasamos de largo.
Y el samaritano que ve y siente compasión, que se acerca, se hace próximo, prójimo, hermano, que se hace cargo, se encarga del herido y carga con él, esa samaritana puedes ser, eres también tú, y yo, y todas, todos. Todas somos caminantes, vamos de viaje como él, y en el camino nos encontramos con personas heridas, aisladas, abandonadas por personas o por sistemas, por personas y sistemas a la vez.
Somos todos esos personajes a la vez. ¿Pero cuál de ellos queremos ser de verdad, más allá del rol, del papel y de la imagen? En el fondo, solo seremos si nos volvemos próximos, prójimas, hermanas. Solo seremos lo que somos de verdad si acompañamos al herido. Pues todas somos caminantes, y compañeros y compañeras de camino. Cada uno va por su propio camino, es verdad, así debe ser, pero todos nuestros caminos, por infinitos que sean, se cruzan cada día, a cada paso, en cada palmo de tierra común. La vida de todos es la misma vida. El espíritu que nos habita y nos hace vivir es el mismo en todas las formas. Solo respiraremos si nos dejamos inspirar, alentar, llevar por el espíritu universal de la luz y de la compasión, el espíritu del consuelo y de la esperanza.
Y solo entonces podremos romper nuestros propios aislamientos, sanar nuestras propias soledades hirientes, ejercitar nuestra soledad sanadora, realizar nuestra soledad sanadora, nuestro ser solidario.
- Aprender a estar solo para estar siempre con todo(s)
Hasta ahora me he referido sobre todo a la “soledad que hiere”. En adelante me centraré en la “soledad que sana”. El remedio de la soledad es la soledad, pero entendida en una acepción muy distinta, la acepción contraria justamente: el remedio de la soledad-aislamiento es la soledad-solidaridad, la verdadera soledad, aquella que nos moldea en la misma arcilla universal, aquella soledad que nos enraíza en la misma tierra común que somos, que nos consolida en el suelo solidario del que hemos salido todas.
En ese sentido escribió el poeta nicaragüense Rubén Darío: “Quiero estar solo, para estar conmigo mismo”. Obviamente, “estar solo” no significa aquí estar aislado, sino ahondar el ser en comunión que somos. Estar sola significa aquí ser a fondo una misma, como condición necesaria para descubrir que somos en comunión, pero también a la inversa: ser en comunión como condición necesaria para ser uno mismo. Estar consigo a fondo equivale, en ese sentido, a ser plenamente, y esa es la soledad que nos sana del aislamiento, de la soledad que nos hiere.
Estar sola en este sentido no consiste, por lo tanto, en la mera soledad física, ni en la mera interioridad fruto de la introspección. Estar de verdad consigo misma no equivale a entrar dentro de sí abstrayéndose de los demás. Ni equivale sin más a realizar ejercicios de mindfulness o de meditación o de concentración en la respiración o en un mantra o en un objeto cualquiera que nos permita liberarnos de nuestros pensamientos. Esos ejercicios son sin duda muy necesarios, pero también pueden volverse más que nada una manera de ocuparse o de distraerse consigo mismo, y ocuparse más de sí misma puede ser una manera de estar menos consigo misma, una forma de encerrarse en el yo como en un caparazón que me aísla de los otros, de la realidad y de mí misma.
Encerrarse en el propio mundo no es estar consigo. En vano nos empeñamos en construir nuestro ser, nuestra confianza, nuestro futuro en las arenas movedizas del saber, del poder, del poseer, en las arenas movedizas de nuestro ser egoico con sus codicias, miedos y proyectos huidizos. En vano buscamos nuestra solidez en suelos engañosos. Nuestro ego cerrado nos lleva a apartarnos de las otras y a huir de nosotros mismos, a aislarnos de nosotras mismas por aislarnos de los demás o a la inversa.
Ahora bien, nuestro ser más propio es inseparablemente nuestro ser más universal. Por consiguiente, estar plenamente consigo es inseparable de estar plenamente con todos, va acompañado de la conciencia de ser uno con todo: el perro que me sigue, los pájaros que me alegran, los insectos que fecundan la flores, los microorganismos que ingerimos en todo, el agua que bebemos y el aire que respiramos… Estar de verdad consigo significa sentir o cobrar conciencia de la propia soledad profunda o simplemente ser soledad, en el vacío de nuestros constructos egoicos, o ser simplemente comunión con todo.
Esa es la soledad que nos sana. La soledad que hiere se deriva del aislamiento, de la disolución de las relaciones vitales que nos constituyen –ecológicas, familiares, políticas–. La soledad que nos sana, por el contrario, es esa soledad profunda que nos consolida, que nos arraiga y afirma en nuestro suelo vital, que nos consuela en el suelo nutricio inseparablemente personal y universal. La soledad que sana es la soledad verdadera, libre, fecunda y abierta, la que nos consolida en nuestro ser verdadero, en la solidaridad universal. Quien pueda ser en esa soledad nunca está sola.
Para romper nuestro aislamiento y acompañar sanadoramente las soledades que hieren, es imprescindible que aprendamos a buscar, elegir, practicar la soledad que sana: retirarnos un ratito cada día donde sea para estar en quietud y silencio, o contemplar un árbol o un río, sentir el aire, agradecer el sol, pasear por el campo. O tomar unos días al año para respirar, estar, sentirnos a fondo, vivirnos de verdad. Meditar, es decir, asentarnos en el centro de nuestro ser, siguiendo la respiración o mirando una llama o un icono inspirador. O sentarse estar sin más en la naturaleza, en casa, sin hacer nada, incluso sin escuchar nada, sin hablar con nadie, en quietud y silencio. O leer un libro o escuchar una música que nos llegue a las fibras profundas de nuestro ser. O, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, tomarnos de vez en cuando un momento, basta un brevísimo momento reiterado. Ninguna forma es imprescindible, pero es imprescindible hacerlo de alguna forma, para liberarnos del remolino que nos arrastra, nos lleva y nos trae, sin dejarnos vivir. Para estar consigo, sí, pero para estar con el Sí Mismo que es y que se sabe uno con todo. Para mirar, palpar, oír, sentir que SOMOS en comunión de ser con todo. Puede ser el mejor antídoto contra las soledades que hieren.
En realidad, nada está enteramente aislado de nada. Las partículas atómicas no están solas, ni los átomos están solos, ni las moléculas están solas, ni las células están solas, ni los organismos están solos, ni los planetas y las estrellas están solas, ni las galaxias están solas, ni los agujeros negros están solos. ¿Y se podrá decir que el Universo está solo? ¿Cómo puede estar solo si es la totalidad de todo el espacio-tiempo, la suma de todas las formas de materia-energía, si todas las formas están ligadas a todas las demás formas en una comunión cósmica de formas en red, sin borde ni límite? Lo que pasa es que los diccionarios definen las cosas por lo que las diferencia, y la filosofía occidental se ha construido sobre una filosofía atomista. Y al ser humano se le ha definido sobre un concepto igualmente atomista de persona: rationalis naturae individua substantia, “sustancia individual de naturaleza racional” (Boecio). En realidad, nada está separado de nada. Ni la isla está separada y sola. “Isla” solo es una metáfora, al igual que el Vae soli, “Ay del solo”.
También Jesús de Nazaret es para mí una metáfora, un icono de la solidaridad, del ser humano como comunidad de ser. No lo miro como el único, ni como perfecto, ni como el mejor. Pero se hizo prójimo de los heridos por el aislamiento, y sufrió por ello el aislamiento, la marginación familiar, social, religiosa. A pesar de ello, no renunció a ser comensal de los marginados, apoyo de los caídos, uno con los últimos. Y por ello arriesgó la vida y la dio, entregó su aliento vital, haciéndose uno con Todo. Por eso sus ojos de compasión me abren a la Comunión Infinita, al Calor y la Luz universal, a la Compañía y la Compasión infinitas, al Alma o Aliento o Corazón del Universo. O DIOS. No es importante cómo llamemos a esa Realidad fontal universal o que no le demos ningún nombre. Pero yo lo llamo también Dios.
- Ampliar la conciencia del ser como interser
Supongo que todos habéis pasado ratos largos, mirando, admirando más bien, una colmena o un hormiguero. Son dos mundos muy distintos, pero tienen en común entre sí –y con tantas otras especies, maravillosas todas– un rasgo extraordinario: son seres sociales y toda su conducta es social, porque todas sus necesidades y su “psicología”, si se puede hablar así, es social. No echo de menos ser abeja u hormiga, pero admiro su ser enteramente comunitario, su individualidad esencialmente colectiva, sin dejar de ser por ello una sociedad formada de organismos individuales únicos. Una abeja no carece de individualidad, identidad individual, no es mera función de la colectividad, pero en su ser, en su conducta, en su psicología no se da contradicción alguna entre la individualidad y la comunidad. Su interés individual es el interés colectivo, su bienestar individual se identifica con el bienestar colectivo de la colonia: el hormiguero o la colmena. Diría, pues –con permiso de los entomólogos, pues el vocabulario puede no ser muy exacto– que nunca se sienten solos, salvo cuando se sienten aislados, privados de su razón de ser, el ser en común, y que nunca sufren realmente salvo cuando la colonia o el hormiguero están amenazados.
A menudo pienso: ¡ojalá los seres humanos fuéramos también una especie viviente con conciencia colectiva! En realidad, somos un gran organismo. El universo entero o multiverso es como un inconmensurable organismo. Todos los seres, desde la partícula atómica a las galaxias y a todos los universos, son seres en relación. Su ser es interser, según el neologismo creado por el maestro budista Zen Thich Nhat Hanh. Todos los seres interson. Los seres humanos somos también interser. No somos, sino más bien intersomos. No somos una suma de seres separados, sino que solo somos intersiendo, siendo unos con otros en todas las dimensiones de nuestro ser.
No echo de menos ser hormiga o abeja, pero al observarme a mí mismo y a los grupos sociales que nos constituyen, al mirar a la humanidad en su conjunto, echo mucho de menos la armonía entre el interés individual y el interés común, la armonía entre el ser y el interser. Cada ser humano es único, por supuesto –todos los seres en su forma son únicos–, y no aspiro a que el individuo humano deje de ser único, pero sí aspiro a que la individualidad única que nos constituye la podamos un día vivirla, actualizarla concreta y efectivamente en armonía con la plena relación que nos constituye. Aspiro a que no busquemos nuestro bienestar a costa del mal ajeno. Aspiro a que no destruyamos nuestra felicidad individual y colectiva porque no toleramos que el otro sea más fuerte, más guapo o más rico, o simplemente diferente. Aspiro a que un día podamos llegar eliminar o al menos a reducir esta loca competitividad que hemos convertido los humanos en el resorte fundamental de nuestra vida social, política, económica. Así destruimos la convivencia, la colaboración, la capacidad de sufrir con el otro y, tal vez sobre todo, de disfrutar y de alegrarnos con el bien del otro. Aspiro a un salto de conciencia, de modo que la conciencia de nuestro yo individual único sea a la vez y en todo –sensibilidad, psiquismo, autoconciencia– real conciencia de nuestro ser uno en todo con todo.
- Crear estructuras políticas de solidaridad o de interser
La conciencia profunda, realmente espiritual, es capaz de transformar la soledad aislada en soledad solidaria, y capaz, por lo tanto, de sanar la soledad que hiere. Pero hay que decir al mismo tiempo: las estructuras políticas de solidaridad pueden transformar nuestra conciencia, ampliarla, hacerla universal. Concluiré mis reflexiones con esta afirmación.
Somos a la vez espíritu y estructura. Somos espíritu que emerge de una estructura. Cada uno de nuestros pensamientos y emociones, de nuestros deseos y opciones depende de las organizaciones físicas, químicas, orgánicas que nos constituyen, al igual que depende de lo que respiramos y comemos, de lo que vemos, oímos y tocamos. Eso que llamamos nuestro ser espiritual o profundo depende también, y depende especialmente, de las estructuras y relaciones familiares, sociales, educativas, políticas, económicas que nos configuran concretamente. La conciencia profunda, la conciencia del yo profundo o autoconciencia profunda de sí es inseparablemente física y psíquica, individual y social, personal y política. Eso que llamamos espiritualidad –la vida vivida a fondo– depende o emerge del conjunto de todas las estructuras que nos forman en todas nuestras dimensiones. Las estructuras materiales y socio-políticas crean la espiritualidad, y la espiritualidad es material y política desde su origen y, a la vez, desde su origen transforma las estructuras materiales y políticas. Y así siempre, sin comienzo ni fin. No hay espíritu sin estructura ni estructura sin espíritu.
Apliquemos esta circularidad entre espíritu y estructura al tema de la soledad. Transformar la soledad del aislamiento que hiere en la soledad solidaria que sana no es solamente el gran reto personal de cada individuo, sino que es también el gran reto político de hoy. Es el mayor reto global planetario. La humanidad llegada a cotas de saber y de poder jamás soñados, se encuentra ante el dilema más grave y decisivo de toda su historia: escoger la vida o la muerte, endiosarse en el poder destructor de unos sobre otros o hermanarse de verdad con todos, para salvar la vida inseparablemente individual y colectiva.
Ni una espiritualidad apolítica ni una política sin espíritu o sin alma podrán sanar las heridas del aislamiento. Ni la interioridad que relegue las estructuras socio-políticas ni las meras estructuras socio-políticas que no cuide y fomente la experiencia de la soledad silenciosa. Es más urgente que nunca reinventar la política en todas sus dimensiones y formas, para que las grandes decisiones planetarias no dependan de intereses particulares, sino de una nueva política del Bien Común de la humanidad en su conjunto y de la Tierra común de todos los seres vivientes. Es más urgente que nunca que una nueva política global e inspirada rija las diversas estructuras de las que emerge nuestro ser: la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la robótica y la Inteligencia Artificial, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las estructuras económicas y laborales.
La imaginación y la implantación de estructuras globales, democráticas y solidarias es la condición política y espiritual más apremiante para salvar de la muerte a la comunidad planetaria de los vivientes a la que pertenecemos. Es más urgente que nunca que reinventemos una política global con alma, una política planetaria animada por el asombro, la admiración, el respeto y la responsabilidad ética de la vida. Solo juntos podremos salvarnos.