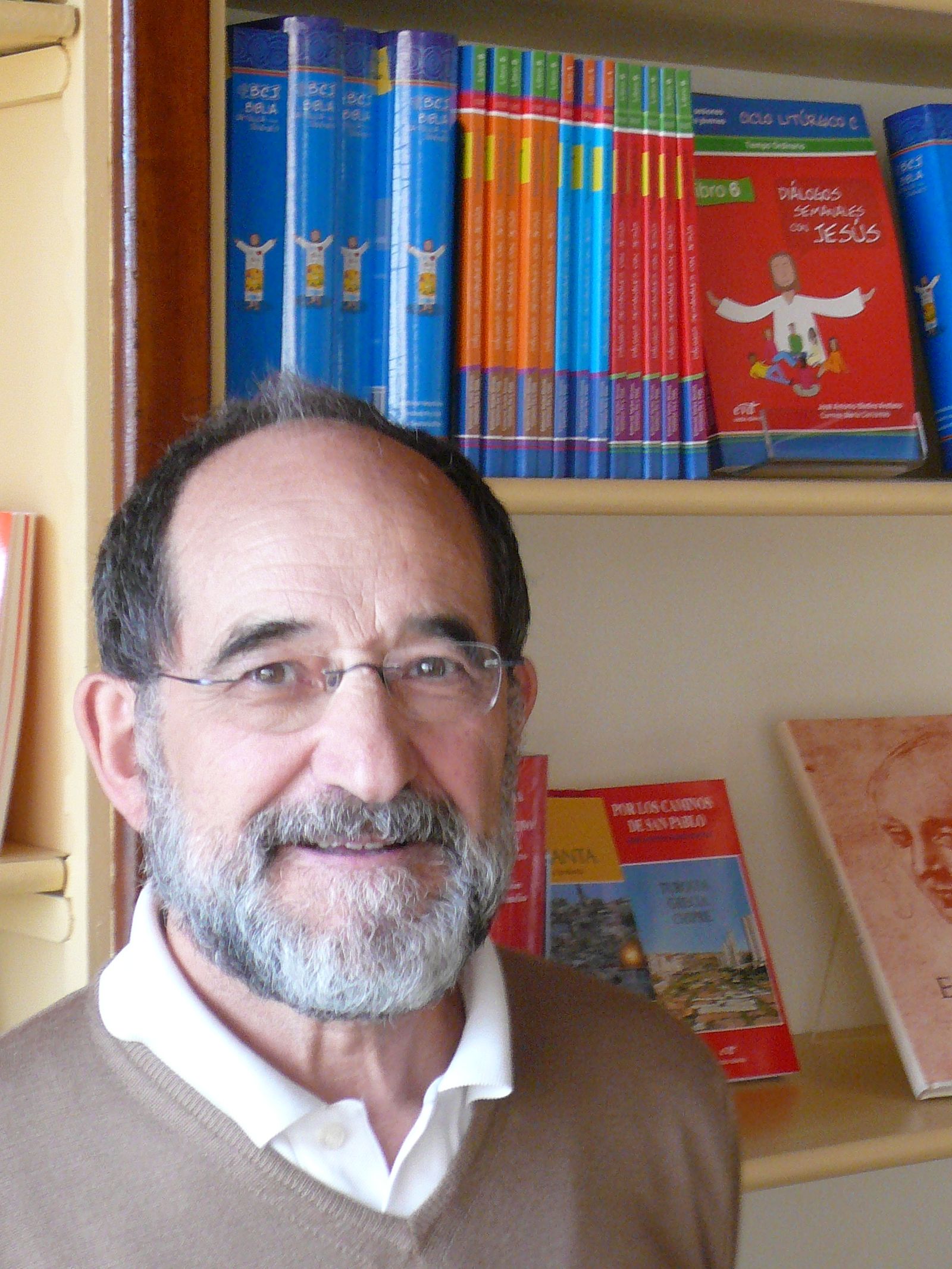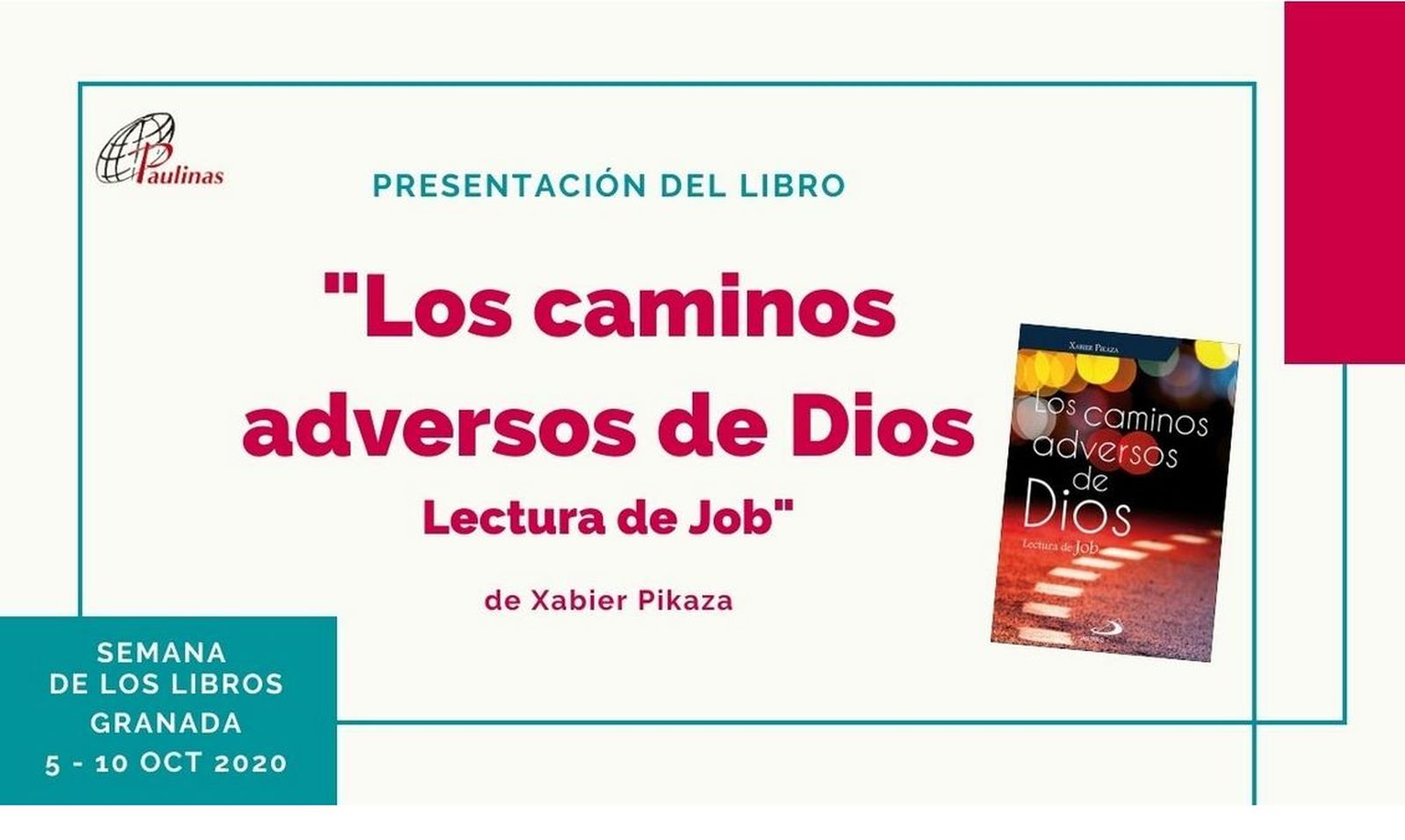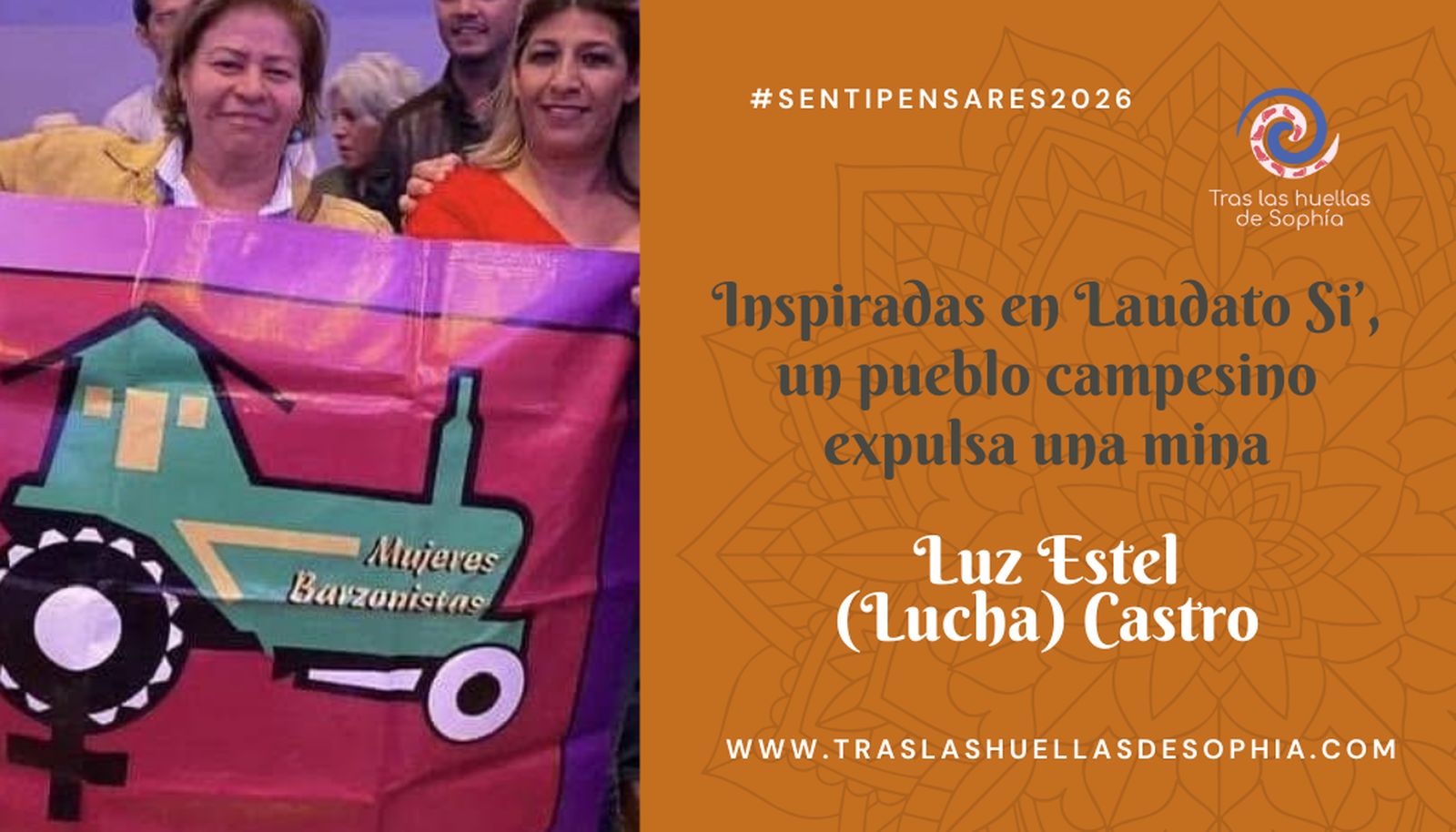17.6.25. Que el fuego arda, que corte la espada. Dom 20 TO (Lc 12, 49; Mt 10, 34)
No son textos fáciles, ni el de Lucas, que presenta a Jesús como gran fuego (¡Que prenda la tierra, que arda toda entera!) ni el paralelo de Mt 10, 34-35 donde Jesús aparece como sembrador de una espada que destruye los pactos de opresión, para que hombres y mujeres de todos los pueblos podamos vivir en libertad.
Que el fuego de Dios arda y queme toda opresión, que su espada corte (rompa) todas las cadenas de unos hombres que encadenan con ellas a otros hombres

LC 12, 49. FUEGO HE VENIDO A PRENDER A LA TIERRA
- He venido a prender fuego en la tierra (πῦρ ἦλθον βαλεῖν) ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! (τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.)
- Con bautismo he de ser bautizado ¡y qué angustia hasta que se cumpla!
- ¿Pensáis que he venido a traer paz al mundo? No, sino división.
- Una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres;
- El padre contra el y el hijo contra el padre,
- la madre contra la hija y la hija contra la madre,
- la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra (Lc 12, 49-53)
Los primeros cristianos, emocionados, sorprendidos, ardientes, concibieron a Jesús como fuego y su obra como incendio de Dios. Nosotros (2025), mientras gran parte del mundo está ardiendo por guerras, y enfrentamientos económicos e incendios forestales, damos la impresión de que el fuego de Jesús está apagado. Ese fuego ha de quemas todas las estructuras, estructuras y cadenas familiares, económicas, politicas
Hemos construido un cristianismo y una iglesia de adaptación y sacralización de lo que hay (de la injusticia, opresión social y guerra). Necesitamos fuego de Dios, para que arda, destruya el mundo antiguo y suscite un mundo verdadero, eso dice Jesús: “He venido a prender fuego...”. Sin superar (dejar a un lado) el mal del mundo con sus poderes “fácticos”, la iglesia no es fuego de Dios, no es Pentecostés (lenguas de fuego).Éste es un deseo muy hondo de Jesús que se define a sí mismo como fuego de transformación y vida. Él ha dicho en este contexto: “Yo soy fuego de Dios, he venido para que todo el mundo arda” Los evangelios posteriores, empezando por Marcos, matizan e interpretan esa imagen, pero en el fondo sigue estando la experiencia clave de Jesús que ha venido a prender fuego al mundo, en una línea de muerte y de resurrección: Sólo destruyendo un mundo anterior de pecado, puede crearse y nacer la vida de Dios.
Bautismo de fuego. Esa experiencia está vinculada de un modo especial al bautismo, entendido como culminación de la vida de Jesús que ha recreado el sacramento de Juan (cf. Mc 1, 1-8). En esa línea, conforme al testimonio del Q (retomado por Mt y Lc), frente al bautismo de Juan, que era en agua para perdón de los pecados, la iglesia más antigua ha definido su “sacramento” (experiencia inicial de Jesús) como bautismo en Espíritu Santo y Fuego (en el Espíritu de Dios, hecho palabra de Vida).
Así lo ha mostrado Lucas en su relato de Pentecostés (Hch 2), vinculado al Dios de Jesús que recrea a los hombres con sus “lenguas de fuego”, que reposan sobre cada uno de los creyentes, diciendo. No he venido a traer unión, sino división, no he venido a traer paz, sino espada, pero una espada para crear paz, una división para suscitar comunión más alto.
Jesús es signo y presencia de paz (Shalom) de Dios… Pero esa paz no es simple indiferencia, como si dijéramos “todo está bien, es bueno, démonos sin más un gran abrazo, dejando todo como estaba. Jesús inicia un camino de unión universal entre todos los hombres, pero ella exige una gran división, en forma de superación de un tipo de “familia” entendida como institución de opresión y poder de unos sobre otros. Se trata de “separar” aquello que nos parece unido: Padres e hijos, madres e hijas, suegros hermanos… No todo da lo mismo, no todo es igualmente bueno… La muerte y bautismo de Jesús se define aquí como gran incendio: Todo lo malo del mundo tiene que arder y morir para renacer… a la vida de Dios.
Este mundo, tal como está configurado (en opresión económico-social y lucha por el poder) tiene que arder y destruirse, para que llegue el nuevo bautismo, para que emerja el evangelio. Universal de comunión de vida Hemos tendido a “bautizar” (cristianizar) todo lo bautizadle, reyes y tiranos, ejércitos, conquistas, invasiones…, con imposiciones económicas de muerte.
Por eso tiene que arder el fuego de Jesús (no para después, al fin del mundo), sino ahora, aquí, como incendio histórico de Cristo. Sin que este fuego prenda no podrá haber nuevo nacimiento. Sin que este mundo arda, por los cuatro costados, no podrá darse de verdad iglesia. Este es un fuego de separación (tema que aparece en los 4 evangelios), fuego que separa y quema todo lo que destruye al hombre, para que pueda construirse mejor.
El fuego de Jesús quema para destruir lo malo (la opresión de unos sobre otros) y recrear lo nuevo en amor y justicia (cf. Is 43, 19-21), en una línea que ha puesto de relieve el conjunto del evangelio de Juan, de una forma condensada Pablo (Rom 13, 8-9) y especialmente Efesios (Ef 2).
Ese fuego separa y rompe (destruye) a un tipo de relaciones “familiares” (de padres e hijos, de parientes, pueblos y grupos que se aprovechan de su poder para dominar a otros). En esa línea, la iglesia de Jesús tiene que separarse de un mundo que se cierra en su egoísmo, con deseo de poder de unos sobre otros… Sin esa separación (persecución), sin ese fuego que quema lo malo, no se puede hablar de comunidad o cuerpo (sôma) de Jesús.
Antiguo Testamento. El fuego está ligado a lo divino como fuerza creadora y destructora. La revelación de Dios, que transciende y fundamenta los principios y poderes normales de la vida, se halla unida repetidamente al fuego. Hay fuego de Dios en la teofanía del Sinaí (Ex 19. 18), lo mismo que en la visión de la zarza ardiendo (Ex 3, 2) y en la nube luminosa (Ex 13, 21-22: Num 14, 14).
-El fuego va unido a las teofanías apocalípticas de Ez 1, 4.13.27 y Dan 7, 10 y, lógicamente, puede adquirir rasgos destructores para aquellos que se oponen al proyecto de Dios, dentro de de este mundo. En ese plano se sitúa el castigo de las antiguas ciudades pervertidas de la hoya del Mar Muerto (Gen 19, 24-25), lo mismo que la séptima plaga de Egipto (Ex 9, 24). Por eso, no es extraño que se diga que del seno de Dios proviene el fuego que devora a los rebeldes (Lev 10, 2) o destruye a los murmuradores de Israel en el desierto (Num 11, 1-3).
-Éste es el fuego que obedece a Elías, profeta (1 Re 18, 38-39; 2 Re 1, 10-12), castigando a los enemigos de Dios o a los mismos israelitas pervertidos (cf. Am 1, 4-7; 2, 5; Os 8, 14; Jer 11, 16; 21, 24; Ez 15, 7, etc.). Pero el fuego de Mt 25, 41 desborda el nivel histórico y debe situarse en una perspectiva escatológica: en el momento final de la historia, cuando Dios realiza el juicio supremo sobre el mundo.
-En esta línea siguen las formulaciones del profeta Joel, con su visión del fuego que precede y comienza a realizar el juicio (Jl 2, 3; 3, 3). También es importante el fuego en Ez 38, 22; 39, 6, que presenta el fuego como instrumento de la justicia de Dios, que destruye al último enemigo de los justos, Gog y Magog, antes de que surja un mundo de inocentes, perdonados. Por su parte, Mal 3, 1–3.9 anuncia la venida escatológica de Elías con el fuego de Dios que purifica y prepara la llegada de Dios. Éste es el fuego de Juan Bautista, que habla del Dios que viene a quemar la paja al lado de la era.
- Moisés, zarza ardiente. Conforme a un esquema usual en muchas tradiciones religiosas de oriente y occidente, la manifestación de Dios se encuentra vinculada al fuego: es llama que arde y calienta, como fuerza divina de eternidad. Moisés observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: Iré, pues, y contemplaré esta gran visión; por qué la zarza no se consume. Cuando Yahvé vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí" (Ex 3, 2-4).
Este pasaje de Moisés vincula fuego y zarza (árbol y llama), en paradoja que ilustra el sentido del Dos de Israrl. Moisés ha tenido que salir de Egipto y llegar a la montaña sagrada del Sinaí y allí descubre a Dios en la zarza ardiente. Árbol y arbusto son desde antiguo signos religiosos, como aparece en la historia de Abrahán (encina de Moré: Gen 12, 6) y como sabe la tradición religiosa cananea, combatida por los profetas (con culto a las piedras y árboles sagrado, de Baal y Ashera).
En ese contexto, en medio del desierto, la visión de Dios se encuentra vinculada con la zarza que arde sin cesar, pero consumirse. Éste es un fuego paradójico, zarza llameante que arde sin consumirse. Esto es Dios: llama constante, vida que se sigue manteniendo en aquello que parece incapaz de tener vida.
De Juan Batista a Jesús. Un bautismo de fuego. Juan Bautista Bautiza en agua, para arrepentimiento y conversión (preparación penitencial) en este mundo, pero anuncia la llegada de un fuego más intenso que sirve fuego para quemar y destruir todo lo que oprime a los hombres en el mundo. Pero él anuncia l llegada de un bautismo y fuego distinto, que se identifica con el mismo Dios que viene a revelarse en este mundo.
- Juan Bautista dice: «Yo os he bautizado en agua, pero el que viene os bautizará en Espíritu Santo y fuego. …» (Mc 1, 8). Todo el camino de Israel culmina, según Marcos, en esta experiencia del agua de las purificaciones. No sirve ya el templo, parecen inútiles los sacrificios, pero, en su lugar, resulta necesaria el agua del rito, de los bautismos incesantes de purificación y el fuego del “mesías más Fuerte, que purificará todo con su llama.
-- Pero él [Jesús] os bautizará en Espíritu Santo, porque es “iskhyroteros”, el “más fuerte (signo de Dios, que es el espíritu de Dios, que es el Mesías), y Juan no es digno ni siquiera de inclinarse para desatarle las sandalias como esclavo o discípulo. Todo lo que Marcos dice de Jesús ha de entenderse en esta línea, como una preparación para el gesto final de Jesús, que bautizará a sus creyentes “en Espíritu Santo”.
Ev. Tomás 10 afirma: Quien cerca de mí, está cerca del fuego. La tradición más antigua de la iglesia ha sido conservada no sólo en el Q (Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego), sino en el Evangelio de Tomas, donde Jesús afirma:
He arrojado fuego sobre el mundoy he aquí que lo estoy vigilando hasta que arda en llamas (Ev Tom 10).
Esta imagen del Cristo como fuego, que aparece en no sólo en Q (Lc 12, 49) y en Ev Tomás 10, sino también en Ev. Tom 16 y 82) ha sido muy importante, en el mensaje de Jesús y en la tradición más antigua de la iglesia, no sólo por sus resonancias de AT, sino por su forma de situarse ante la llegada del reino de Dios:
- Dijo Jesús: «Quizá piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo,
- y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra: fuego, espada, guerra .
- Pues cinco habrá en casa: tres estarán contra dos, y dos contra tres,
- el padre contra el hijo y el hijo contra el padre.
- Y todos ellos se encontrarán en soledad (Ev Tom 16).
Estos tres males (fuego, espada guerra) están en el fondo de la amenaza de castigo que el profeta Gad propone a David por su pecado de soberbia (hambre, guerra, peste), cuando se cree capaz de vencer a todos sus enemigos, sin ayuda de Dios (cf. 2 Sam 24, 12-13)[1]. Estos tres males están en el fondo de la historia y solo por una más alta protección de Dios puede librarse de ellos los hombres piadosos, según las letanías de la iglesia “a peste, fame el bello liberonos Domine”: de la peste, el hambre y la guerra Líbranos, Señor, (EvTom 16 pone fuego en vez de peste). Cf. también jinetes de ApJn 6 (guerra, hambre, peste/muerte).
Conforme a la reflexión final de EvTomás 16, todo ser humano) se encuentra en soledad ante esos males (fuego/peste, espada/guerra), sin posibilidad de liberarse externamente, ni tampoco por su esfuerza. Por eso, la sabiduría gnóstica que está ya en el fondo de Tomás, busca una solución sapiencial, en la línea de eso que pudiéramos llamar la “internacional de la interioridad sagrada”, que se extiende desde China-Japón y la India (Budismo, Tao, Hinduismo) hasta Grecia/Roma (Platonismo, gnosis).
Externamente, el mundo es guerra, enfermedad y muerte y nadie/nada puede remediarlo (ni siquiera el Dios de David con su templo, según el profeta Gad). Sólo puede darse salvación en lo interior, superando pensamientos, deseos, acciones externas. Malo es el mundo, con sus concupiscencias y acciones. Sólo dejando este mundo, en un viaje interior de trascendencia, puede haber y hay respuesta para el hombre. De todas maneras, el evangelio de Tomás no ha llegado “todavía” a los planteamientos de la gnosis pura, de manera que sus dichos pueden interpretarse de formas distintas, como el último texto de Ev.Tomás, que podría hallarse también en el evangelio de Lucas:
Jesús ha dicho: Quien está cerca de mí está cerca del fuego,
y quien está lejos de mí está lejos del Reino (Ev Tomás 82).
Según estas palabras, Jesús se identifica con el fuego y con el Reino, que aparecen también en la iglesia concreta de Pentecostés (Hech 2), con los tres primeros grupos de “seguidores” de Jesús, que son los Doce apóstoles, los parientes (Jacobo y hermanos de Jesús), el con el grupo de mujeres y su madre. Ésta es la epifanía o manifestación de Jesús fuego y palabra (lenguas de fuego), que se posa sobre cada uno y sobre todos en conjunto.
SEMBRADOR DE ESPADAS. MT 10, 34-36
Éste es un texto paralelo al anterior de Lucas, que hablaba de fuegos, este habla de familias opresoras.
Jesús reconoce el valor de las casas/familias estructuradas y las incluye en su proyecto misionero (Mt 10, 12-13; cf. Mc 6, 10); pero, al mismo tiempo, supera un tipo de "buena" casa-familia, que expulsa o margina a huérfanos, viudas y extranjeros, de forma que su mensaje de concordia para unos puede convertirse en objeto de discordia para otros.
La transformación que él propone no va dirigida a un cambio de estructuras políticas, sociales o económicas, sino a la creación de familias nuevas, diferentes, tanto en perspectiva negativa (superando estructuras de dominación) como positiva (construyendo comunidades donde varones y mujeres, padres e hijos, con hermanos, se vinculen entre si en amor y justicia, empezando por los expulsados del orden social dominante). Lo primero no es por tanto un cambio de grandes estructuras de poder (imperios, templos, sistemas monetarios), sino más bien de de familias menores, de unidades de encuentro y relación cercana entre personas como paradójicamente formula Jesús:
- 34No penséis que he venido a sembrar (βαλεῖν) paz:
- no he venido a sembrar (βαλεῖν) paz, sino espada (μάχαιραν).
- 35He venido a enfrentar al hombre con su padre,
- a la hija con su madre, a la nuera con su suegra;
- 36 pues los enemigos del hombre serán los de su casa.
- 37 Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí;
- quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí;
- 8 quien no cargue con su cruz y me siga, no es digno de mí (Mt 10, 34-36)…
Esta espada mesiánica se expresa en forma de cruz o entrega de la vida a favor de los otros. Por su forma de entender y cambiar el sentido y finalidad de unas familias de poder condenaron a Jesús a cruz las dos mayores instituciones de su tiempo (el imperio de Roma, el templo de Jerusalén), pues él se opuso a su forma de dominio sobre los pobres y contrarios al orden dominante.
Éste fue un principio de su proyecto mesiánico Superando un modelo tradicional de relaciones (amar a los amigos, odiar a los extraños Mt 5, 21-48), Jesús inició su camino de comunión para todos, superando con su espada de paz una historia interminable de guerras: No he venido a sembrar (balein) paz, sino espada (Mt 10, 34-35), una espada de transformación que es remedio y medicina para curar las violencias/concupiscencia de guerra (adulterio, asesinato y robo: Rom 13,8-10, cf. 1 Jn 2, 16, con Sant 4).
Jesús reconoce el valor de muchas propuestas, de Antiguo Testamento, pero va en contra da una estructura de “buenas familias” excluyentes que expulsan a pobres y oprimidos, para cerrarse en su violencia económico/social. En esa línea, su mensaje de concordia introduce una fuerte escisión en la estructura de unas relaciones humanas que tienen a estructurase como instituciones de defensa interna y lucha externa.
Esas palabras (no he venido a sembrar paz sino espada) provienen del Q (cf Lc 12, 51-53), y están formuladas de manera paradójica por seguidores de Jesús que, hablando en su nombre, exponen su programa mesiánico de amor abierto a todos los seres humanos. Por eso, su paz sólo puede lograrse a través de una espada (majaira) que deshace y supera los nudos anteriores de egoísmo grupal de padres/hijos, madres/hijas y suegras/nueras etc.
Sobre los intereses cerrados de grupos de egoísmo que divinizan su ley particular trazó Jesús un programa y espacio universal de amor para aquellos que, retomando el impulso de Dios, abren caminos de perdón y acompañamiento (en la línea de Isaías 2, 2-4. Jesús no trajo en su mano la espada de Roma o del “estado” judío como Josué (Js 5, 13-15), los macabeos (2 Mac 15, 16-18) y Pedro, que quiso defenderle en el Huerto de los Olivos (a espada mueren los que a espada matan: Mt 26, 52), sino un proyecto de transformación personal y social, para superar el poder de unas “familias” que oprimen a otras, una transformación de vida, pasando del deseo egoísta de adulterar, matar, robar, al amor gratuito al prójimo como a uno mismo.
El mensaje de Jesús es como espada de dos filos (Hbr 4, 12: μάχαιραν δίστομον) que se introduce en la intimidad de las personas a fin de que cada una descubra y acepte su identidad en Dios y así pueda vincularse en comunión con otros hombres y mujeres, especialmente con los oprimidos, creando una fraternidad abierta a todos, no una familia de poder en la que unos dominan sobre otros.
Esa espada/cuchillo penetra en la entraña de cada familia, de cada persona realizando la gran transformación que tanto Mc 12, 28-38 como Rom 13, 8-10 entienden en forma de amor al prójimo, de unos hombres a otros, como revelación suprema de Dios. Esta espada de Jesús impulsa y promueve la vida, más que todas las armas del mundo, no imponiendo su poder, sino promoviendo un movimiento de paz en el que todos pueden ser aceptados y elevados en amor
Ésta no es una espada de oposición militar, ni de lucha a favor o en contra de Roma (cf. Rom 13, 1-7), sino de amor al prójimo como a uno mismo, empezando por los excluidos de la sociedad judía o romana. Estas palabras (no he venido a sembrar paz sino espada) proclaman y definen la guerra de Jesús, que no es un combate entre naciones, ni entre judaísmo establecido (rabínico) y poderes romanos, sino una “guerra universal de paz”, para superar el egoísmo de un amor adulterado de dominio de unos sobre otros.
Mateo ha situado este proyecto de revolución personal y familiar (amar al prójimo como a ti mismo) hacia el final del discurso misionero, tras haber resaltado la necesidad de “confesar al Hijo del Hombre”, representante de los pobres y expulsados (Mt, 10, 32-33), superando toda vinculación cerrada en sí misma y retomando en otro contexto la crisis escatológica anunciada por Miq 7, 6:
‒ La espada de Jesús separa (divide) al hijo y su padre, a fin de que no se cierren en sí mismos, excluyendo a los no familiares, a fin de que puedan crear familias abiertas a la humanidad entera. Jesús quería superar las vinculaciones cerradas de padre con hijos para superar así unas estructuras patriarcales dominadoras, a fin de que pudieran surgir familias abiertas en gratuidad universal de amor.
‒ La espada de Jesús enfrenta a la hija con su madre. Este enfrentamiento o ruptura es como el anterior, peo en línea femenina, pues la hija (θυγατέρα) debe separarse de su madre (κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς ), para no repetir su esquema de poder, rompiendo (superando y recreando, de un modo distinto) las relaciones de madres e hijas, en libertad personal (cada mujer es ella misma, no simple hija de su madre; cada varón es él mismo, no simple repetición de su padre) pudiendo así abrirse en amor universal.
‒ Y a la nuera con su suegra (καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς). Ésta es la tercera ruptura, dentro de una familia en la que, tras un casamiento regulado por ley, la madre, (especialmente viuda) sigue viviendo con el hijo, como dueña de casa (gebyra), en línea de poder, dominando así sobre la nuera. En contra de eso, cada hija/mujer (νύμφην), ha de ser autónoma, libre, contra (por encima) de un mundo de padres-madres-suegras (de imperios, sociedades mercantiles y/o iglesias) que quieran marcar, definir y trazar desde fuera (pero no desde Dios, ni en Cristo) su sentido y tarea en el mundo[2].
Este pasaje, inspirado en Miq 7, 6 (cf. Lc 12, 51-3), ratifica la ruptura y superación de un tipo de familia violenta que combate contra las de fuera y oprime a los de dentro, de manera que “los enemigos de un ser humano (anthropos, varón o mujer) sean los de su casa” (ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ). Superando así la estructura de poder de una familia cerrada de egoísmo quiere abrir Jesús un proyecto de paz en amor y palabra extendida a todos los pueblos (cf. Mt 28, 16-20), esto es, a todos los seres humanos, empezando por los enfermos, pobres y excluidos sociales
Los enemigos de un ser humano (τοῦ ἀνθρώπου) son los de su casa (οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ), es decir, los que construyen una casa de poder que mantiene oprimidos a los “menores” de dentro, en vez de de impulsarles a vivir en libertad y amor, y lucha contra los supuestos adversarios de fuera, a quienes considera enemigos. Esta es, según eso, una espada de ruptura y apertura dolorosa, con trauma de nacimiento, que puede hacernos sufrir, pero con la finalidad de abrirnos en amor universal, en libertad, hacia dentro y hacia fuera. (Rom 8).
Esta es la espada del dolor más grande de este mundo, desde la perspectiva del judaísmo tradicional, donde la familia (simbolizada por un tipo de padre, madre, suegra era el signo supremo de Dios (en línea de genealogía, conforme a la cual cada uno depende de su familia, esto es, de su pueblo o comunidad que le defiende y acuna, pero sin dejarle ser independiente, ni amar de verdad a los extraños).
En un sentido, seguirá habiendo familias de padres e hijos, de madres, hijas, suegras y nueras, pero ellas deben impulsarnos a vvir en libertad y amor mutuo, en un entorno de diálogo abierto. En este contexto, Jesús viene a presentarse como signo supremo de libertad personal, de responsabilidad con familias de hijos e hijas y hermanos que puedan abrirse, libremente, en amor hacia todos, en especial hacia los más necesitados.
Esa superación de una familia anterior (de padre-madre-suegra, imperio-estado/pueblo particular), que puede ser opresora, tiene que dar paso al surgimiento de una comunión universal donde se integren todos los seres humanos, como familia de Jesús, compañeros y amigos entre sí: Hambrientos, desnudos, exilados, enfermos y encarcelados del mundo ( Mt 25, 31-46).
Ésta no es una ruptura de simple muerte, sino de transformación para un nacimiento mayor de vida. Por experiencia de evangelio, los creyentes han de romper un tipo de unidad familiar impositiva de padre-hijo, madre-hija, suegra-nuera, para que surja una familia universal mesiánica, de varones y mujeres, mayores y niños, abierta a todos los seres humanos. La meta-noia mesiánica de Jesús viene a concretarse así como un meta-nacimiento para el amor y comunión universal.
Los sistemas político-sociales actúan y se imponen a través de su poder afectivo, grupal y económico (capital, empresa, seguridad….) no por humanidad. En contra de eso, los amigos de Jesús no tenían más autoridad que su vida, en comunión de amor/palabra con otros necesitados como ellos, compartiendo bienes y camino, de manera que unos sean riqueza y esperanza para otros.
Los amigos veneraban a Jesús resucitado, pero más que su resurrección como vida y como triunfo tras la muerte, destacaban su magisterio de sanación y Reino en el mundo, y así seguían viviendo como Jesús: curando enfermos, acogiendo a expulsados y abriendo un camino de vida para los pobres, mostrando con su vida que Jesús seguía vivo, “encarnado” en los hambriento, desnudos, enfermos, encarcelados….
Su lugar propio no era el templo de Jerusalén con su poder sagrado, ni la sinagoga (enseñanza o plegaria organizada), ni la escuela (reunión de estudiosos), sino el camino de los itinerantes y la casa familiar ampliada, donde todos eran hermanos y hermanas, madres e hijos en Cristo (cf. Mc 3, 31-35). Estaban organizados de un modo sencillo, animados por el ministerio carismático de profetas itinerantes, varones y/o mujeres, que anunciaban de dos en dos el Reino, sin alforja ni dinero, sin más autoridad que curar y expulsar demonios, preparando la llegada de Dios[3].
‒ Eran profetas y apóstoles. Resulta difícil identificarlos sin más con los Doce, aunque podemos suponer que se sintieron vinculados a ellos. Lo que hicieron (o debieron haber hecho) los Doce en el tiempo de la vida de Jesús lo siguieron haciendo estos profetas itinerantes en parejas (dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer...), dando testimonio del profeta asesinado. Eran exorcistas y sanadores, como Jesús (cf. Mt 12, 28 par), no escribas, sacerdotes, presbíteros o inspectores (=obispos) de comunidades instituidas, sino enviados carismáticos del Reino, con poder para curar (liberar) a posesos y enfermos, la primera autoridad cristiana.
‒ Eran pobres y confiaban unos en otros, sin más autoridad que su vida al servicio de los necesitados, y la esperanza de ser acogidos por otros. Por eso, carecían de bienes y poderes materiales. Su pobreza (atestiguado aún más tarde por Didajé 11-14) no era expresión de ascesis o rechazo monetario (como en los cínicos), sino que brotaba de un fuerte sentimiento de comunión y solidaridad mesiánica: «Dondequiera que entréis...» (Mc 6, 10 par). No eran pobres por negación, sino por confianza. Para ofrecer abiertamente el evangelio renunciaban a la casa propia, quedando así a merced de aquellos que quisieran (o no quisieran) recibirles.
‒ No tenían casa propia; eran huéspedes constantes, no por rechazo, sino por confianza. Para ofrecer abiertamente el evangelio quedaban a merced de aquellos que quisieran (o no quisieran) recibirles. Por eso no empiezan creando o imponiendo autoridad, sino que aceptando la que había para recrearla desde el evangelio. De esa forma crearon iglesias provisionales, de itinerantes (y donde no os reciban...: Mc 6, 11), y siguieron caminando, tanto si eran acogidos como si no lo era . Sin nada vinieron, sin nada han de marchar. Pero tienen la confianza de que algunos les recibirán, porque llega el Reino (cf. Mc 9, 1 par; Mt 10, 23).
Estos profetas-misioneros de Galilea (primeros discípulos de Jesús) siguen formando la base de la experiencia cristiana. La iglesia posterior, con buenas estructuras y funciones, marcó un avance, pero significó también un retroceso, surgió del fracaso mesiánico de estos primeros profetas itinerantes, que se situaban entre el pasado de Jesús y el futuro de su parusía y se empeñaban en seguir de un modo muy concreto y cercano su camino de mesías crucificado. No formaban una iglesia organizada, sino un movimiento mesiánico dentro del judaísmo.
No tenían que crear un pueblo nuevo: el pueblo existía, eran los hombres y mujeres del entorno, especialmente los pobres y enfermos. Jesús había proclamado el Reino, éstos lo siguen haciendo; Jesús fue judío mesiánico, estos lo fueron. Todavía no podemos llamarles cristianos, pero conservaban y expandían. Desde este fondo se entiende todo este libro que sigue:
Notas
[1] Cf. Dios judío, Dios cristiano.
[2] Cf. Familia en la Biblia, Verbo Divino, Estella 2014 ,y Gebyra, en Gran diccionario de Biblia.
[3] Esas comunidades se expandieron hacia Trasjordania, Siria y Fenicia, donde encontramos sus huellas, de manera que podemos afirmar que han sido importantes en los años anteriores a la guerra del 67-70 d. C., aunque Pablo (promotor de un cristianismo urbano) no las cita. Eran «iglesias» rurales, sin la institución posterior, y estaban integradas en los varios caminos del judaísmo de aquel tiempo.