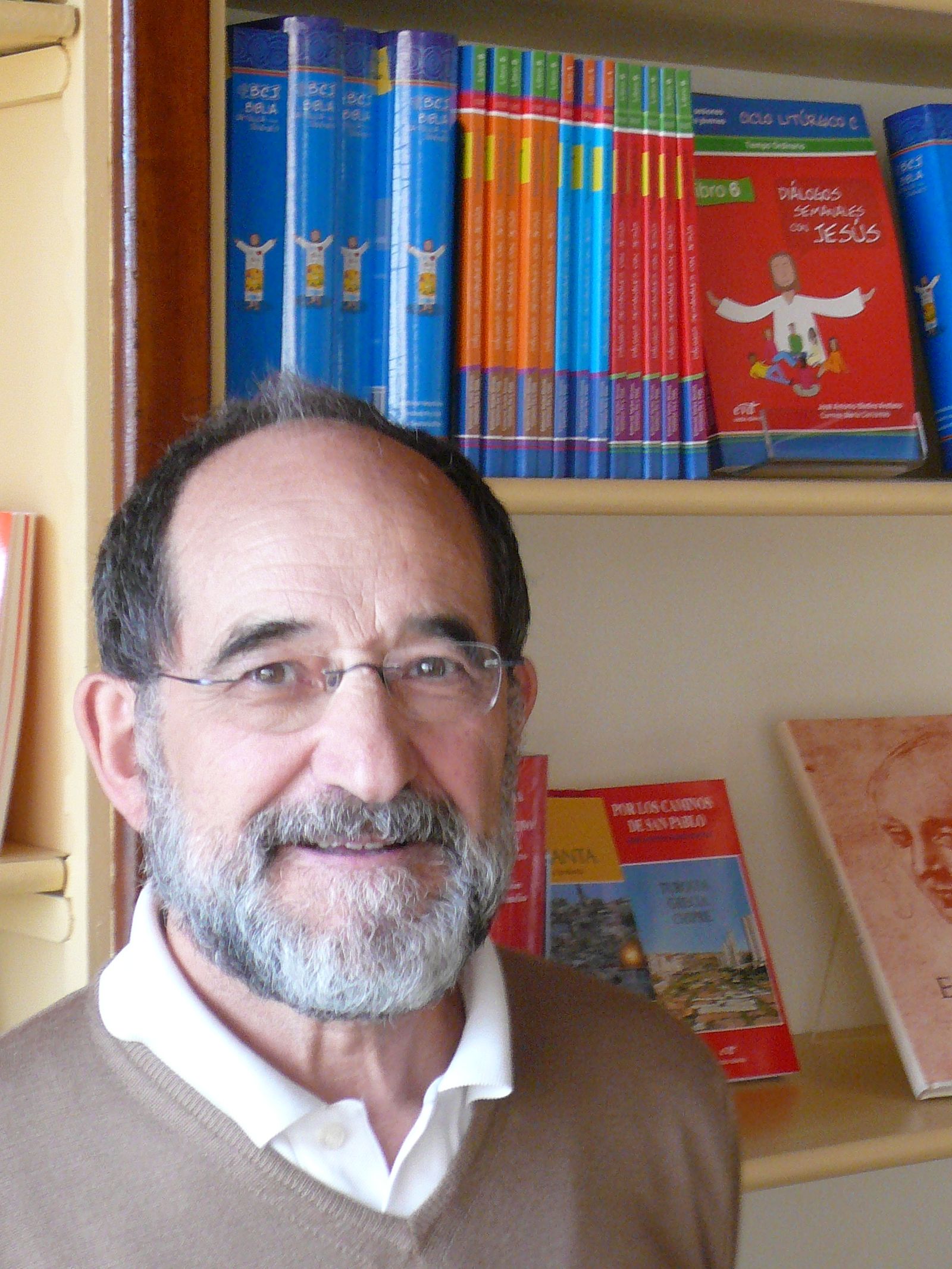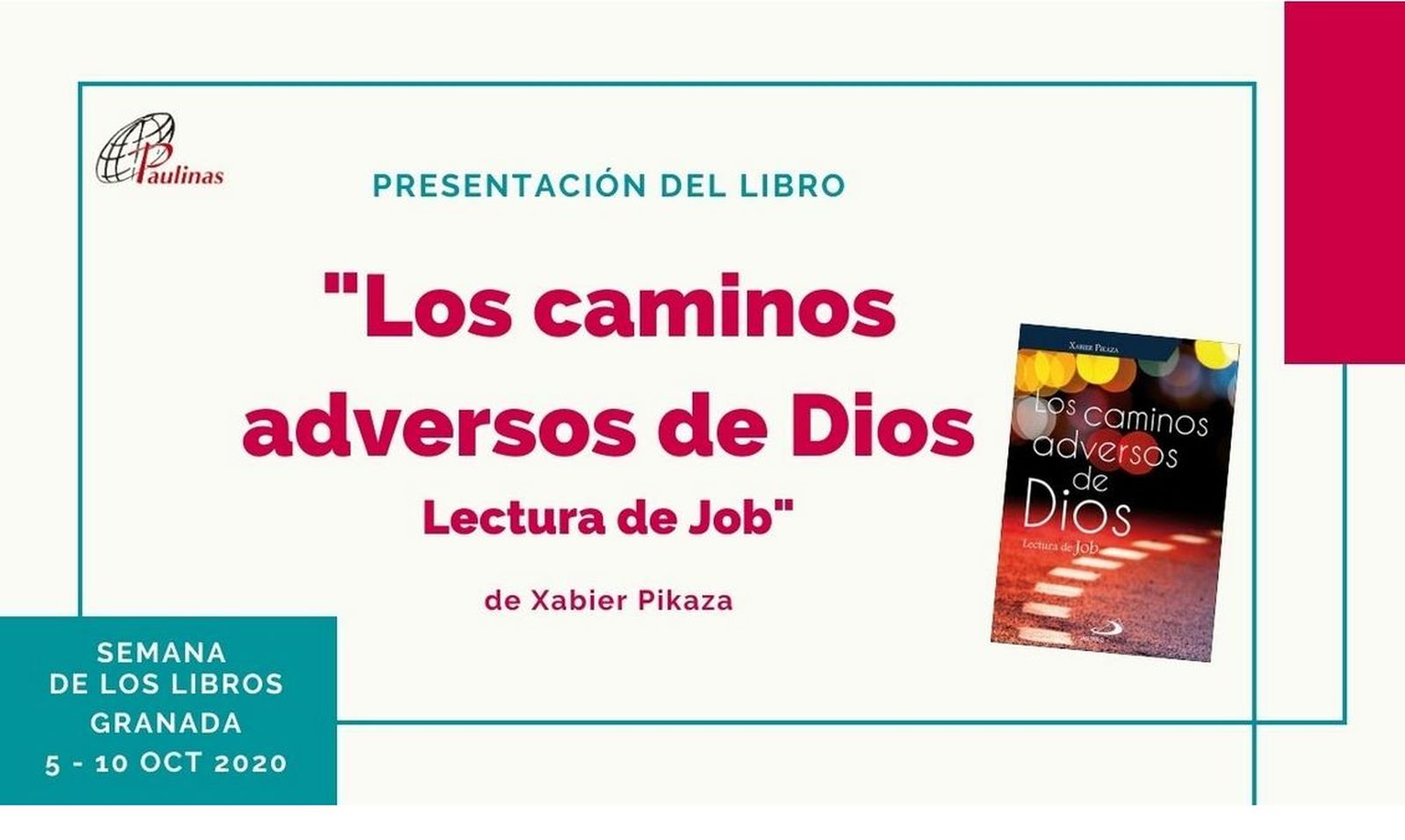1-2.10.25. Todos los santos (y) difuntos. Celebración con el Cantar de los Cantares
Se estaba muriendo el 14.12.1591 en Úbeda (Jaen), y sus frailes piadosos empezaron a rezar el Salmo penitencial de la liturgia (Sal 50, “miserere”, Señor, ten piedad), pero Juan de la Cruz les pidió: Por favor, cantadme el Cantar de los Cantares, pues la muerte es un himno de amor, en la tierra y en el cielo.
Tenía razón Juan de la Cruz, pues la fiesta de los santos es su muerte, el día de su nuevo nacimiento en Dios. Por eso, la fiesta de los santos y difuntos es la misma, y sólo en una etapa tardía empezaron a separarse en la iglesia el día de los santos y el de los difuntos, en contra de la visión y mensaje de San Pablo que dice “así como en en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados” (1 Cor 15, 22).
Por eso quiero unir las dos fiestas en una de santos y difuntos, como única fiesta de amor y de vida, en un contexto en que muchos quieren convertir celebrar un halloween de diversión, miedo y dinero. No niego en su plano el valor de halloween, ni la fiesta de los muertos en países como México, pero ofrecer a mis lectores la última versión y comentario castellano del Cantar de los Cantares, para que puedan celebrar en amor y gozo estas fiestas de amor y santidad del cristianismo. Asi lo hago presentar el último libro publicado en castellano sobre el tema, el comentario de F. Delitzsch, escrito hace siglo y medio, por el mejor especialista alemán de teología y poesía bíblica.

El libro
- Traducción y adaptación española de Xabier Pikaza s obre texto original de Franz Delitzsch: Bíblischer Commentar über Die poetischen Bücher del Alten Testaments IV: Hoheslied und Koheleth, Dörffling und Franke, Leipzig 1875.
- Texto hebreo: Interlinear B. (https://biblehub.com/interlinear/o). Texto español de Reina-Valera 1977, adaptado en el comentario por el traductor, conforme a la interpretación de F. Delitzsch.
- Edición para uso comunitario y aplicación pastoral, con recreación filolófica de F. Delitzsch para estudio universitario, adaptada y actualizada por X Pikaza
- Éste es, si no me equivoco, el comentario más reciente sobre el Cantar de los Cantares, editado en castellano. He tenido el honor de traducir su texto original, que acaba de aparecer en el mercado, y así lo presento, con esta ocasión de la fiesta de los santos y difuntos, en las iglesias cristianas.
El comentario de F. Delitzsch

- Fecha de publicación : 22025 Idioma : Español. Editorial CLIE
- Longitud de impresión : 208 páginas
- ISBN-10 : 8419779806 ISBN-13 : 978-8419779809
- Peso del producto : 272 g
La mujer de Cantar es reina y pastora, está en el campo (curtida por el sol) y es señora de la casa, depende de otros (de su madre y sus hermanos) y comparte el camino con otras mujeres (las damas de Sion), pero, al mismo tiempo, es una persona independiente: Piensa, escoge, ama por sí misma, libertad profunda, en decisión…Ella es la gran maestra, la iniciadora del varón, al que llama, dirige y madura en la vida. Ella y su amante pastor/rey son la fiesta compartida de la vida, para celebrarla con ellos, estos días de santos y difuntos.
Sin duda, los dos, varón y mujer, son en un momento “iguales” y en un sentido parece superior el varón (que puede presentarse como rey-salomón), apareciendo al mismo tiempo como pastor y hombre de ciudad, pero en el fondo del texto es ella la que define el sentido de la vida humana, es la protagonista no sólo del libro sino del conjunto de la vida humana. Teniendo esto en cuenta, antes de ofrecer la traducción y adaptación castellana del comentario de Delitzsch quiero ofrecer para ayuda del lector algunas de sus características:
- El libro de Delitzsch es un comentario al texto hebreo del Cantar. Esta es su nota fundamental. No existe, que yo sepa, ningún otro comentario de este tipo y de esta profundidad en castellano. F. Delitzsch, máximo especialista de la lengua y literatura hebrea del siglo XIX, nos sigue ofreciendo el mejor comentario filológico e histórico al Cantar de los Cantares, una obra para especialistas, filólogos e historiadores del judaísmo bíblico, pero también para lectores que, sin ser especialistas en sentido estricto están interesados por el conocimiento directo del texto hebreo de la Biblia.
- La traducción del texto hebreo del Cantar es la del mismo F. Delitzsch , que él va describiendo, defendiendo y precisando en cada casa, como deberá tener en cuenta el lector. De todas formas, como ayuda, para el lector no especializado he tomado como base de la traducción que aquí sigue la de Reina-Valera, año 1977, que sigue siendo la más fiable en lengua española. De todas formas, será una traducción razonada en cada caso, y en casos de necesidad, adaptada y cambiada conforme a la opción filológica e histórica de F. Delitzsch.
- La traducción y comentario ha de entenderse desde la perspectiva del cristianismo alemán de la segunda mitad del siglo XIX , que es muy confesional (luterano/calvinista), siendo, al mismo tiempo, muy liberal, en el sentido kantiano/moralista del término, muy universal, muy católico y judío). Debo insistir en esto. Ha pasado siglo y medio desde que F. Delitzsch publicó su comentario. Nuestra perspectiva social, cultural y religiosa es muy distinta. Sin embargo, las opciones básicas del autor pueden mantenerse: Su fidelidad al texto hebreo, su forma de acoger e interpretar la revelación bíblica en sentido cultural y religioso etc. Han cambiado, sin embargo, algunos elementos importantes de su visión religiosa y cultural: La forma de entender la supremacía occidental (alemana) de la cultura, la visión triunfalista de la historia de occidente, el moralismo idealista (kantiano) del protestantismo alemán, la forma “pietista” (piadosa) de entender a la mujer. Sólo teniendo esto en cuenta se pueden valorar las aportaciones auténticas no sólo de la obra de F. Delitzsch, sino especialmente del cantar de los cantares.
- F. Delitzsch se inclina por una datación antigua de la obra , que habría sido escita por el mismo rey Salomón, la sitúa en el siglo X-IX a.C.y toma a la Sulamitis como una persona histórica individual, una pastora galilea de la que se enamora el rey Salomón etc. En contra de esta datación, muchos exegetas y comentaristas actuales, tanto protestantes como católicos y “liberales” se sienten mucho más libres y, en general, piensan que el Cantar ha sido compuesto algunos siglos más tarde (en torno al siglo IV a.C.), tomando a Salomón y a Sulamitis como personajes simbólicos, aunque puedan tener un fondo real.
- Delitzsch interpreta el amor del Cantar como proceso de amor matrimonial en clave heterosexual y monogámica , en el sentido fuerte del término. Sin negar esa posibilidad, ni el fondo monogámico y heterosexual del argumento de fondo del libro, los exegetas actuales (católicos, protestantes y agnósticos) tienden a interpretar el argumento del Cantar de un modo más libre. Lo que a su juicio parece fundamental en el Cantar no es un tipo de ley matrimonial, sino el fondo eterno de la búsqueda, revelación y desplieue, en gozo y gratuidad, entre seres humanos.
- El mismo Delitzsch reconoce y evoca con gran precisión otras posibles lecturas del texto, especialmente el conflicto entre el rey dominante y el pastor que está al fondo, con una sombra y posibilidad de otros amores, con sus posibles riesgos, con sus posibilidades, como ha puesto de relieve la más honda, arriesgada y creadora literatura de la modernidad europea, desde el Don Juan Tenorio hispano (de Tirso de Molina), imitada, actualizada y transformada por grandes dramaturgos y músicos franceses, italianos y alemanas. Pienso que Delitzsch ha criticado bien esa literatura de don-juanes, con enredos de amor, desde el fondo apasionado y riquísimo del Cantar. Pero ha dejado el tema planteado. Pienso que gran parte del futuro de la cristiandad moderna (y de la vida afectiva de occidente y de la humanidad) depende de la forma de interpretar y actualizar el Cantar. Delitzsch lo ha dejado de esa forma abierto.
- Cantar de los Cantares es un libro judío y ha de interpretarse desde la perspectiva del canon hebreo del AT , pero es, al mismo tiempo, un libro internacional, elaborado y escrito el diálogo con las diversas culturas del entorno bíblico: egipcia y cananea, siria y fenicia, e incluso griego. Pero Delitzsch ha insistido especialmente en el influjo de la antigua cultura árabe, en cuyo contexto ha situado expresamente el libro, tanto en un plano simbólico-religioso como social y religiosa. Ésta es una hipótesis que no todos aceptan, pero que a mi juicio, merece tenerse en cuenta.
- Delitzsch deja abierto el género literario del Cantar . Se trata, sin duda, de un libro de cantos, pero es, al mismo tiempo, un libro con rasgos de obra teatral, que puede y debe compararse con obras semejantes no sólo de la literatura semita del entorno de Israel, sino también con un tipo de helenismo y cultura oriental (persa, hindú…). En ese sentido, el Cantar de los cantares es un libro muy significativo no sólo para la cultura judeo-cristiana y semita, sino también, sino también para la literatura universal.
En esa línea, desde la fuerte moralidad monogámica de los intérpretes neokantianos alemanes del siglo XIX, Delitzsch ha trazado, a mi juicio, el mejor comentario al Cantar que se ha escrito hasta el momento actual. No todos los lectores estarán de acuerdo con sus hipótesis y aportaciones. Es muy posible que muchos lectores hispanos o de lengua española, católicos y protestantes propongan otras lecturas e interpretaciones, atentas al insondable mito/misterio (revelación) del Cantar de los cantares, con la ayuda no sólo de San Bernardo y Lutero, sino de Luis de León, Juan de la Cruz y Tirso de Molina. Pero eso no va en contra de la lectura de F. Delitzsch, sino que nos ayuda a situarla y valorarla, como verá quien se atreva a leerla. Ésta es, a mi juicio, una obra imprescindible en el panorama de los estudios hispanos del Conjunto de la Biblia y especialmente del Cantar de los Cantares. Sea bienvenida.
Profundización
El Cantar de los Cantares trata de los amores de Sulamita (Sulamitis o Salomona), una mujer ideal y concreta, que nos sitúa en el comienzo de la creación, allí donde varón y mujer se encuentran y se relacionan de un modo directo, con un varón al que se le identifica con Salomón, rey de Israel, aunque a veces toma la figura de pastor o de “ciudadano” importante de Jerusalén
Este libro del amor de Sulamitis con el rey Salomón no preocupa por la idolatría externa de Israel, ni por genealogías impuras de judías con judíos (como el libro de Esdras-Nehemías), ni por matrimonios de conveniencia, ni incluye observancias sexuales de tipo moralizante (como Proverbios o Eclesiástico), ni pone a la mujer bajo el dominio patriarcal del marido, ni reduce su vida al cuidado de los hijos. Varón y mujer aparecen iguales ante el amor, que aparece como signo velado y muy fuerte de Dios.
El Cantar se eleva así como un himno de iniciación a la vida, entre un hombre y una mujer que se atraen, se buscan y encuentran en un contexto múltiple y cambiante corte (rey y reina), pastoreo (pastor y pastora) y ciudad (mujer y varón como personas de un contexto urbano). La mujer es siempre la misma, pero con funciones diversas: pastora, viñadora y reina (favorita del harén real), y toma la palabra para expresar sus sentimientos en un camino autónomo de búsqueda y encuentro erótico, que viene a presentarse directamente como canto elevado al amor y presencia creadora de Dios, que ha hecho al ser humano como viviente de amor, varón mujer. También el hombre es el mismo aunque en el contexto del matrimonio aparece básicamente como rey (conforme a la liturgia judía), pero representado también con rasgos de pastor y hombre de ciudad.
La mujer del cantar no es sierva del varón, ni persona sometida, miedosa, sino persona libra, arriesgándose a salir por la noche, en busca de su amado. Es mujer de campo (curtida por el sol, entre pastores), pero es también mujer de ciudad, que mira hacia la calle, tras las las celosías del palacio real, pero también amada y preferida del rey en su palabras. Recorre caminos distintos, pero siempre con libertad de amor. No está bajo un padre o marido, pues es libre, pero corre el riesgo de que sus hermanos la utilicen, para guardar sus viñas, no la viña del amor, que ella pretende. Por eso decide caminar, buscando a su amado pastor, ciudadano de la ciudad o rey, aunque su tez se tueste con el sol; por eso sale sin miedo, recorriendo de noche la ciudad, hasta encontrar al amigo de su alma, que canta al encontrarla: ¡Qué bella estás, mi amiga, qué hermosa con tus ojos de paloma (1,15)[1].
El amor es un descubrimiento de olores y miradas, el deseo de vida y de gozo, a lo largo de una historia de encuentros compartidos; es la fidelidad agradecida de la mujer al hombre y del del hombre a la mujer, y de ambos a la vida, la más honda “demostración” de Dios (lo mismo que en Gen 2,23‒24: Canto de Adán). Así lo han visto y ratificado los grandes maestros judíos R. Rosenzweig (La Estella de la Redención) y cristianos, como Luis de León y Juan de la Cruz en lengua castellana.
Amor que humaniza, humanidad que ama .Humanizar el amor significa explorarlo en dimensión total, divina y humana, cósmica y corporal, psicológica y espiritual. Deben superarse las explicaciones puramente alegóricas. El amor del Cantar no trata de otras cosas, sino de sí mismo, no es una teogamia o matrimonio intradivino que vincula a la pareja primigenia de los dioses (Baal y Ashera). Tampoco se sitúa en una línea puramente teocósmica: no trata de las bodas que vinculan de manera sacral a los diversos elementos de este cosmos, ni es imagen del amor que ha vinculado a Dios y el hombre. El Cantar es ante todo un enigmático, profundo y sorprendente poema del amor humano, que la Biblia Hebre ha situado al lado de los otros dos libros más enigmáticos, dolientes y luminosos de la vida humana: El libro de Job y el Kohelet o Eclesiastés.
No es un libro de argumento doctrinal, moral o filosófico, sino de cantos, una colección de cantos de búsqueda y encuentro, de enamoramiento y bodas, en un lenguaje de música y canto universal, enclavado en el antiguo oriente bíblico, pero abierto a todas las culturas de la historia y geografía humana. Eso es lo inaudito, lo humano, lo cristiano: que alguien venga y diga ¡escuchemos unos cantos de amor y bodas, de un ser humano con otro ser humano, de un hombre con una mujer y viceversa!
Esto es lo grande: que la misma Biblia Hebrea, al lado de los textos sobre historia sagrada y sacrificios (Pentateuco), al lado de las grandes profecías y visiones del futuro de la humanidad pacificada, se detenga , cante la importancia de la unión varón/mujer. Por eso, en un primer momento, estos cantos, que llegan del origen de los tiempos y que han sido formulados en contexto israelita en época difícil de fijar (¿siglo V-IV a.C.), se detenga y, sin darnos ninguna explicación política o social, legal o moralista, racial, nacional o religiosa nos ofrezca unos cantos de amor.
Estos son cantos de amor integral donde se implican los motivos de la naturaleza y de la historia israelita. Resulta claro el influjo de la naturaleza (primavera, árboles, olores... ) y así lo muestra bien este comentario. También es clara la alusión isralita: se habla de Jerusalén y Salomón (1,1. 5; 3,7. 9. 11), de Engadí y de Galaad, Líbano, Tirsa y Sarón (1,14; 2,1; 4,8 etc). La geografía del amor se extiende a los diversos lugares del recuerdo y vida hebrea, en evocación incluyente y pacificadora: allí donde dos enamorados se miran y atraen, se buscan y gozan cobra sentido el pasado, futuro y presente del pueblo. Pero éste es, al mismo tiempo, un libro de cantos universales, que traspasan lad fronteras de Israel, situándonos en Egipto y en Tarsis y especialmente en Etiopia y Arabia, hacia Persia y la India, tierras de olores y sabores de amor
Estos cantos trazan la más hermosa Confesión de Fe en la vida. No tienen que nombrar a Dios pues Dios no se halla fuera, sino que es la misma trama de la misma vida. Aceptar la creación, poder cantarla en gozo agradecido y deslumbrante... ¡esa es la base y sentido de de toda religión!
Este amor vale en sí mismo, no se pone al servicio de otra cosa. No hay aquí genealogías de razas y reyes, no hay cuidado angustioso por la ley de sangre (como en Esdras-Nehemías); no hay prevenciones de raza, ni observaciones moralizantes sobre la mujer (como en ciertos capítulos de Proverbios o Ben-Sira), ni patriarcalismo ni educación moralizante de los hijos. Varón y mujer aparecen como iguales, sencillamente humanos, quebradas las divisiones por sexo, las funciones sacralizadoras. Aí dicen:
- Ella ¡La voz de mi amado! Mirad: ya viene saltando por los montes, brincando por las colinas s mi amado una gacela, es como un cervatillo (Cant 2,8)
- Él . Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven a mí, porque, mira, ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado, se ha ido (Cant 2, 12-15)
Ellos se llaman, cada uno quiere al otro, le desea, la invita, le espera. Todas las imágenes evocan agilidad y hermosura: es veloz el amado que salta y que llega, salvando distancias, venciendo montañas, en gesto de frágil belleza. No es el amado un animal de fuerza (toro), un semental de cría, un león de violencia ... Es la hermosura rápida del ciervo huidizo, que escapa al menor ruido, pero ahora viene manso, encariñado. Esta experiencia del ciervo que llega, en gesto esperado y, al mismo tiempo, sorprendente marca el tono de la escena. Por lo que después veremos, este es el ciervo de la primavera: llega saltando con el tiempo nuevo de la vida; como invitación al amor que cruza el horizonte y lo transforma en su llegada.
Ella está esperando resguardada: detrás de una ventana, al amparo de una reja (o celosía). Quizá podamos decir que ella es casa y él campo; ella la espera, él la llegada. Toda su vida de mujer se vuelve acogimiento. Toda la vida del varón se hace presencia. Ella debería abrir la puerta y correr hacia el amado. Pero sabe que no puede apresurarse: le deja venir, aguarda. .
El. Voz de primavera (2, 10b-13b). Es ella quien repite las palabras (2, 10a). Ha sido capaz de escuchar, ha entendido bien lo que él le dice y lo traduce, con voz de jubilosa: en nombre de la vida que despierta, ella canta con la primavera. Podemos evocar su voz con S. Juan de la Cruz: mi amado, las montañas, los valles solitarios... (Cant. Espiritual B, estrofa 14). La versión bíblica diría: mi amado, primavera...
No cantan a la naturaleza externa sino que se cantan a sí mismo, uno en el otro, y con el otro se llaman a la vida en común. Él le dice dice levántate, como si hubiera estado postrada, encerrada en su soledad, retraída en largo invierno. ¡Despierta! significa ¡ponte en pié y vivamos! No la agarra por la fuerza, no la rapta, no la lleva poseída, como objeto que se toma y arrastra con violencia. Tiene que llamarla y esperar, dejando que ella misma se decida y venga. Este lenguaje de amor es velado y fuerte, indirecto y convincente. No dice las cosas de manera plana, sino con inmenso deseo de amor, dar y recibir la vida uno del otr,con el otro.
Este despertar de vida cósmica, divina y humana, centrada en otra persona, varón y/o mujer, supone un gesto de aceptación fuerte del mundo: es hermoso que vuelva cada año la potencia de la vida en las flores y el arrullo de palomas, en los frutos que despuntan, en los árboles y viñas... También ellos expresan el amor de primavera. Por eso dice:¡levántate! ¡ven y sintamos juntos el latido de la tierra, cantando el himno de la vida que por doquier nos eleva!. Todo se vuelve lugar y evocación de amor: las flores, el arrullo de la tórtola, el perfume de la viña son palabra de amor mutuo). Uniéndose en amor, ellos dicen y dan sentido al mundo en primavera.
Él sigue diciendo ¡Levántate paloma! (2,13c-14). Había hablado ya. Ahora insiste diciendo la misma palabra ¡levántate! y llamándola con los mismos nombres (amada, esposa), pero añadiendo el de paloma. Por un lado le llama mía (pues la lleva en sí); por otro le pide que venga, que se haga suya, que puedan compartir y hacer (ser) la primavera, en dimensión de gracia humana. Ella le había comparado con el ciervo que corre en libertad por la colina. Él la compara a la paloma: está escondida, inaccesible, en las quebradas de la peña. Posiblemente tiene miedo. El la llama y dice ¡ven!, invitándole a volar en gozo suave y fuerte entrega por el aire de la vida. Esto es amar: volar en compañía. La paloma que corre con el ciervo, el ciervo que se hermana a la paloma en la aventura de su vida compartida.
Las comparaciones resultan evocadoras y paradójicas. Invirtiendo un esquema normal en los mitos antiguos, la paloma/cielo es la mujer, el ciervo/tierra es el varón. Ambos tienen que mirarse. Ella le ha visto saltando en las colinas. El quiere verla saliendo de la quebrada, perdiendo el miedo y volando en suavidad por las alturas. Oyó la novia y vió a su amado (2,8). Ahora es el novio quien desea mirarla y escucharla porque tu voz es dulce y tu figura hermosa. El amor aparece aquí a manera de visión y palabra. Mirarse mutuamente, descubriendo cada uno su vida en la vida del otro. Escucharse mutuamente, haciéndose palabra el uno desde el otro: este es el sentido radical de la existencia. Quizá pudiéramos decir que antes ignoraban su verdad más honda. Ciegos estaban sus ojos, cerrados sus oidos. Ahora, al mirarse y escucharse, han aprendido a ver y oir: saben lo que son, se saben, conociéndose uno a otro.
Ambos (2,15). Pueden hablar ya en forma unida, diciendo al mismo tiempo su deseo: ¡cazadnos las raposas! Han empezado a conjugar el nosotros, se convierten de esa forma en sujeto de una misma frase, uniendo el yo y el tú, el mío y tuyo. Comprten la misma viña, campo donde pueden cultivar su encuentro, espacio de comunicación donde florece ya su primavera. Esta es palabra de gozosa posesión: ¡disfrutan la viña, cultivan el amor unidos de forma que no existe uno sin otro! Pero, al mismo tiempo, esta palabra puede convertirse en fuerte aviso: ¡cazadnos las raposas! Hay en el campo animales que amenazan la nacida primavera: los riesgos del amor se elevan tan pronto como el amor ha comenzado. Por eso piden ¡ayudadnos! No están sólos sobre el mundo. No se cierran uno en otro. Por eso buscan la ayuda de todos los restantes varones y mujeres del entorno.
Hemos dicho que este verso lo recitan ambos, unidos por primera vez en la palabra compartida. Mientras gozan el amor en dulce compañía, despiertan a los otros y les dicen: ¡ayudadnos! ¡que pueda mantenerse sana nuestra viña! Pero estas palabras pudieran proceder también de un coro (o grupo de personas) que canta su preocupación, mientras ellos vuelan en alas del amor silencioso. Sea cual fuere el sujeto, el sentido de la frase es el mismo: el amor ya cultivado suscita un tipo de preocupación. Corre peligro el encuentro, hay que protegerlo, igual que se protege la viña florecida de los riesgos juguetones de las jóvenes raposas.
La escena culmina con Ella diciendo. dodi li: mi amado es mío w´ani lo: y yo soy suya (2,16-17). Han celebrado el amor sobre el tálamo florido de la primavera: ciervo y paloma han recreado el sentido original de la existencia, mientras alguien ha guardado su viña, impidiendo que vinieran las raposas. Han culminado matrimonio, se han casado celebrando juntos el amor.
Normalmente, estas palabras suele proclamarlas el esposo: ¡esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! (Gen 2, 23). Aquí las dice ella, rubricando en su voz el matrimonio ya vivido (realizado). No son signo de posesión, como parecían las de Gen 2,23: no es él quien dice mientras ella está pasiva. No hay espera de mujer (como en 2,8,10a), ni llamada de varón (como en 2,10b-14). Son palabra de acción doble que expresan el mutuo compromiso, la entrega y posesión del uno al otro. La vida de los dos se vuelve así regalo y sólo existe en forma compartida.
Pero este no ha sido encuentro eterno, no es fin de la historia, sino unión en el tiempo. Por eso, ella vuelve a llamar al amado en palabras de advertencia cuidadosa. Da la impresión de que él se ha ido: es un ciervo que brinca por los montes. Como gardiana de amor, ella le pide que vuelva antes que sople el día y huyan las sombras... . El texto resulta ambiguo y no sabemos si le pide que llegue antes que la noche empiece (para entonar así el nocturno de bodas) o que la noche acabe (para iniciar una alborada de amor, en gesto que saluda al sol del día). Buenos son los dos sentidos, adaptados ambos al misterio del amor que es noche en plenitud y madrugada recreada.
Ella repite la comparación primera: ¡como gacela o cervatillo ven! (2,17; cf 2,9). En este contexto se introduce una referencia enigmática ¡sobre los montes de Bether! (2,17). Es posible que se trate de una geografía amatoria: este es el monte del ciervo que vuelve al amor (en palabra tomada de Jos 15, 59a LXX). Pero es posible también que se trate de un nombre simbólico que indica división (cf Gen 15,10): superando las montañas de la ruptura, venciendo las quebradas donde todo parece retorcerse y escindirse, el amado tiene que volver a la unidad de amor, antes que el día se cierre o acabe la noche. Para el texto de los LXX, estos montes de Bether son orê koilômatôn: montaña de la división, quebrada o barranco; superando el precipicio de la vida solitaria, el ciervo del amor ha de volver cada día hacia el encuentro con su amada.
Este ha sido nuestro pasaje: enigmáticamente bello, sorprendente y creativo. ¡Hablemos de Dios! piden algunos. El Cantar responde: ¡hablemos de Dios viniendo al amor! ¡Descubramos el encuentro sorprendente, emocionado, creativo de dos enamorados! Sobre ese fondo adquirirá sentido nuestra vida y podremos luego (al mismo tiempo) hablar de Dios. Desde ese fondo, el texto no se puede interpretar como una simple alegoría. Dios no es el esposo y la pobre humanidad la esposa, o viceversa. No hay aquí tampoco teogamia, ni sacralización pagana (hierogámica) del proceso de la vida. Todo es mucho más sencillo: una parábola, una evocación teológica. A quien nos pida demuéstrame que hay Dios debemos responderle ¡hablemos del amor!, descubramos, cultivemos y gocemos su misterio en nuestra vida. Esa es la verdad, el sello y garantía de Dios sobre la tierra.
Parábola de Dios es todo Cantar, y así nos lleva hasta el principio de la creación, hasta el lugar donde Gen 1 y Gen 2-3 nos habían situado, en la raíz del tiempo. Más allá del pecado (que también tenemos), hay en nuestra vida amor y gracia emocionada: en ella se descubre y vuelve a ser posible lo divino. En el fondo del dolor, sobre una vida donde todo parece sin sentido, se enciende cada primavera la llama del amor. Vuelven a encontrarse el varón y la mujer sin más finalidad que descubrir y realizar en forma nueva el misterio de la gracia. Y asi acabamos. Hemos abierto una puerta de gratuidad sobre el muro del dolor (Job), en el túnel de la angustia (Ecl). Ella nos conduce a nuevos continentes de experiencia.
En un primer momento, estos cantos de mor que llegan del origen de los tiempos y que han sido formulados en contexto israelita, en época difícil de fijar (¿siglo IV a. C?), han de entenderse en perspectiva puramente humana, sin aplicaciones de tipo moralista, nacional o religioso. Ellos evocan el amor de una pareja que descubre en sí misma los valores y misterios de la creación originaria, amor integral donde se implican los motivos de la naturaleza y de la historia israelita.
Resulta claro el influjo de la naturaleza (primavera, árboles, olores...). También es clara la alusión israelita: se habla de Jerusalén y Salomón (Cant 1, 1.5; 3, 7.9.11), de Engadí, Líbano, de Tirsa y Sarón (1, 14; 2, 1; 4, 8 etc). La geografía del amor se extiende a los diversos lugares del recuerdo y vida hebrea, en evocación incluyente y pacificadora: allí donde dos enamorados se miran y atraen, se buscan y gozan cobra sentido el pasado, futuro y presente del pueblo. Cant es una confesión de fe en la vida humana. No tiene necesidad nombrar a Dios pues Dios no se halla fuera. El amor de un hombre y una mujer vale en sí mismo, no se pone al servicio de otra cosa. No hay aquí genealogías, no hay cuidado angustioso por la ley de sangre (como en Es-Neh); no hay prevenciones de raza, ni observaciones moralizantes sobre la mujer (como en Eclo), ni patriarcalismo o búsqueda de hijos como finalidad del matrimonio.
Varón y mujer aparecen como iguales, sencillamente humanos, superando las divisiones por sexo, las funciones sacralizadoras. Este amor vale en sí mismo, no se pone al servicio de otra cosa. «La voz de mi amado! Mirad: ya viene saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado una gacela, es como un cervatillo. Mirad: se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Habla mi amado y me dice: Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven a mí, porque, mira, ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado, se ha ido; se ven flores en el campo, llega el tiempo de la poda y el arrullo de la tórtola se escucha en nuestros campos. Ya apuntan los frutos en la higuera, la viña florece y exhala perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven a mí, paloma mía, en los huecos de la peña, en los escondrijos del barranco: déjame ver tu figura, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu figura es hermosa. Agarradnos las raposas, raposas pequeñitas, que destrozan la viña, nuestra viña florecida. Mi amado es mío y yo soy suya, del pastor de lirios. Antes de que sople el día y huyan las sombras, vuelve, amado mío, como una gacela o como un cervatillo…» (Cant 2, 8-17). Así canta el amor. Sobre ese fondo adquiere sentido la vida y los hombres y mujeres podrán hablar de Dios[2].
El Amor que vale en sí mismo, habla de Dios sin necesidad de citarle. El Cántico nos lleva hasta el principio de la creación, hasta el lugar donde Gen 1 y Gen 2-3 nos habían situado, en la raíz del tiempo. Por encima del pecado (que también tenemos), hay en nuestra vida amor y gracia emocionada: en ella se descubre y vuelve a ser posible lo divino. En el fondo del dolor, sobre una vida donde todo parece carente sentido, se enciende cada primavera la llama del amor. Vuelven a encontrarse el varón y la mujer sin más finalidad que descubrir y realizar en forma nueva el misterio de la gracia. A veces, esas canciones se han entendido de manera espiritualista (amor de Dios hacia los hombres), pero la mayoría de los exegetas piensan que ellas deben interpretarse en sentido universal, desbordando los límites israelitas, desde una perspectiva erótica y religiosa.
La antropología del Cantar está en el fondo de toda la Biblia Hebrea y Cristiana, de manera que muchos la consideran como expresión suprema de la experiencia bíblica. En contra de las visiones patriarcalistas dominantes en otros libros de la Biblia el Cantar de los Cantares puede ofrecer y ofrece los principios para un reconocimiento y despliegue de la igualdad entre varones y mujeres, desde la perspectiva del amor mutuo, en la línea de Gen 1, 27 y 2, 23-25. Algunos autores, tanto judíos (F. Rosenzweig) como cristianos (San Juan de la Cruz), siguiendo tradiciones de → cabalistas y místicos, entienden este libro como centro y principio hermenéutico de la Biblia. Desde esta perspectiva se puede elaborar una interpretación → feminista o simplemente humana del conjunto de la Biblia.
OTROS COMENTARIOS
- Alonso Schökel, L., El Cantar de los Cantares, EDB, Estella 1992G.
- Gerleman, Das Hohelied, BKAT 18/2-3, Neukirchen;
- González, A., El Cantar de los Cantares, Paulinas, Madrid 1981:
- Aparicio, A. , Comentario Filológico a los Salmos y al Cantar , BAC , Madrid, 2012;
- Luzárraga, J., Canar de los Cantares. Sendas de amor, Verbo Divino, Estalla 2005;
- Lys, D., Le plus beau chant de la création . Comentaire du Cantique des Cantiques, LD 51, Cerf, Paris Monroy, J. M., Cinco interpretaciones del Cantar de los Cantares , Clie, Viladecavalls 2013;
- Morla, V., Cantar de los Cantares. Vebo divino, Estrlla 1999;
- M. Pope, Song of Songs, AB 7c, Doubleday,New York 1976
- G. Ravasi, G., Il Cantico dei Cantici , EDB, Bologna 1992;
- Robert A.y R. Tournay, Cantique des Cantiques, EB, Paris 1963 ;
- Walsh, C. E Religion, Erotic and the Song of Songs , Fortress, Minneapolis 2000.
NOTAS
[1]Algunos han pensado que es una mujer de Sunem/Shulem, como Abisag, la esposa ideal de David, convertida luego en esposa de su hijo (pero la identidad de Sunem con Shulem es dudosa, y es difícil pasar de la mujer‒sierva final de David a la esposa ideal de Salomón). Pero Sulamita puede ser el nombre femenino de Salomón, como para indicar que Salomón y ella forma una pareja de iguales. En esa línea, algunos afirman que el nombre viene de la raíz šlm, con el sentido de “la perfecta”, pacificada, lo mismo que Salomón.
Sea cual fuere el sentido del nombre de la mujer, sea quien fuere su amado (rey, rico ciudadano o pastor del campo), éste es un canto a la belleza de la creación enamorada, un hombre y una mujer, en sinfonía de vida en la que vienen a integrarse cuerpo y alma, intimidad personal y mundo entero. De esa manera, descubriendo cada uno en el otro lo mejor de sí mismo, ellos encuentran el sentido de la creación (y en el fondo el sentido de Dios) en el despliegue de su vida como encuentro humano, sin necesidad de hablar aquí de una alegoría religiosa, de manera que, en principio, el libro no habla del amor de Dios, sino del amor humano, pero sabiendo que allí donde un hombre y una mujer se aman se expresa la creación de Dios, el sentido de la divinidad.
[2] El lenguaje del Cantar ha inspirado gran parte de la experiencia mística y de la espiritualidad cristiana, como he visto en Amor de hombre. Dios enamorado. San Juan de la Cruz, Desclée, Bilbao 2004; Ejercicio de amor. El Cántico espiritual de Juan de la Cruz, San Pablo, Madrid 2017. Breve bibliografía actualizada al final de esta introducción.