Todo soy yo.
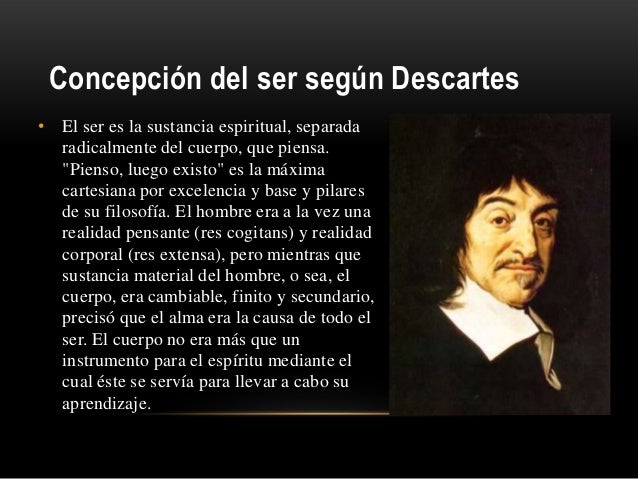
Ejemplo de lo que decimos. Falso.
Estamos demasiado acostumbrados, por cultura, a parcelar, a dividir, separar y tratar de encontrar fracciones en el ser humano. Parece que tanto más es un filósofo cuantas más recovecos escondidos “saca a la luz” sobre el hombre. Y la religión, como no podía ser menos, se sirve de tales elucubraciones para deducir a cuenta de inventario.
Sin embargo cuerpo, alma; voluntad, entendimiento; acciones, omisiones; emociones, pensamientos; consciente, inconsciente; ser obrar, amar, entender; comer, trabajar, jugar, correr, ... todo procede de un sujeto único, el hombre.
Alimentados por una corriente filosófica dominante que deriva en riachuelos científicos, apenas si podemos desligarnos de ella: es el primado del análisis sobre la síntesis.
¿De qué mimbres se puede trenzar una doctrina filosófica, sociológica, ética o de “pensamiento” que considere al hombre “global”? ¿Una forma de pensar, de sentir y de considerar al hombre único? ¿Una filosofía de la globalidad? Sí, sabemos que ya han surgido doctrinas en ese sentido –materialismo, fisicismo, psicologismo-- pero han degenerado en parcialidades sin sentido o han sido pronto desacreditadas por corrientes de pensamiento dominantes, espiritualistas en su mayoría.
Quizá fuera bueno retomar esa línea de pensamiento tildada de fisicista. Y si no es posible, al menos que determinadas “derivaciones” así lo consideren.
No es posible separar parcelas en el hombre de tal modo que las unas no tengan que ver nada con las otras. Muy pocas veces en filosofía se ha tenido en cuenta el origen organicista de tales o cuales ideas.
Sería jocoso y hasta gratificante comprobar cómo el estreñimiento ha originado determinadas concepciones filosóficas abstrusas, rigoristas, severas y austeras. Cuando una persona se enfada, lo hace todo su yo, el entendimiento parece quedar obnubilado o en entredicho, los órganos del cuerpo sienten de otra manera, la voluntad busca o queda al margen, la emoción bulle...
Todo el ser es el que se manifiesta, reacciona y actúa, no determinadas parcelas del ser, aunque parezca existir un mecanismo que realiza las compensaciones psicológicas oportunas: más descargas hormonales de aquí, más retracción de funciones por allá, preponderancia de esta función sobre la otra...
Insistimos en esta unidad sustancial de la persona con ideas harto conocidas y sentidas por todos. Las emociones, que los crédulos asignan al alma, alteran el estado físico, porque los circuitos cerebrales de la emoción activan el sistema nervioso simpático y éste moviliza consecuentemente los resortes de la “precaución”.
Una reacción airada desencadena una serie de signos físicos “controlados” por el hipotálamo: contracción cardiaca, mayor presión arterial, respiración acelerada, suspensión o relajación de las actividades gástricas, tensión muscular, atención visual...
El enfado, generalmente producido por un estímulo ambiental hostil, también lo puede provocar un presentimiento, una suposición, una idea abstracta. Las enfermedades psicosomáticas son prueba evidente de tal “unicidad”: el desequilibrio psíquico que una enfermedad produce, agrava esa misma enfermedad; el sistema inmunitario no se estimula igual si el individuo está animado o se siente desdichado; la persona con “ganas de vivir” no se muere ante una enfermedad para otros mortal...
La diferenciación sustancial entre mente y cuerpo quiebra ante estos hechos más constatados por la “gente de a pie” que el de la unidad de una sustancia, el alma, “atada” al cuerpo. Esta “verdad” sólo por cultura, tradición, adoctrinamiento y “sermoneo” sigue atenazando el entendimiento.
Sin olvidar que la lucha contra esa concepción mental es porque tal dualidad tiene consecuencias prácticas: mantenimiento de un estatus, dádivas y donaciones, prepotencia de rango, control de la mente, miedos irracionales al “más allá”, ceremonias ligadas al alma, etc.
