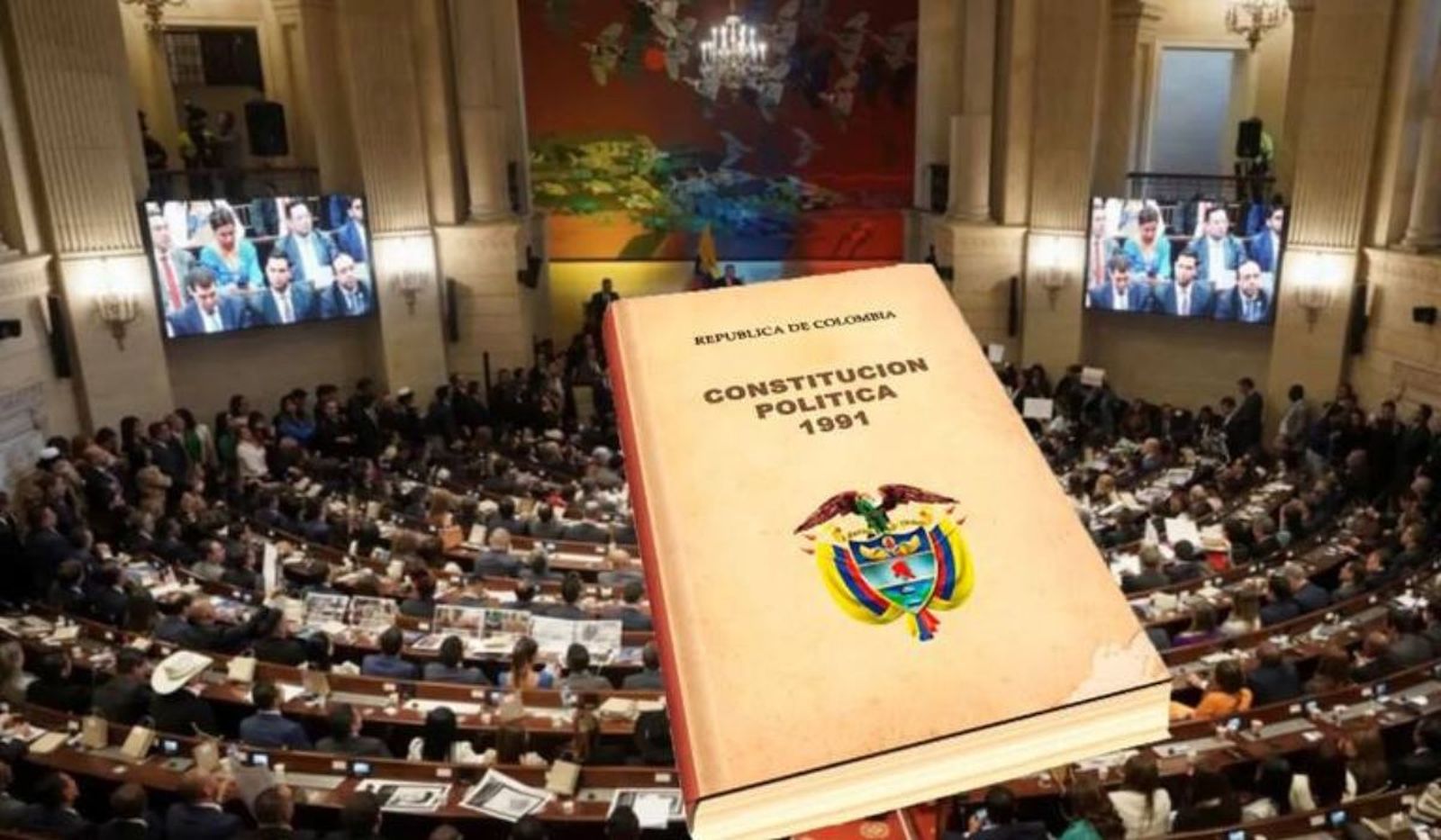La imposibilidad de erradicar las creencias.
Para quienes ya no viven de su trabajo, tómese con ironía, comienzan hoy las vacaciones, hurtando figura y vehículo de los mordiscos de la "urbanidad" o de la "civilización" --urbs, cívitas--, o sea, dejando que los ojos extiendan sus tentáculos por entre carrascas y encinas sin tener enfrente paredes y calles achicharradas que limitan horizontes y queman los pies. Adiós amigos, compañeros de mi vida, me voy a otra patria querida. Aire, campo, ovejas, verdes y pronto amarillos como alfombra sin horizonte, Arlanzón, iglesia cerrada, Dios en su urna de olvidos... ¡Vivir y sonreír!
Hay que reconocer que el hombre, antes de formular, expresar y poner por escrito sus pensamientos, creía. Previa a cualquier discusión sobre filosofía, ciencia, historia y naturaleza humana estaba la fe, la creencia en que las cosas eran de determinada manera y que la vida no siempre discurre por cauces racionales. Podríamos hasta admitir que no sólo la creencia estaba antes, sino que estará también al final, que nunca se dará. Hipótesis funesta. Dios inundándolo todo.
También la creencia está en el origen --¿y también al final? — de cualquier problemática relacionada con la moral, con llevar una vida buena y justa y con la conformación social. Así es, por más que algunos se empeñen --¿nos empeñemos?— en negarlo o rebatirlo.
Debido a eso y a configuración psicobiológica humana, quizá los intentos de erradicar los credos religiosos sea tarea a la par que titánica, imposible. Con ello queremos decir que el creer pueda estar en los genes o neuronas del hombre. Hipótesis pura, por supuesto. Puede que la neurología pueda darnos algún día razón de la constitución crédula de la mente humana.
¿Por qué? No por otra cosa sino porque el hombre es un ser en evolución, no es un ser finalmente logrado, definitivo, perfecto. Porque además está dentro de su constitución intelectual el no abarcar el conocimiento necesario que le haga comprender, y abarcar, todo lo que tiene relación con su devenir vital, sus necesidades o simplemente sus inquietudes. El mismo San Agustín lo expresó muy bien en los seis primeros capítulos de sus Confesiones.
La fe, los credos, las creencias no desaparecerán mientras el hombre no supere el miedo a la muerte, a lo desconocido, a los demás hombres, al porvenir, a las tinieblas nocturnas, al mal... O sea, nunca.
Y buscará modos y medios para conjurar dichos temores, sin encontrarlos. La relegación del magma emotivo hacia instancias racionales las más de las veces no surte efecto. Intentar sacar a flote una angustia inconcreta puede durar años. Superar una fobia, lo mismo. Parecen mundos paralelos que jamás se encuentran: ¿por qué tengo miedo a esto?, ¿por qué me dejo llevar por la ira?, ¿por qué me inunda el temor a que me pueda sobrevenir una desgracia?
¿No hay respuesta? ¿“No tengo la respuesta”? ¿Lo que me dicen, no me convence? ¿“Tengo que ser yo el que tropiece en la piedra”? ¡No! ¡Tienes la salvación en tu mano si quieres y crees!
¿Y no la habías visto? He ahí la descomunal institución/solucionario de los miedos infundados: la religión. La religión todo lo da hecho; todo lo sabe; todo lo presupone; para todo tiene fórmulas; de todo ayuda a salir; todo lo conjura; de todo ayuda a escapar...
Perfecto. Hay que admitir la religión. Están en la verdad.
¿Qué sucede entonces con aquellos que dicen lo contrario? ¿Admite la religión que se la pueda contradecir en aquellos supuestos fundamentales suyos? No. ¿Trata de impedir que tanto el hecho como la verdad se difundan? Sí, con todas sus fuerzas.