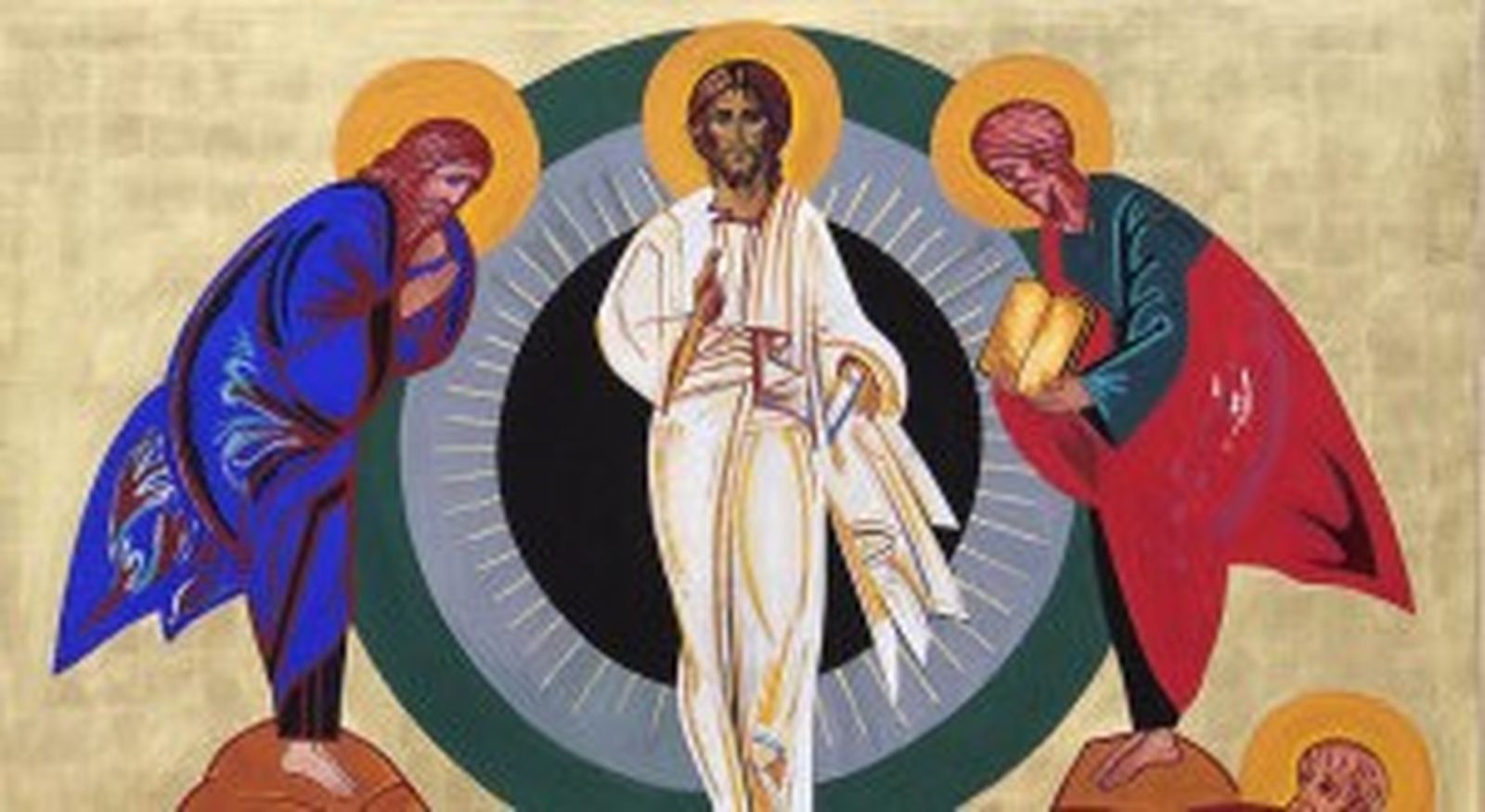Jesús Espeja: "En una situación eclesial alborotada, León XIV transmite serenidad para superar la división que amenaza la buena salud de Iglesia"
"Ni divinidad a costa de negar o aminorar a la humanidad. Ni humanidad negando la divinidad"
"Porque la fe cristiana solo existe en creyentes dentro de la historia, leer los signos del tiempo es tan esencial a la reflexión teológica como el conocimiento de la Sagrada Escritura"
"La actitud de apertura y diálogo con el mundo que marcó el Vaticano II dio un vuelco a mi visión como creyente y a mi reflexión teológica"
"El riesgo de las nuevas generaciones es que olviden el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno iniciado en el Concilio, y vuelvan a las seguridades dogmáticas y religiosas para resguardarse de la ineludible intemperie, en vez de seguir escuchando y escrutar la llamada del Espíritu en los nuevos signos del tiempo"
"La actitud defensiva del Magisterio de la Iglesia ante la modernidad cambió con Juan XXIII y el Vaticano II"
"Cuando ya en la altas instancias del Vaticano se había optado por un segundo periodo de postconcilio, la fidelidad a la orientación del Concilio, por parte del Cardenal Tarancón y de la Conferencia Episcopal en los diez años siguientes a 1973, fue un respiro profético para la Iglesia en la sociedad española"

El dominico Jesús Espeja Pardo (Espinosa de Cervera, 1931) ha dedicado su vida a 'predicar' el Reino, escudriñando los signos de los tiempos con la brújula del Concilio Vaticano II, a cuyo estudio y difusión dedicó muchos de sus esfuerzos intelectuales y pastorales. "La actitud de apertura y diálogo con el mundo que marcó el Vaticano II dio un vuelco a mi visión como creyente y a mi reflexión teológica", explica desde la paz del convento de Caleruega, donde vuelve a donde solía y publica 'Teología narrativa', un libro en el que recoge la compleja evolución postconciliar de la Iglesia en los últimos 60 años.
Espeja reconoce que "la actitud defensiva del Magisterio de la Iglesia ante la modernidad cambió con Juan XXIII y el Vaticano II". Y, en España, de la mano del cardenal Tarancón. Quizás por eso advierte del peligro que corren las nuevas generaciones: "El riesgo de las nuevas generaciones es que olviden el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno iniciado en el Concilio, y vuelvan a las seguridades dogmáticas y religiosas para resguardarse de la ineludible intemperie".

¿Cómo se articula en Teología narrativa la evolución compleja de la Iglesia postconciliar a lo largo de los últimos 60 años?
Hay una forma de hacer teología especulativa con discursos y reflexiones que vemos en manuales y en catecismos. Pero la teología cristiana se mueve en el interior de la fe que no existe en abstracto; solo existen personas que se van haciendo creyentes dentro de un tiempo y de una situación.
Este libro se titula “Teología Narrativa” no porque cuente la historia de la teología, sino porque es aproximación a distintas versiones de la única fe cristiana en distintas situaciones históricas vividas por su autor en el proceso del postconcilio. Los mismos evangelios son teología narrativa del único Evangelio dentro de un tiempo con su cultura.
¿Qué papel juegan las distintas situaciones históricas y contextos eclesiales en la agrupación de las publicaciones que conforman el libro?
Porque la fe cristiana solo existe en creyentes dentro de la historia, leer los signos del tiempo es tan esencial a la reflexión teológica como el conocimiento de la Sagrada Escritura. El cambio del nacionalcatolicismo, a una sana laicidad que se está dando en la sociedad española , puede ser un signo del Espíritu.
El justo clamor de los empobrecidos por su liberación en pueblos de América Latina es otro acontecimiento donde podemos discernir la voz de ese misterio que llamamos Dios.
Las corrientes humanistas que buscan la centralidad de la persona humana sobre todas las instituciones exigen que despertemos a la novedad de la encarnación o presencia de lo divino en lo humano para caminar hacia un nuevo humanismo.
Ante una racionalidad económica sin ética humanitaria y sin espacio para la gratuidad, no puede quedar insensible un creyente cristiano en la fraternidad sin discriminaciones.
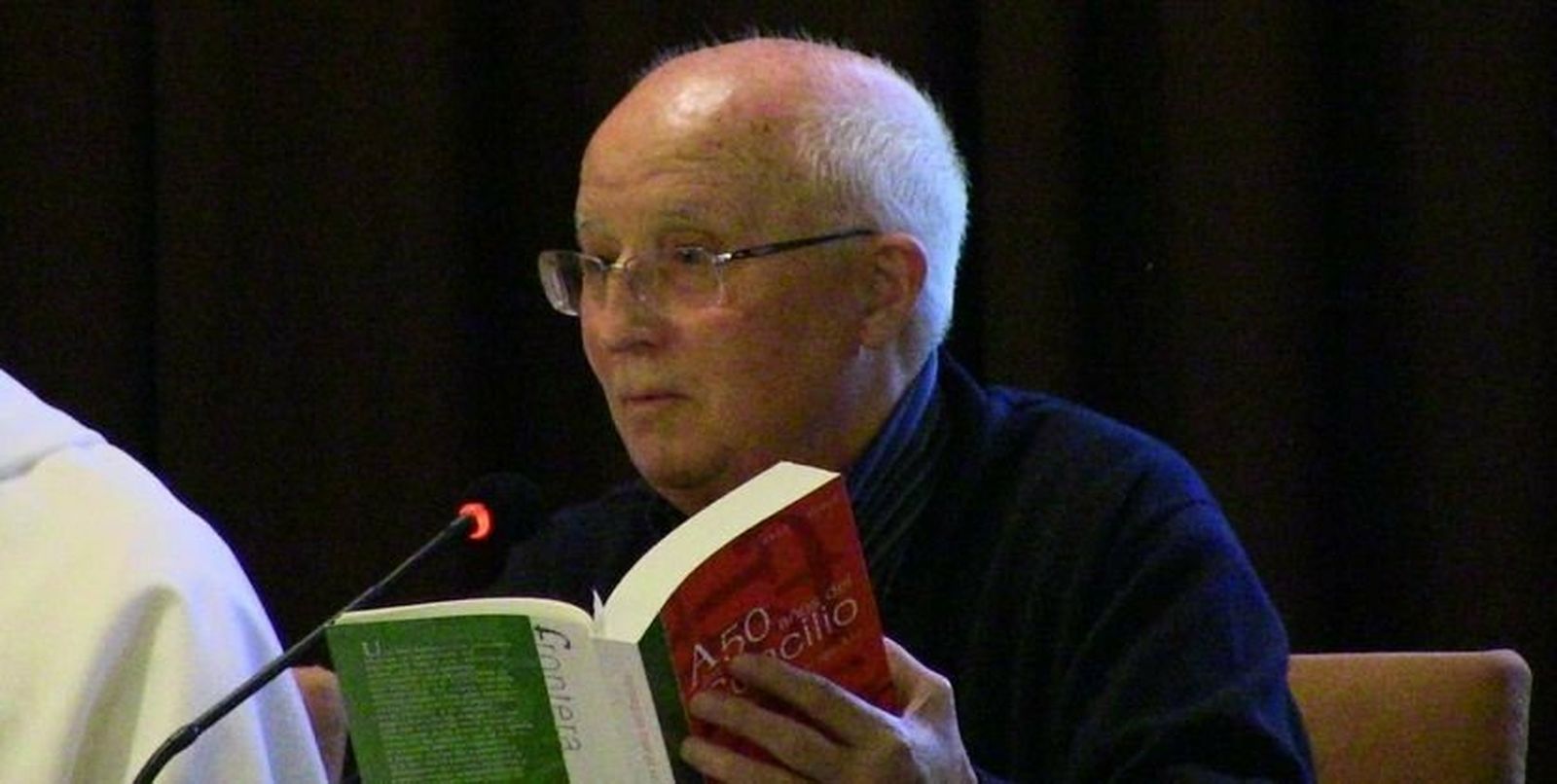
En el libro tienen eco relevante los contextos eclesiales porque, si bien creer solo se puede creer en Dios, en su modo de realización la fe cristiana es eclesial. La posición oficial agresiva de la Iglesia ante la modernidad en el siglo XIX y primera mitad del XX, pedía que los profesores de teología hiciéramos el juramento antimodernista. Pero la actitud de apertura y diálogo con el mundo que marcó el Vaticano II dio un vuelco a mi visión como creyente y a mi reflexión teológica.
Fue también grande el impacto de mi encuentro con los pueblos empobrecidos de América Latina cuyo justo reclamo profeso desde la fe cristiana la llamada Teología de la Liberación en América Latina
Mi reflexión sobre la presencia pública de la Iglesia en la sociedad española debe mucho a mi sintonía con la HOAC, a la colaboración como teólogo en la Conferencia Episcopal en los años de la transición política, y a mi inserción durante algunos años en la Vicaría de Vallecas animada por el obispo y profeta Alberto Iniesta.
¿Qué quiso ser la Iglesia tras el Concilio Vaticano II y qué riesgo percibe usted en que las nuevas generaciones ignoren esa singularidad eclesial?
En el Vaticano II la Iglesia quiso ser madre de corazón abierto en diálogo con el mundo moderno. Lo dejó ya bien claro Juan XXIII en su discurso de apertura. Lo confirmó Pablo VI en la encíclica “Ecclesiam suam”, 1964.Y lo ha explicitado el papa Francisco en su primera Exhortación “Evangelii Gaudium”
Apenas clausurado el Concilio, las promesas incumplidas de la modernidad desencantaron a los llamados postmodernos que sin embargo canonizan la subjetividad hasta el extremo. Esta nueva etapa de la modernidad facilita el desconcierto, el relativismo y el vacío de sentido.

El riesgo de las nuevas generaciones es que olviden el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno iniciado en el Concilio, y vuelvan a las seguridades dogmáticas y religiosas para resguardarse de la ineludible intemperie, en vez de seguir escuchando y escrutar la llamada del Espíritu en los nuevos signos del tiempo.
¿Cómo definiría usted lo que llaman la "novedosa singularidad de la encarnación" y por qué es tan crucial para evitar un religiosismo vacío?
La encarnación es el artículo central de la fe o experiencia cristiana. Quiere decir que lo divino y lo humano van inseparablemente unidos, sin confusión. De tal modo que ese misterio llamado Dios se encuentra en la condición humana, fundamentándola, dándole consistencia y llevándola a plenitud.
Ni divinidad a costa de negar o aminorar a la humanidad. Ni humanidad negando la divinidad. Según la fe cristiana, en la conducta histórica de Jesús, Dios se ha revelado como presencia de amor que se está dando, y se ha revelado también la nueva humanidad que, seducida por esa Presencia, es libre y totalmente también para los demás.
Y la encarnación que, según la fe cristiana, tuvo lugar de modo definitivo en el acontecimiento Jesucristo, continúa en la historia de de cada persona, pues “el Hijo de Dios en cierto modo se ha unido a todo ser humano”.
Esta novedad de este Evangelio evita, por un lado caer en el religiosismo: pretender la comunión con Dios olvidando al ser humano. Y por otro lado pretender un humanismo integral rompiendo con Dios, Presencia de amor en que todos habitamos.

¿Qué implicó el “segundo período del postconcilio” y cómo se caracterizó en la Conferencia Episcopal presidida por Tarancón?
La modernidad que cuajó en el s. XVIII, significó la subida del individuo que reclama su libertad y su autonomía en la sugestión de las tareas seculares. Unos reclamos anejos a la dignidad de la persona, se presentaron con ilusas pretensiones y algunos errores. El magisterio de la Iglesia en el s. XIX denunció esos desvíos, pero no dio su valor a los justos reclamos humanitarios de la modernidad.
La actitud defensiva del Magisterio de la Iglesia ante la modernidad cambió con Juan XXIII y el Vaticano II. Se pasó al diálogo valorando los justos reclamos de libertad y de autonomía que lanzaba el hombre moderno, tratando de discernir en esos reclamos la llamada del Espíritu.
Este cambio no era de fácil digestión. Se vio en una corriente de los conciliares preocupados por mantener fidelidad a la tradición con el riesgo de caer en un tradicionalismo cerrado.
Ante la inevitable dispersión, afán de novedades y peligro de división en la Iglesia, en 1985 el Cardenal J. Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, concedió una entrevista en que destaca las sombras del Concilio y propone la necesidad de iniciar “un segundo periodo postconciliar”.
Ese periodo que prácticamente ha durado hasta el papa Francisco, se caracterizó por la obsesión de ortodoxia y mantenimiento de la unidad. Esa visión marcó al Sínodo Extraordinario de 1985 para evaluar los veinte primeros años de postconcilio. Supuso un olvido de la orientación renovadora sugerida en el Vaticano II cuyos documentos apenas eran conocidos por la mayoría de los cristianos, incluido muchos clérigos.
Cuando ya en la altas instancias del Vaticano se había optado por un segundo periodo de postconcilio, la fidelidad a la orientación del Concilio, por parte del Cardenal Tarancón y de la Conferencia Episcopal en los diez años siguientes a 1973, fue un respiro profético para la Iglesia en la sociedad española.

¿Qué aportes y qué influencia tuvo la Asociación de Teólogos "Juan XXIII" en ese período postconciliar?
La Asociación de Teólogos Juan XXIII nació en 1980.En ella se reunían y reflexionaban teólogos de distintas escuelas, todos sensibles a la novedad del Vaticano II y deseosos de fomentar esa novedad en Iglesia dentro de nuestra sociedad en cambio cultural muy rápido.
Creo que aquella Asociación conectaba con el espíritu de la Asamblea Conjunta, 1970, acontecimiento eclesial muy significativo en el postconcilio.
En los primeros congresos multitudinarios organizados por la Asociación y publicados en la revista “Misión abierta”, las comunidades cristianas que habían emprendido un camino de renovación siguiendo la orientación del Concilio, encontraron luz y ánimo para seguir adelante.
Desde una perspectiva teológica, ¿qué opinión le merece el neoliberalismo económico y su impacto en la praxis y el mensaje cristiano?
En el libro “Teología Narrativa” transcribo una conferencia dada en el Centro de Diálogo “Bartolomé de Las Casas” ( La Habana, 2001) sobre el neoliberalismo económico tal como viene funcionando desde los años 70 del siglo pasado. Una economía que ha degenerado en crematística con la sola y fría lógica del mercado.
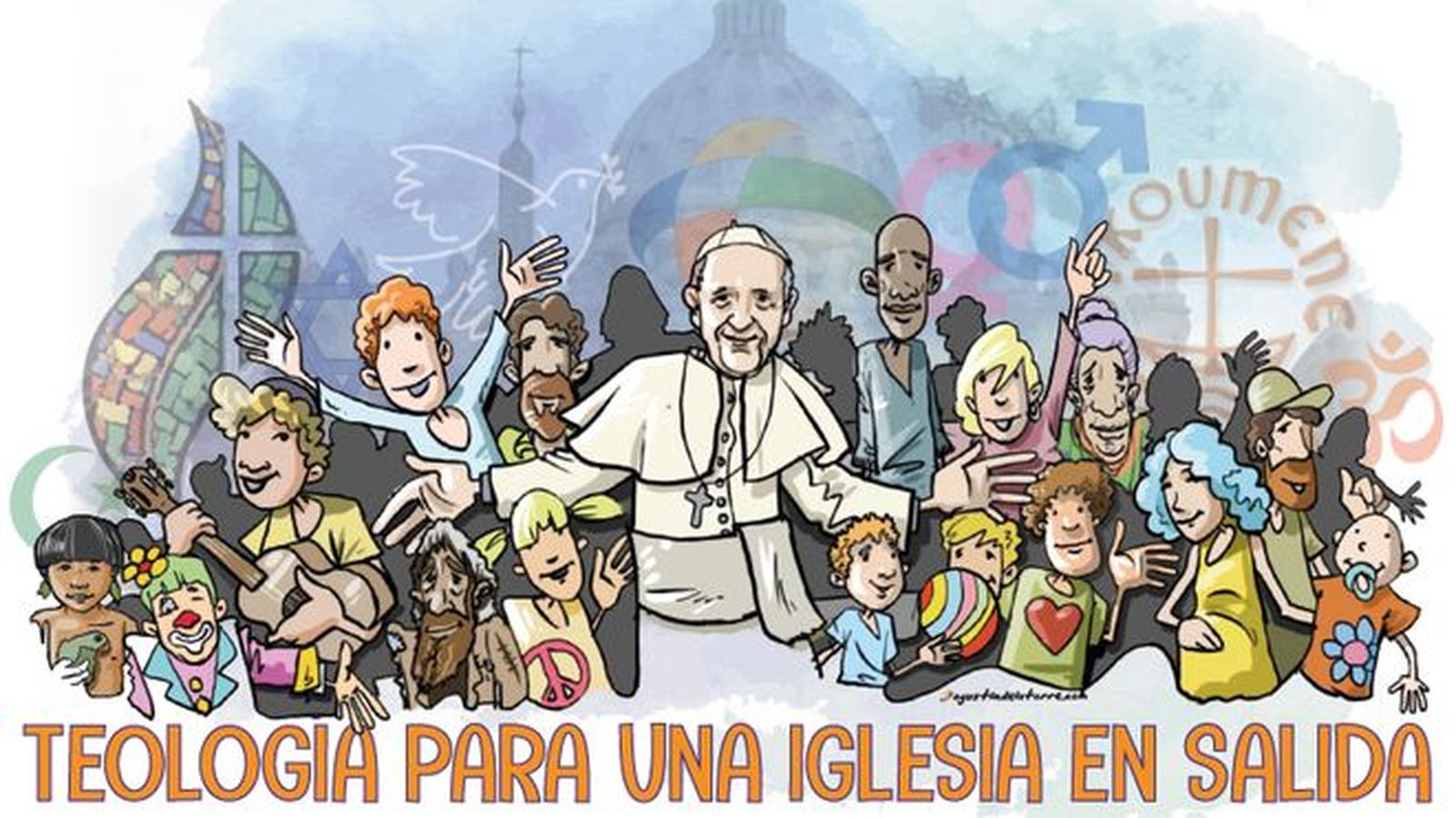
El documento más profético y contundente sobre este neoliberalismo económico fue la encíclica de Benedicto XVI “Caridad en la verdad”, 2009: el funcionamiento de la economía donde no hay espacio para la compasión y la gratuidad, ya en un mundo globalizado genera cada vez más injusticia social y creciente escandalosa pobreza.
En relación con el Papa Francisco, ¿qué herencia se considera irrenunciable de la teología de la liberación para la Iglesia actual y futura?
La teología de la liberación es movimiento de teólogos que, a mediados del siglo pasado, escucharon el justo clamor los empobrecidos y desde la fe cristiana los acompañaron en sus prácticas por salir de salir de la exclusión y dependencia que sufren.
La inspiración primera de esta teología es la compasión que se afianza con la revelación bíblica explicitada en el Evangelio de Jesucristo. Hay distintas corrientes en la teología de la liberación no igualmente aceptables desde la fe cristiana. Pero hay una reflexión teológica, inseparable de la espiritualidad, que ha sido avalada y perfeccionada en las Asambleas Generales del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Puebla y Aparecida.
Sobre todo en Aparecida, fue relevante la figura del Cardenal Bergoglio. Su sensibilidad humana y evangélica se ve en su primera Exhortación como papa: “No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, Y ]la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vuelta atrás que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos”. Y una afirmación contundente: tal como está funcionando “el sistema social y económico es injusto en su raíz”.

De un jesuita a un agustino, ¿la vida religiosa gobierna (y triunfa) en la Iglesia?
No es muy evangélico hablar de la Iglesia como sociedad piramidal de poder de unos sobre otros. En el mismo clero sobran trepas que quieren triunfar como los poderosos del mundo y príncipes del mundo. Ni el singular ministerio del obispo de Roma, Sucesor de Pedro, da superioridad sobre los demás bautizados, “con vosotros soy cristiano” decía San Agustín.
Pienso que los cardenales del Cónclave no eligen a uno por ser religioso sino porque creen que es el más adecuado en la situación de la Iglesia inseparable del mundo. El papa Francisco vino muy bien después de un segundo y largo periodo postconciliar. Y en una situación eclesial alborotada, el León XIV transmite serenidad para superar las división que amenaza la buena salud de Iglesia.
¿Cree que León XIV continuará la primavera de Francisco y la Iglesia sinodal y samaritana?
Sin remedio, el papa León XIV tendrá que seguir procesando el diálogo de la Iglesia con la modernidad en esta confusa etapa de la postmodernidad.
No quedará insensible ante la injusticia social y la pobreza escandalosa cuyo iceberg son las continuas guerras regionales con frecuencia incentivadas por gobernantes de países económicamente más poderosos.
La sinodalidad sigue siendo clave para la verdadera reforma de la Iglesia y en sus primeras intervenciones el nuevo papa manifiesta su preocupación por avivar la fe cristiana como experiencia mística. Creo que ahí está la clave para la verdadera reforma de la Iglesia.