Desde hace 6 década sigue en la memoria: "Chileno, El Mercurio miente":
Cuando la memoria incomoda: El Mercurio, la Vicaría de la Solidaridad y el viejo oficio de invertir la historia
"En Chile, a pesar de los avances macroeconómicos de las últimas décadas, la desigualdad continúa siendo una herida abierta"
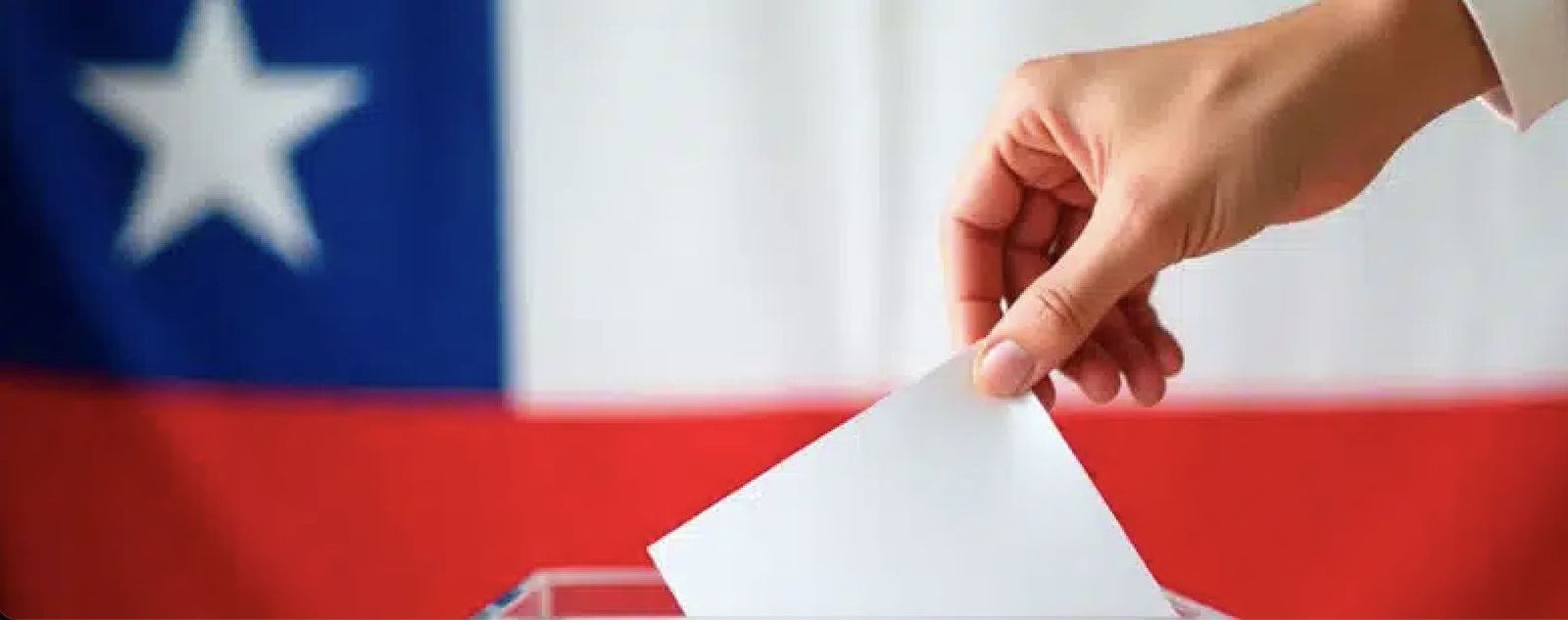
La reciente declaración de los obispos chilenos ante las elecciones, titulada “Para discernir con una conciencia bien formada” (consultar aquí), parece escrita entre cuatro paredes, como una sala sin ventanas. Habla de amistad cívica, de libertad de conciencia y de dignidad humana. Todo correcto, todo prudente. Pero en ningún momento se escucha el eco de Dilexi te, la exhortación del papa León XIV publicada hace apenas dos semanas (9 de octubre), que recordó con claridad que el amor a los pobres no es una opción pastoral, sino la medida misma de la fe.
Ya en su inicio, Dilexi te recuerda que “en esta llamada a reconocerlo en los pobres y en los que sufren, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos más hondos y sus opciones, que todo santo busca imitar” (DT 3). Y añade con fuerza: “La Iglesia que quiere ser de Cristo debe ser la Iglesia de las Bienaventuranzas: una Iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres” (DT 4). A la luz de esas palabras, la declaración episcopal chilena suena prudente pero desconectada del pulso real del país.

Los obispos chilenos llaman a votar bien en las próximas elecciones presidenciales de primera vuelta, junto con la renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la mitad del Senado, que tendrán lugar el próximo 16 de noviembre. Elecciones decisivas para el rumbo inmediato de los próximos cuatro años.
Pese a su importancia, en Chile solo el diario La Tercera publicó la declaración. El resto de los medios —en su mayoría controlados por sectores conservadores— optaron por ignorarla. Y dentro del propio mundo católico, apenas circuló en algunas parroquias o redes diocesanas. El problema, sin embargo, no es solo comunicacional: es de pertinencia social. Porque cuando la palabra episcopal no genera debate, ni entre creyentes ni en la esfera pública, es signo de que la Iglesia ha perdido resonancia y autoridad moral más allá de sus fronteras.
En Chile, a pesar de los avances macroeconómicos de las últimas décadas, la desigualdad continúa siendo una herida abierta. La pobreza adopta nuevas formas —endeudamiento, informalidad laboral, carencia de vivienda digna, pensiones insuficientes— que evidencian un modelo de desarrollo donde el crecimiento no siempre se traduce en inclusión.
El texto episcopal menciona genéricamente la “igualdad de oportunidades” y los “salarios justos”, pero no logra vincular esas afirmaciones con las condiciones reales que hoy impiden a los sectores más pobres participar plenamente en la vida social y política del país, ni con la necesidad de denunciar las estructuras que perpetúan esa exclusión.
La Doctrina Social de la Iglesia insiste en que los derechos sociales no son accesorios. Por eso, cuando se enumeran las grandes preocupaciones nacionales, se debiera colocar el combate a la pobreza en primer plano, no al mismo nivel que los temas bioéticos o educacionales. El problema de fondo no es coyuntural, sino estructural: un sistema que sigue dejando a demasiados fuera del acceso real a la salud, la educación y la seguridad social, y que normaliza la precariedad como si fuera mérito individual.
Esa omisión se vuelve más visible si se considera qué partes del documento generaron críticas. Las reacciones públicas se centraron en la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, en la promoción de la familia tradicional y en el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos.
Para algunos sectores, esas afirmaciones resultan legítimas; para otros, confirman una Iglesia que sigue mirando la política desde los márgenes morales y no desde el corazón social del Evangelio. Como advierte Dilexi te, “la fe cristiana no se realiza en la teoría sino en la praxis histórica del amor que se hace cargo del sufrimiento humano” (DT 6).
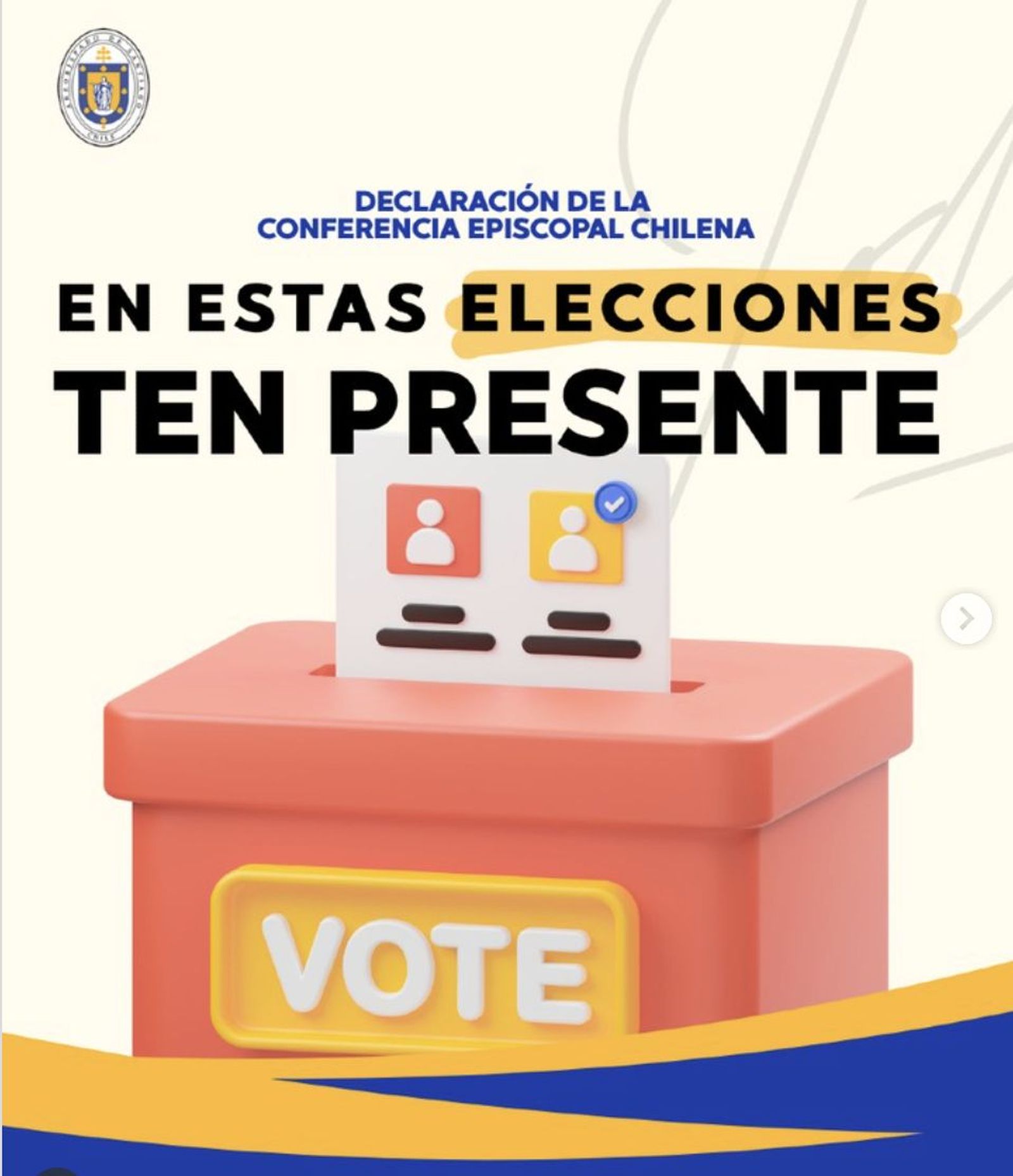
El llamado a “elegir personas adecuadas” y a “discernir con conciencia bien formada” presupone que todos los ciudadanos tienen acceso a información, tiempo y libertad real para ejercer ese discernimiento. Pero ¿qué ocurre con quienes viven hacinados, trabajan más de doce horas o dependen de subsidios inestables? Hablar de “discernimiento cívico” sin reconocer esa desigualdad es como predicar ayuno ante quien no ha comido.
Cuando la declaración episcopal invita a promover “diálogo y amistad cívica”, el desafío es traducir esas palabras en justicia efectiva. Para los sectores populares, la “amistad cívica” solo cobra sentido cuando las instituciones, los recursos y las políticas se orientan hacia ellos. De lo contrario, el mandato queda en la forma, no en la sustancia.
Muchos señalan que la ciudadanía está cansada de promesas y asediada por la violencia delictual, que ya no golpea solo a los barrios más pobres. Esa sensación de abandono social y político explica por qué muchos ya no creen en discursos de “unidad” o de “bien común” que no se traducen en cambios reales.
Por eso, mientras la Iglesia calla el nombre del pobre, los populismos ocupan ese lugar. Hablan de seguridad, de patria, de libertad. Lo hacen con un lenguaje convincente y aparentemente muy cercano. Y muchos creyentes, desilusionados de una Iglesia que no los nombra, terminan depositando su esperanza en quienes prometen solución fácil y hasta redención.
Dilexi te advierte justamente este riesgo: “No se trata solo de una cuestión de filantropía o de compasión humana, sino de una revelación: el contacto con los pequeños y los impotentes es un camino fundamental para encontrarse con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue hablándonos” (DT 5). Por eso, cuando el discurso eclesial se vuelve neutral o distante, deja de ser buena noticia y se transforma en un comentario moral.
La exhortación de León XIV invita a mirar el sufrimiento humano no como un tema social, sino como un lugar evangélico, donde el Señor sigue hablando a su Iglesia a través de los pobres. Si los obispos chilenos hubiesen leído su propia declaración a la luz de esa enseñanza, su palabra habría resonado más proféticamente y menos administrativamente. Porque cuando hablar se vuelve trámite, deja de ser testimonio.
También te puede interesar
Desde hace 6 década sigue en la memoria: "Chileno, El Mercurio miente":
Cuando la memoria incomoda: El Mercurio, la Vicaría de la Solidaridad y el viejo oficio de invertir la historia
15 personas muertas y más de 50 mil evacuadas
Solidaridad con las víctimas por mega incendios en Chile
La declaración es un hito, en lo ecuménico y encuentro social
327 organizaciones e iglesias de América Latina, el Caribe y Europa expresan solidaridad con el pueblo venezolano
Lo último