¿Qué he dicho sobre la Inmaculada Concepción en estos años?
La Inmaculada Concepción: el gesto inmaculado y ruborizado de un "sí"
"¿Aprenderemos a habitar institucional y alegremente esta Iglesia «ampliada»?"
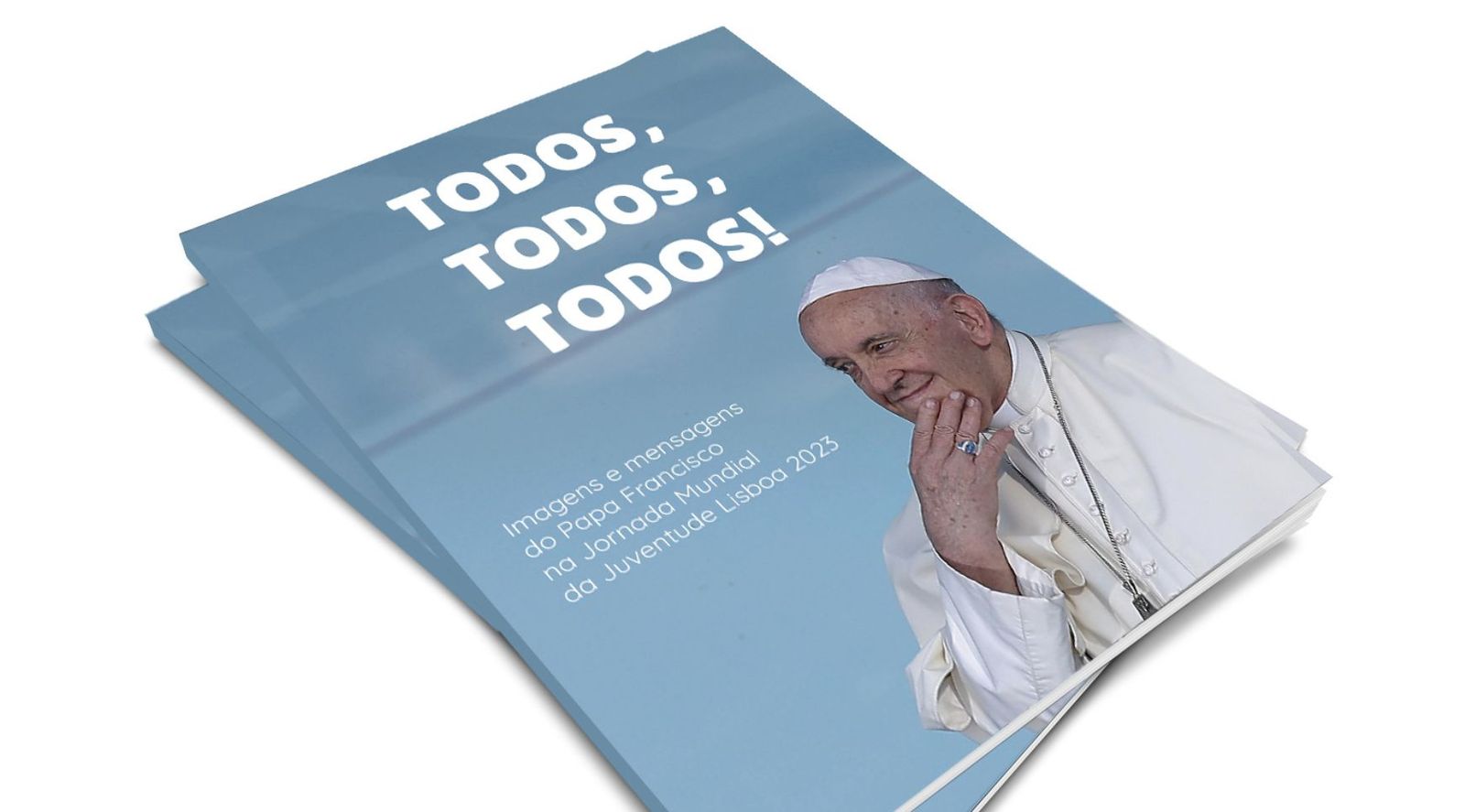
El momento de la ternura y la gratitud puede ahora comenzar a interiorizarse. No por ello hay que liberarse apresuradamente de la emoción, para entregarse a la excitación mediática —humana, pero incluso demasiado humana— del inminente cónclave.
En este espacio intermedio, por así decirlo, es posible honrar los buenos impulsos heredados del ministerio del Papa Francisco, mirando la realidad a la que remiten y que interpela a la Iglesia. Me limito a evocar dos horizontes del cambio de época que imponen una cultura cristiana radicalmente nueva, en la que está destinada a florecer una nueva evangelización.
El primero podría describirse así. La Iglesia de Jesús no se hace solo con los que «vienen a la Iglesia». Cuando se hace solo con ellos, la Iglesia pierde impulso, pierde su misión, se vuelve autorreferencial, incluso se corrompe.

El Papa Francisco se ha esforzado apasionadamente por re-aclimatarnos a esta evidencia, en la que resplandece la novedad de la revelación de Jesús. Lo ha hecho de manera directa, imaginativa, gestual, con sus palabras y sus actos. Lo ha hecho devolviendo vigor a la novedad evangélica de la palabra y la práctica de los interlocutores que Jesús encuentra entre los oyentes aparentemente menos aptos para comprender el paso del reino de Dios y encontrar el camino de la fe.
La samaritana, la cananea, Zaqueo, el centurión, el ciego, el ladrón, el leproso y muchos otros… Figuras unidas por la dramática pobreza de una existencia herida, metáforas de la extrañeza humana respecto a la perfección moral.
Todos ellos no fueron convocados a seguir a los discípulos designados como testigos y guardianes del ministerio que hace reconocible a Jesús, hasta que «Él venga». Sin embargo, todos ellos también incluidos en el perímetro evangélico de la ekklesia, de la asamblea que nace de la palabra y la acción de Jesús (LG, 9). Y no pocas veces gratificados explícitamente con el reconocimiento de una fe que «salva».
¿Aprenderemos a habitar institucional y alegremente esta Iglesia «ampliada» (que Pablo VI ya había descrito perfectamente en su Encíclica Ecclesiam suam, de 1964, y que no fue escuchada)?
La rehabilitación de la sinodalidad, lo más inclusiva posible -«Todos, todos, todos»-, ya ha puesto de manifiesto la incomodidad de una Iglesia que ya no está acostumbrada a la amplitud de la asamblea de Jesús. Re-aclimatarse a la misión —abrir el Reino de Dios, antes que fortalecer la institución o defender la estructura — marcará la diferencia.
El segundo rasgo podría ser evocado de esta manera. El mundo actual avanza, en orden disperso, hacia «la guerra mundial por partes». Este efecto global de diseminación de la violencia depredadora, que está contaminando también los vínculos individuales, es generado por la erosión de los dispositivos de neutralización de los impulsos propietarios y auto-celebratorios del ego.
Antes de que los «fragmentos» de la violencia liberalizada se unan irreversiblemente, es urgente lanzar una visión «profética» de su dramática estupidez. Por supuesto, la aceleración exponencial de la tecnocracia no ayuda en esto. El algoritmo ofrece una poderosa y seductora exhibición de racionalidad superior.
En este contexto, incluso la mera evocación de los valores de los buenos tiempos pasados queda reducida a cero. La apuesta por la semilla evangélica es hoy la medida más racional. Se trata de lanzar el corazón más allá del obstáculo y dedicarse a la creación de un lenguaje humanista.
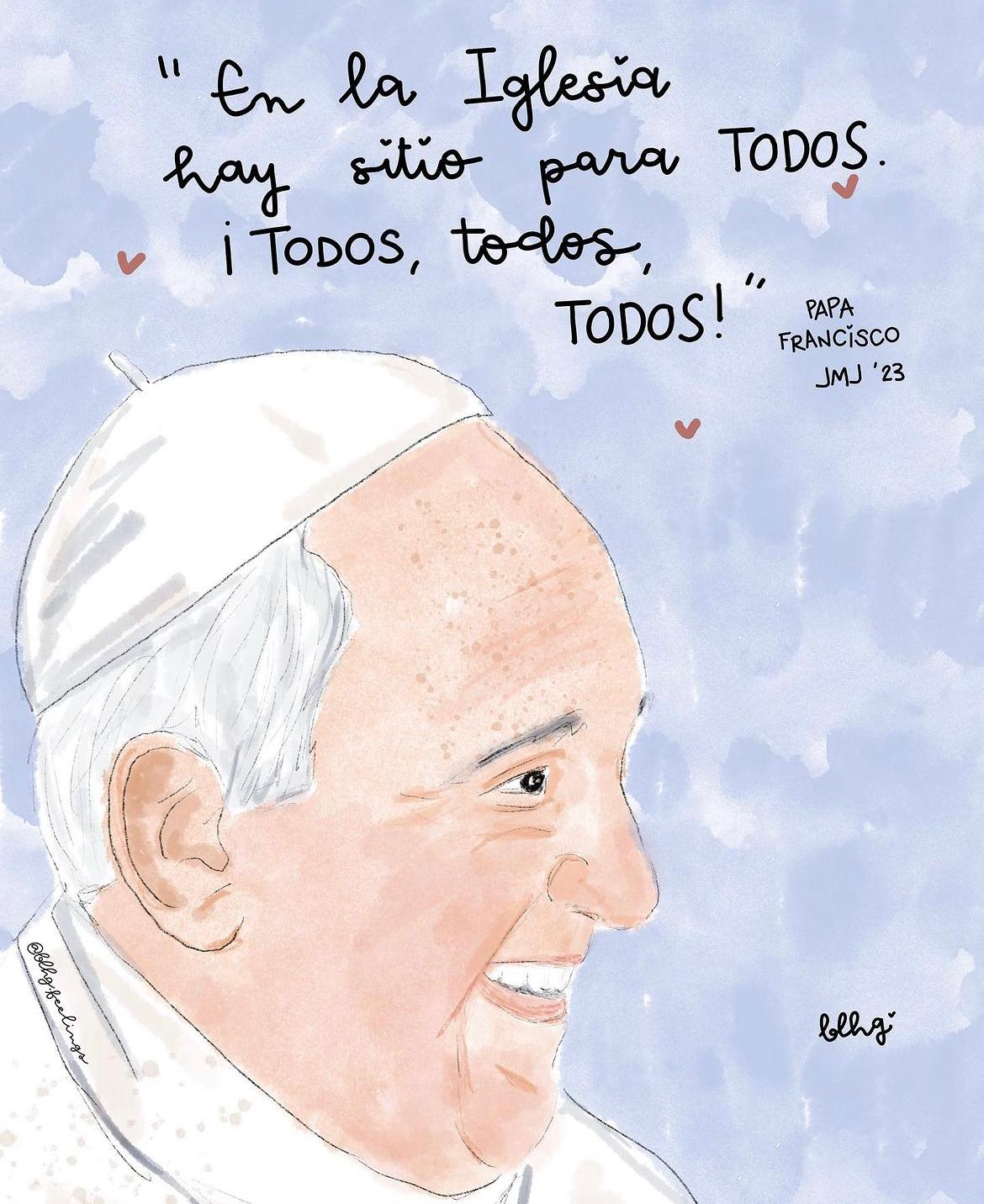
La «fraternidad», como horizonte del carácter generativo y no destructivo, de la convivencia civil, es sin duda una categoría del lenguaje cristiano que contrasta con el nihilismo de la autorrealización. Sin embargo, el cristianismo no podrá reavivar la chispa de su alcance antropológico —y no solo místico— sin elaborar una cultura política capaz de afianzar la conciencia y hacer practicable la libertad.
Quizás debamos dejar de considerar simples «paradojas» evangélicas las instrucciones de Jesús sobre el amor a los enemigos que nos hace humanos, sobre el sacrificio de la propia vida para ganarla, sobre la capacidad de los padres de emocionarse por el hijo encontrado, sobre la fiesta del cielo por una conversión humanamente impensable.
En estas figuras límite de la radicalidad evangélica se esconde, sin embargo, una antropología aún inexplorada que debemos «inventar», sacar a la luz y poner en red. Es una antropología más culta y más creyente que la santa ignorancia que elimina el pensamiento de la fe, más dialéctica y más astuta que el torpe neoliberalismo que acumula beneficios sin decencia y sin sentido.
Existen fuerzas, religiosas y laicas, que comparten la crisis de rechazo y están dispuestas a aliarse. ¿Seremos capaces de extraer de la fe evangélica la cultura de un humanismo civil que entierre en la vergüenza las nuevas impunidades del delirio de omnipotencia (ya sea religioso, económico o tecnocrático)?
También te puede interesar
¿Qué he dicho sobre la Inmaculada Concepción en estos años?
La Inmaculada Concepción: el gesto inmaculado y ruborizado de un "sí"
"Nada es tan fácil como parece…"
El caso de las monjas de Belorado: ¿Cuánto hay de verdad en la Ley de Murphy?
"Vivir cristificados para sumergirnos conscientemente en ese 'todavía no'"
Vivir cristificados es la tensión del Adviento
Para que este hecho deje de ser el sempiterno campo de batalla ideológico
Carta a los políticos con motivo del recuerdo – conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Franco
Lo último