La esclavitud en Rousseau
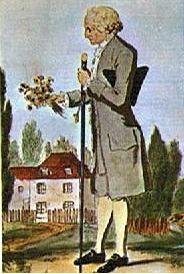
Es bueno que de vez en cuando nos volvamos a los mayores pensadores de la historia, porque siempre se aprende algo nuevo de ellos. Este es hoy el caso de Rousseau y su tratado sobre La esclavitud del que hacemos un breve resumen.
Puesto que ningún hombre tiene autoriad natural sobre sus semejantes, y que la fuerza no constituye derecho, quedan sólo las convenciones, es decir, los pactos entre las personas, como base de toda autoridad legítima entre los hombres.
"Si un individuo, dice Grocio, puede alienar su libertad y hacerse esclavo de un amo, ¿por qué un pueblo entero no ha de poder alienar la suya y convertirse en esclavo de un rey?". Hay en esta frase (se pregunta Rousseau)algunas palabras equívocas que necesitarían explicación, pero detengámonos sólo en la de alienar. Alienar es ceder o vender.
Ahora bien, un hombre que se hace esclavo de otro no se entrega, se vende, eso sí, para atender a su subsistencia; pero un pueblo, ¿por qué es por lo que se vende? Un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, extrae de ellos la suya, y, según Rabelais, un rey no vive con poca cosa. ¿Los seres ceden, pues, sus personas a condición de que les quiten también su bienestar? No sé qué es lo que les queda por conservar...
Decir que un hombre se da a otro gratuitamente es afirmar algo absurdo e inconcebible: tal acto sería ilegítimo y nulo, por la razón única que el que lo realiza no está en su sano juicio. Decir otro tanto de un país es suponer un pueblo de locos y la locura no crea derecho.
Aun admitiendo que el hombre pudiera alienarse a sí mismo, no puede alienar a sus hijos nacidos para ser hombres/mujeres y libres. Su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a disponer de ella. Antes que estén en la edad de la razón puede el padre, en nombre de ellos, estipular condiciones para conservar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente, pues semejante acto sería contrario a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos de la paternidad.
Sería, pues, necesario, para que un gobierno arbitrario resultara legítimo, que a cada generación el pueblo fuese dueño de admitir o rechazar su sistema, y en tal caso este gobierno dejaría de ser arbitrario.
Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre/mujer, a los derechos de la Humanidad e incluso a sus deberes. No hay compensación alguna posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre/mujer: despojarse de la libertad equivale a despojarse del ser moral.
En fin, es una convención fútil y contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la otra una obediencia sin límites. ¿No es claro que a nada se siente uno obligado frente a aquel al que hay derecho a exigirle todo? Y esta sola condición, sin equivalente, sin reciprocidad, ¿no lleva consigo la nulidad del acto? ¿Qué derecho podrá tener mi esclavo frente a mí, si todo lo que posee me pertenece, y siendo, por tanto, su derecho mío, tal derecho frente a mí se convertiría en palabra sin ningún sentido?.
Grocio y otros como él ven en la guera otro origen del presunto derecho a la esclavitud. Tenidendo el vencedor derecho a matar al vencido, puede éste comprar su vida al precio de su libertad; convención tanto más legítima cuanto que redunda en provecho de los dos.
Pero es un hecho que ese presunto derecho a matar a los vencidos no resulta en modo alguno del estado de guerra. Por esta razón los hombres vivos en su relativa independencia no tenían entre ellos relaciones suficientemente constantes para constituir ni el estado de paz ni el estado de guerra, y no eran, por tanto, naturalmente enemigos.
La relación de las cosas, y no la de los hombres es la que constituye la guerra, y ese estado no puede nacer de simples relaciones personales, sino solamente de relaciones reales. La guerra privada de hombre a hombre no puede existir ni en el estado natural, en el que no hay propiedad constante, ni en el estado social, donde todo se encuentra bajo la autoridad de las leyes.
Necesidad de retroceder a una convención
primitiva
Ni aun concediéndole todo lo que hasta aquí he refutado lograrían progresar los fautores del despotismo. Habrá siempre una gran diferencia entre someter una multitud y regir una sociadad. Que muchos o pocos hombres, cualquiera sea su número, estén sometido a un solo hombre, yo sólo veo en esa sociedad un señor y unos esclavos, jamás un pueblo y su jefe; represntarán en todo caso una agrupación, pero nunca una asociación, porque no hay un bien público ni una entidad política.
Ese hombre, aunque haya sojuzgado a medio mundo, no es realmente más que un particular; su interés, separado del de los demás, será siempre un interés privado. Si llega a perecer su imperio tras él, se dispersará y permanecerá sin unión ni coherencia, como un roble se destruye y cae convertido en montón de cenizas, una vez que el fuego los ha consumido.
Un pueblo, dice Grocio, puede darse un rey. Según él, ese pueblo existe antes y como consecuencia de poder darse a un rey. Ese don representa un acto civil, desde el momento en que supone una deliberación pública. Pero antes de examinar el hecho por el cual un pueblo elige a un rey sería conveniente estudiar el acto por el cual un pueblo se siente pueblo, ya que siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad.
En efecto, si no hubiera una convención anterior ¿dónde estaría la obligación de,a menos que la elección fuese unánime, de los menos a someterse a la decisión de los más? Y ¿con qué derecho, mil que quieren un amo, disponen de diez que no lo quieren? La ley de las mayorías en los sufragios es ella misma fruto de una convención anterior que supone, por lo menos una vez, unanimidad.
J.J. Rousseau, El Contrato Social
Edaf Ediciones, Madrid 1979
www.porunmundomasjusto.com
--Virtudes públicas o laicas
en José Ortega y Gasset
http://Fmargallo.bubok.com
pinchar en el libro
