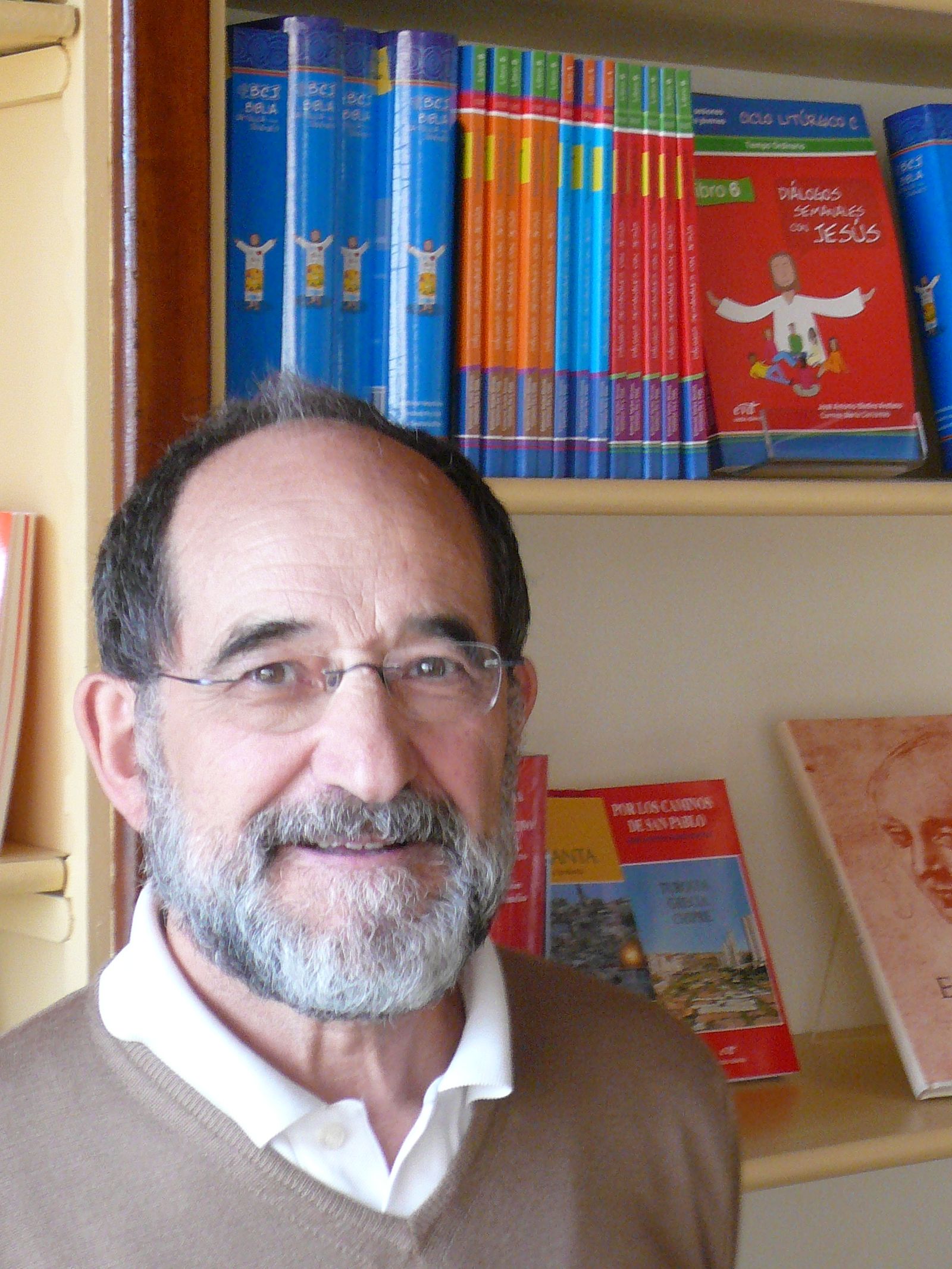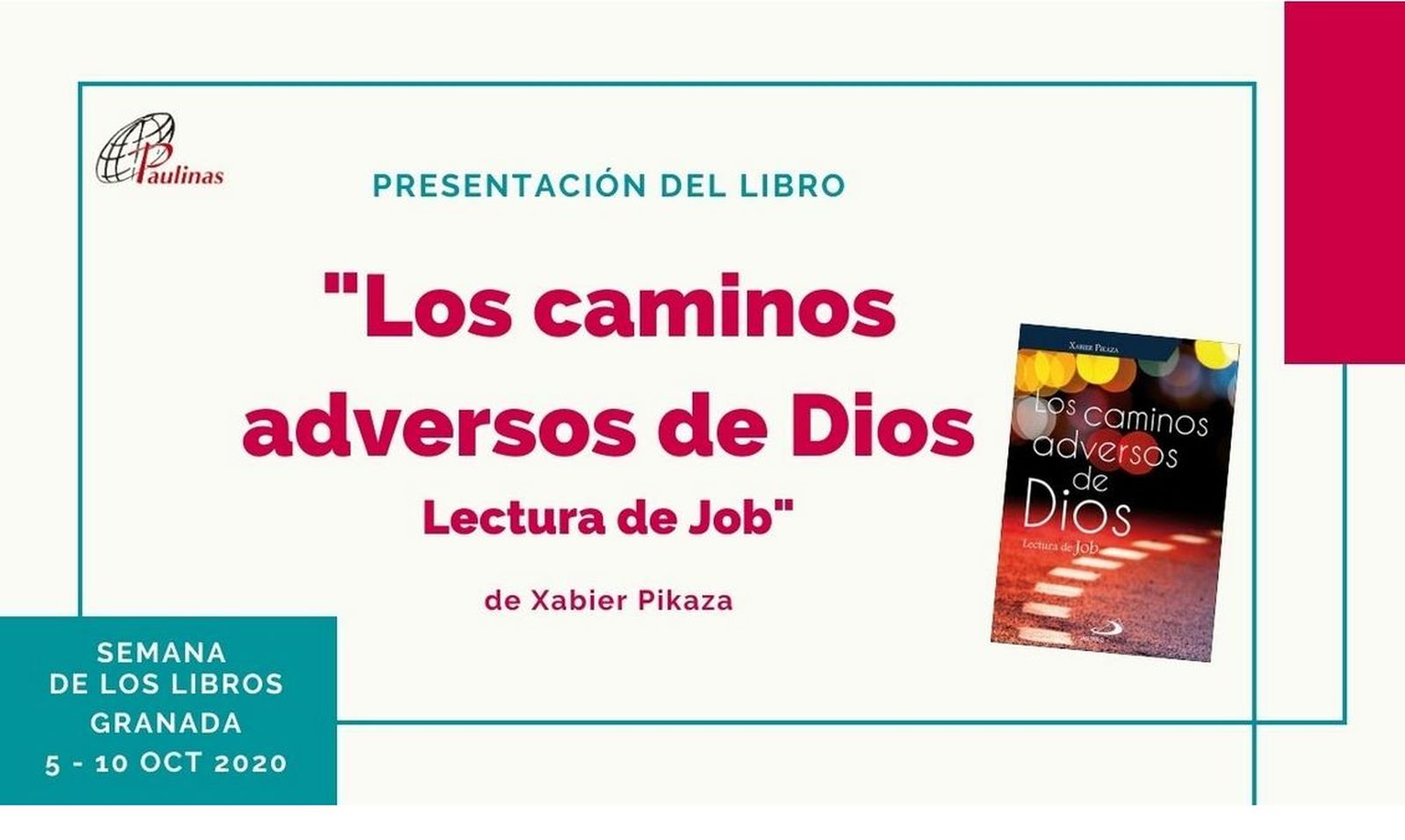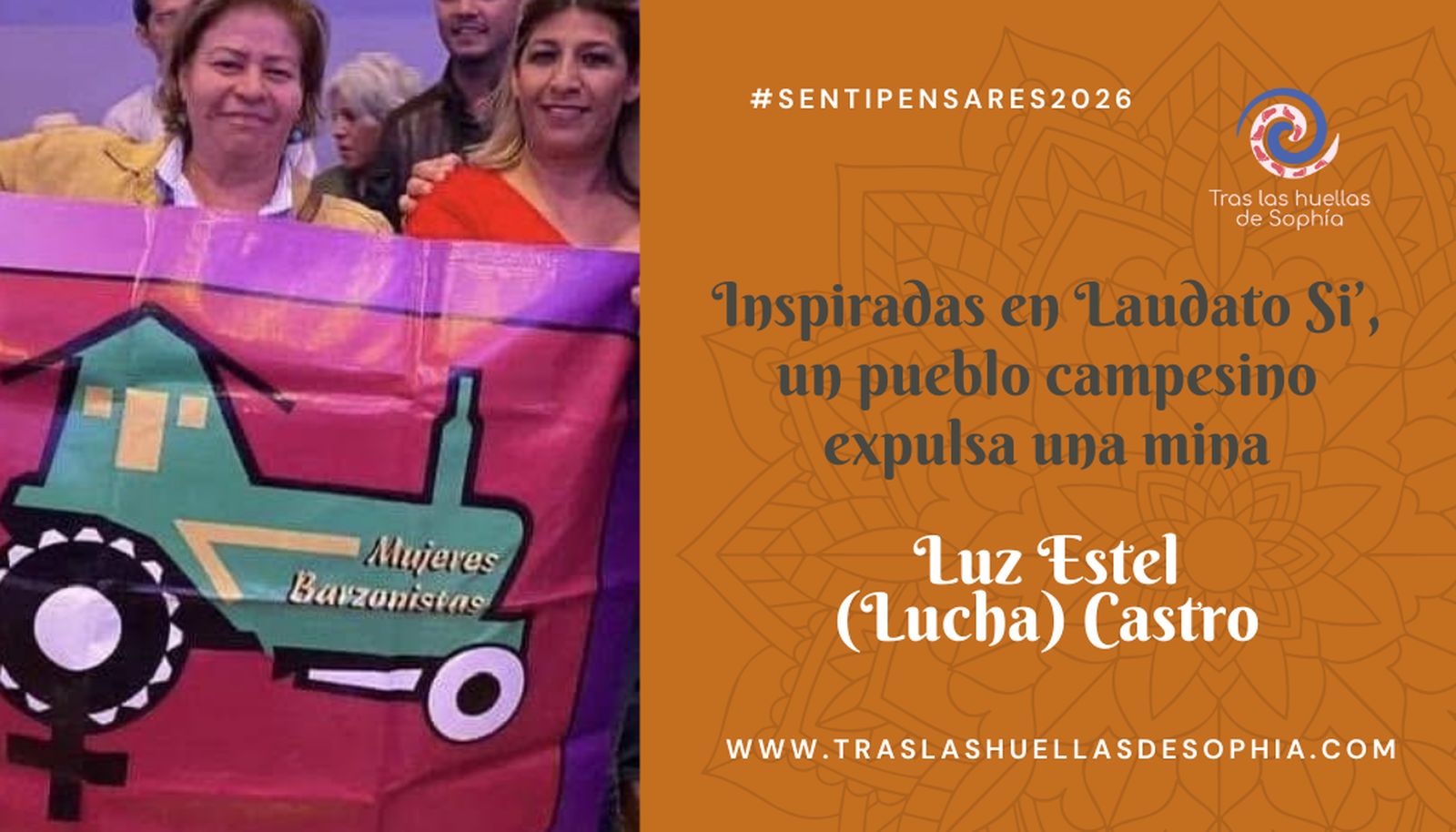Las monjas de Belorado: Juicio difuso y pendiente, un futuro para la vida religiosa
"Este es un tema que en la Iglesia no se resuelve con ley, sino con evangelio"
El juzgado civil de Belorado acaba de dictar sentencia sobre la propiedad del monasterio de clarisas de Belorado (Burgos, España, 3.8.2025, cf. Religión Digital, FB y otros medios de la prensa española.), a favor del obispado, en contra de las monjas que al parecer habían roto sus vínculos con la iglesia establecida
Las monjas han perdido el juicio civil con el obispado, siendo obligadas a dejar el monasterio, abandonando la vida religiosa “regular” (=regulada por regla) en la iglesia católica. El tema es complejo, difuso y es imposible resumirlo en unas líneas.
El Obispado de Burgos ha respondido de un modo “exquisito”, según los cánones del derecho eclesiástico, pero a través de la ley, quizá con toda razón y mucha generosidad, pero siguen pendientes los temas de fondo de la vida religiosa y de la iglesia, de Belorado y Burgos, de todo el mundo.
Éste es un tema que en la Iglesia no se resuelve con ley, sino con evangelio. Todo el asunto de Belorado ha sido y sigue siendo un “dolor” para muchas y muchos, pero puede ser una oportunidad cristiana y humana de futuro si todas las partes reflexionan y siguen decidiendo según el evangelio.
Los del obispado son buenos y justos, según ley del mundo, pero también entre las monjas han muy buena gente de humanidad y evangelio, de manera que, escuchando, hablando y queriendo, el tema podrá reconducirse en línea de iglesia cristiana y de libertad futura de las religiosas. Desde ese fondo pueden trazarse cuatro reflexiones.
El tema no es claro. Parece que hay actitudes, hay gestos, hay gastos extraños de parte de las monjas de Belorado. Parece que ellas deberían cambiar también mucho, dialogar, buscando raíces de evangelio y de franciscanismo, pero también pueden abrir sendas de cristianismo que todos necesitamos. Con ese convencimiento he querido escribir las reflexiones que siguen, no para decidir nada, ni sacar conclusiones, sino para dialogar, si es posible, entre todos, en el camino, declarando desde mi solidaridad de base con el obispado de Burgos.

1.LO PRIMERO ES NO JUZGAR SEGÚN DIJO JESÚS
Lo primero es superar el juicio, según Mt 7, 1-3 y todo el evangelio. Es malo empezar juzgando, con el derecho canónico de la iglesia clerical y del derecho civil de España. El tema debe resolverse a otro plano, sin vencedores ni vencidos, sin justos y pecadores. Así lo pide Jesús, para aquellos que se creen cristianos, que se presume que son, al menos, los del obispado de Burgos. Así dice el Ebangelio
-:«No juzguéis y no seréis juzgados» (Mt 7, 1; Lc 6, 37). Esta palabra ha sido situada y reelabora por Mateo y Lucas el Sermón de la Montaña (o de la llanura). Ésta es la esencia del “derecho” de la iglesia. No se puede aplicar en el deecho civil…, por eso, este caso, desde la iglesia, no debería haberse llevado en modo alguno al juico civil del Estado. (a) Eta es s una afirmación radical, antes de todas las leyes concretas: «Daos mutuamente la pa; daow gratuitamente habéis recibido» (cf. Mt 10, 8).
(b)Esta palabra (¡no juzguéis!) no puede probarse por ley, pero puede y debe razonarse, como supone Lc 6, 38 y Mt 7, 2 al afirmar: «con el juicio con que juzguéis seréis juzgados». Estamos ante la revelación suprema: el juicio no es un elemento originario de la creación, no proviene de Dios, sino que surge y se despliega allí donde nosotros lo formulamos y aplicamos, en contra de la gratuidad y perdón de Dios.
(c) No juzgar, es palabra de iglesia.. Los cristianos como tales no pueden juzgar porque Dios es principio de vida (es creador y no juez legal del mundo).
(d) El texto dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Eso significa que el juicio que proyectamos sobre el fin de la historia no es una creación de Dios, sino resultado de nuestra propia violencia y nuestro miedo.

2.JURISPRUDENCIA, LA NORMA DE SAN PABLO (1 Cor 6)
Un caso como éste de Belorado fue resuelto en otro n tiempos por Pablo Apóstol en 1 Corintios y él lo hizo de forma radical, sentando jurisprudencia en la iglesia. Los casos de este tipo debe resolverse en ámbito cristiano, pero nunca para nunca para favorecer a la institución (como dicen que se ha hecho en casos de pederastia clarical), sino para llegar con a la raíz cristiana y humana raíz de los temas. Aquí me limito a citar el texto de Pablo, conforme a la versión de la CEE (Conferencia Episcopal española mejorarse, en un texto que debería precisar (pues algunas de sus palabras tienen doble sentido):
¡Hay entre vosotros que, teniendo un pleito con otros, se atreve a llevarlo a juicio ante los no creyentes y no ante los cristianos 2¿Habéis olvidado que los cristianoss juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? 3Recordad que juzgaremos a ángeles; cuánto más, asuntos de la vida ordinaria.
4De manera que para juzgar los asuntos ordinarios podeis acudir a cristianos de menos importancia. Pereo ¡No os da vergüenza! ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? 6No señor, un hermano tiene que estar en pleito con otro y además ante gentiles. 7Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? 8En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones… y eso lo sois con hermanos vuestros (1 Cor 6, 1-8) .
No conozco todos los detalles del caso entre el obispado de Burgos y las monjas de Belorado, me han dado versiones distintas. Tamposo sé lo que han querido de verdad las clarisas, todas las hermanas, con los aprovechados de turnos que han venido de varias partes del mundo para aprovecharse de del conflicto, como suele suceder en estos canos. No me parece necesario entrar en esa temática. Pero puede decir que los responsables del obispado de Burgos hubieran podido dar largas, sin entrar a juicio económico de juzgado civil de guardia, y menos pudiendo dar la impresión (que algunos han tenido) de que quieren aprovecharse de fondos económicos.
Estoy convencido de que el tema no es de aprovechamiento económico…, pero como “hermanos mayores”, si lo son, hermanos cristianos con muchos poderes, los del obispado de Burgos, podrían haber dejado que las cosas se fueran enfriando, o resolviendo por sí mismas con el tiempo, que suele ser el juez real de estos problemas. Estoy convencido de que las cosas podrían irse serenando y resolviendo, sin entrar en juicio civil, según dice Jesús, según lo pide Pablo

3. UN TEMA DE FONDO, CON O MURCHU. ESTÁ EN JUEGO LA ESENCIA Y FUTURO DE LA VIDA RELIGIOSA Y DE LA IGLESIA
Había pensado introducir aquí unas citas franciscanas, de esas que tengo de mis tiempos de profesor de la espiritualidad…en la UP de Salamanca. Podría tratar del carisma franciscano de las monjas de Belorado, del sentido de la libertad religiosa, de la minoridad y fraternidad, de la pobreza, del pacto de Francisco de Asís y sus hermanos y hermanas con el hermano papa u obispo…
Pero todo eso lo dejo quizá para otra postal, viendo cómo se van resolviendo los temas de monjas y obispos, dentro de la iglesia, en una sociedad civil que está cambiando a gran velocidad.. Algo he venido escribiendo sobre estos temas. Pero, en este caso, prefiero una obra de O Murchu, que evoca temas de fondo de la problemática entre el obispado de Burgos y las monjas de Belorado, que empieza hablando de monjas dent En esa línea, en el lugar donde confluyen en un plano ideal el monacato celta y la contemplación carmelitana, desde la raíz del evangelio, podría iluminarse la propuesta de refundación que propone O’Murchu para la segunda mitad del siglo XXI. Esa refundación implica ante todo revolución de amor, en forma de retorno a la vida Jesús, tal como él mismo ha esbozado a en dos libros esenciales Catching up with Jesus. An invigorating story (Crossroad, New York 2005) y The Transformation of Desire (Darton, London 2007).En esa doble perspectiva (encuentro con Jesús y transformación del deseo en amor adulto), pueden hallarse las bases de una refundación de la vida religiosa, que ahora quiero esbozar, de un modo introductorio, como homenaje admirado ante la obra y propuesta de D. O’Murchu.
Debo empezar recordando que Jesús es “hijo de Dios” siendo (y por ser)“hijo de los hombres”. Cierta teología ha contrapuesto con cierta frecuencia esos momentos, pero en sentido radical ellos son inseparables: Jesús es "hijo de Dios" siendo hijo de la historia humana, producto y resultado de proceso cósmico, biológico e histórico (cultural) que nos llega del origen y sentido de los tiempos que es Dios. Precisamente por ser anthropos (ser humano), por ser Bar o Ben Adán, hijo de hombre (es decir, de mujer), él es “hijo de Dios” y puede ser un hombre universal, en relación con la humanidad entera. Este es el principio de todas las relaciones de Jesús, que aparece así como "hijo de lo humano", aquel que surgiendo de la humanidad surge de tal forma de Dios Padre‒Madre que puede afirmar (como todos los creyentes) “yo y el Padre/Madre somos Uno” (Jn 10, 30).
Jesús es “Dios” porque realiza y despliega su vida en amor solidario, hacia los hombres y mujeres concretos de su entorno. No buscó el poder para dominar y así “ayudar” desde arriba a los demás (en la línea de cierta jerarquía cristiana posterior), como un Dios patriarcal, ni como un dirigente político. Vivió en amor, y así fue regalando su vida, en forma de palabra sanadora y empoderadora a los pobres y humillados de su entorno, mujeres y niños, enfermos y expulsados sociales. Su amor fue a la vez íntimo (cercano) y universal, abriendo/expresando con su vida un camino de palabra y vida para todos.
No sabemos si estaba “casado” (probablemente no, en aquellas circunstancias), pero su amor fue cercano en cada caso, con niños, con mujeres con varones, creando así una comunidad alternativa de amigos en libertad, capaces de darse la vida y de vivir unos a otros. No sabemos que dejó una viuda tras su muerte, y unos hijos herederos (en una línea califal), aunque parece que “no”, pues la identidad de su esposa y la herencia de sus hijos se hubiera conocido en aquel contexto oriental. No dejó mujer e hijos, pero dejó “amigos”, como saben no sólo los evangelios (especialmente Marcos y Juan) sino también Flavio Josefo, cuyo testimonio (quienes antes lo habían amado, no dejaron de quererle tras la muerte… Ant., XVIII, iii, 3) resulta esencial para entender el cristianismo.
Jesús es Dios (siendo hombre verdadero) porque ha sido capaz de reglar la vida y compartirla con los otros (hasta en la cruz), no por sacrificio (para pagar alguna deuda oscura a un Dios todavía más oscuro), sino por generosidad e impulso de amor. No murió por sacrificio, para dar a Dios algo que los hombres le debían o por castigo (para así pagar alguna deuda divina), sino al contrario, porque él era “como Dios” (o, mejor dicho, porque él era Dios) regalando y compartiendo gratuitamente vida, desde abajo, entre los últimos del mundo, en contra de un poder jerárquico (gobernador de Roma, sacerdotes de Jerusalén) que se mantenía y se mantiene imponiéndose a los demás. Ésta es la novedad de Jesús, ésta su divinidad, no un tipo de sadoquismo martirial, ni una obediencia sacrificial, sino el amor solidario por los hombres, mujeres y niños con quienes había compartido su amor.
En ese sentido, como sabe el evangelio de Juan, la “resurrección” de Jesús se identifica con su misma vida de amor en gratuidad, en libertad, hacia los otros. Sólo en esa línea se puede entender su “celibato”, que no es falta de amor, sino amor generoso y abierto, siempre concreto, hacia los hombres y mujeres de su entorno. Según eso, antes de ser casados o solteros (que son opciones importantes, pero que vienen siempre en un segundo momento) todos los seguidores y amigos de Jesús han de sentirse célibes en ese sentido más profundo de la vida, hombres y mujeres que descubren y expresan en el amor mutuo, unos de otros y con otros.
Jesús resucita en Dios, resucitando en la fraternidad (comunión de amor) de la iglesia. Su “tradición” no se ha perpetuado en unos hijos, sino en unos hermanos y amigos, que acogen y ensanchan la experiencia de su vida en amor. De esos amigos y sobre todo amigas de Jesús dice el evangelio que "le han visto" tras la muerte, es decir, que han descubierto y cultivado (expandido) su presencia en forma de amor. Jesús no ha transmitido su herencia a través de una familiar patriarcal, en las que el poder va pasando por generaciones, de padres a hijos, como en las dinastías de reyes y sacerdotes normales del mundo; no dice a los suyos "creced y multiplicaos", como dijo Dios a los hombres al principio de los tiempos (cf. Gen 1, 28), sino "haced discípulos (=extended el discipulado)”, es decir, “sed amigos unos de los otros, como yo lo he sido (cf. Mt 28, 16-20; Jn 15, 15).
Este amor “pascual” de Jesús es amor de afecto concreto, lleno del “erotismo” más hondo del Dios de los profetas, que es padre y amante, que es amigo, impulso y presencia de amor en las diversas circunstancias de la vida, sin padres‒patriarcas, sin señores y siervos, sin hombres sobre las mujeres (cf. Gal 3e, 28), un amor múltiple que puede tomar y toma las diversas formas de afecto y comunión de la tierra (amor paterno y filial, pero sin patriarcalismo ni sumisión; amor homosexual o heterosexual, siempre con intimidad y respeto a todos etc.).
- Desde aquí se puede entender la figura de un Cristo “monje” que dirige y anima el mundo, sin tomar nunca el poder. Una fuerte tradición antigua, que está en el fondo del monacato oriental y occidental, ha presentado a Jesús como un monje (amigo y/o contemplativo) que se separa en un sentido del mundo, para dirigirlo y animarlo mejor, desde su poderosa soledad, por atracción y compañía de amor, nunca por poder impositiva, distinguiéndose así de los poderes oficiales o mundanos de imperios e iglesias (gobernadores y obispos) que organizan y gobiernan con leyes y sanciones sus “rebaños”, en el orden externo de la vida.
Sólo un monje, que modera las pasiones, pero no por sacrificio sino por amor más hondo, no para dejar de amar, sino para amar de un modo más intenso, supera el ansia de tener, y el deseo sexual como dominio sobre otros (pero no el sexo que es lenguaje y presencia de amor), siendo dueño de sí mismo y amigo de otros, en contemplación intensa, puede animar y alimentar en verdad el despliegue y destino de la historia humana. En esa perspectiva, celibato y castidad no son signo de alejamiento del amor, ni de dominio sobre los demás, sino potencia de espíritu, que ofrece al monje la verdadera autoridad de amor, en sintonía con los poderes más hondos del cosmos que se expresan en el corazón del hombre.
Esposo del alma, un erotismo creador. Esta visión ha sido más desarrollada por mujeres, pero también por varones, al menos desde la Edad Media. Tiene raíces bíblicas, pues el mismo Nuevo Testamento presenta a Jesús como esposo (en una tradición múltiple, presente en Mt y Lc, en Pablo y Juan), siguiendo una experiencia muy honda de los profetas del amor de Dios. En esta línea, la verdadera castidad cristiana (monacal) es experiencia de enamoramiento místico y mesiánico con Jesús, quien viene a presentarse como encarnación personal del amor de Dios, tal como lo han puesto de relieve varias santas medievales y, de un modo especial, los contemplativos del Carmelo (Teresa de Jesús, Juan de la Cruz).
Esta no es una línea exclusivamente cristiana, sino que puede encontrarse en ciertas formas de monacato hindú y budista y en la experiencia de muchos sufíes musulmanes, que han desarrollado formas de contemplación cercanas a la vida religiosa cristiana. El celibato aparece así como expresión del enamoramiento supremo, en formas de "erótica" espiritual que constituyen una de las cumbres de la literatura y la mística cristiana. Un tipo de monacato cristiano ha desarrollado de forma consecuente esta experiencia y dentro del cristianismo un tipo de vida religiosa, especialmente femenina, que ha encontrado en Jesús al esposo cercano, al amigo del alma, el amor crucificado y abierto a la resurrección.
- Cristo compasivo, hombre para los demás. La experiencia anterior del amor se ha desarrollado en una perspectiva diferente, de servicio caritativo, descubriendo y explorando otra faceta de la vida de Jesús: era compasivo, al servicio de los excluidos y oprimidos de su entorno, superando así un tipo de familia clausurada, de tipo exclusivista, que intentaba encerrarle en una casa (cf. Mc 3, 31-35), pues su verdadera familia eran todos los que cumplen la voluntad de Dios, con el hambriento y sediento, el exilado, enfermo o encarcelado (cf. Mt 25, 31-45).
En esta línea del Cristo compasivo se inscriben muchas congregaciones religiosas de la modernidad, para las que el celibato significa ante todo ternura compasiva, empatía con los pobres, cercanía y solidaridad respecto de los rechazados de la sociedad. También Buda y otros grandes hombres religiosos han podido cultivar un tipo de compasión semejante, pero ellas se ha desarrollado de un modo especial en el cristianismo. En esta línea, el celibato es libertad y entrega al servicio de los demás.
Estos son, a mi entender, seis principios importantes de amor cristiano que definirá la refundación del nuevo monacato (de la nueva vida religiosa), que puede ser celibataria en el sentido de renuncia al matrimonio, pero que puede expresarse también en formas distintas de comunión interhumana, en la línea de D. O. Murchu presenta como relación creadora de amor (castidad), para la experiencia compartida (dialogada) del despliegue de la vida, en obediencia mutua (que es libertad comunitaria) y en comunión de bienes (pobreza), como he venido poniendo de relieve en las páginas anteriores de esta introducción. Y con esto sí que puede terminar mi introducción, para que el lector amigo pueda pasar ya al contenido y propuestas concretas del libro de D.O’Murchu, a quien felicito por esta nueva obras.
Dentro y más allá de la Iglesia
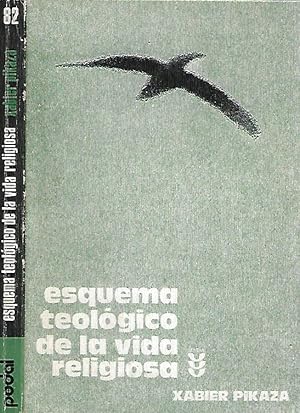
La liminalidad (el hecho de viviren las fronteras de la vida religiosa y de la sociedad, que es propio de las monjas) denota un amplio abrazo cultural que es inequívocamente espiritual (del Espíritu creador de Dios) pero no puede limitarse a ninguna religión o denominación cristiana.
La liminalidad (el carácter fronterizo de la vida de las monjas) es una influencia cultural transformadora que requiere una calidad de discernimiento que parece muy nueva para muchos Religiosos contemporáneos. Aún más sobrecogedores son los desafíos que conciernen a la relación entre los Religiosos y las instituciones eclesiásticas y canónicas.
Para los lectores católicos de este libro, la Vida Religiosa es inconcebible fuera de la Iglesia. Para muchos Religiosos de hoy en día, vivir la vida consagrada y ejercer un ministerio dentro de la Iglesia se consideran aspectos simultáneos. Es inconcebible que uno pueda existir sin el otro.
El magisterio de la Iglesia tampoco puede prever otro escenario: en su opinión, la Vida Religiosa es ante todo una estructura canónica. sancionada oficialmente por la Iglesia, y es considerada una aberración cuando no tiene la protección y la guía de la Iglesia.
Me parece que esta es una visión sumamente simplista, que depende demasiado de la ley y del orden en lugar de estar basada en la teología y la espiritualidad. Una visión más matizada y perspicaz de la historia sugiere, con gran claridad, que durante sus primeros mil años la Vida Religiosa fue esencialmente un movimiento laico, con cierta relación con la Iglesia oficial pero no controlado por ella. En su tradición fundamental, el movimiento monástico adoptó una postura contracultural ante la creciente institucionalización de la propia Iglesia. La huida al desierto era realmente una opción para una comprensión no imperial del nuevo reinado de Dios en la tierra. Era una opción para el empoderamiento del evangelio y una denuncia de una Iglesia conducida engañosamente por Constantino al culto a la dominación.
Cada vez más, los estudios en arqueología e historia antigua representan a los primeros monjes como arquitectos de una intensa hermandad comunitaria, exhibiendo una interacción limitada con la Iglesia formal de la época. San Benito insistió en que todos eran hermanos en solidaridad mutua, con solo unos pocos sacerdotes para proporcionar la Eucaristía a la comunidad. Incluso Francisco en el el siglo XIII quería una federación fraternal, no una estructura clericalizada. A pesar de una clericalización gradual desde el siglo XIV en adelante, no fue hasta el Concilio de Trento (1545-63) que el sacerdote se convirtió en el modelo ideal para todas las formas de discipulado cristiano. A partir de entonces, incluso las religiosas apostólicas debían vestir el uniforme clerical blanco y negro.
En la actualidad, la estrecha vinculación de los Religiosos con la Iglesia formal es tan evidente que la mayoría de Religiosos nunca cuestionan su evolución. Suponemos que siempre ha sido así, cuando de hecho es un desarrollo relativamente reciente. La suposición incuestionable a menudo se basa en una especie de codependencia práctica: sin el dinero y los recursos de la Iglesia, los Religiosos no podrían funcionar, ni en términos de estilo de vida ni en el ministerio. Esto ha sido cierto no solo en África, Asia y América Latina, sino también en los Estados Unidos, donde muchos grupos femeninos viven y trabajan en propiedades de la Iglesia. Esta estrecha relación de trabajo a menudo ha llevado a la percepción de hermanas como pseudo-sacerdotes, comprometiendo seriamente los aspectos liminales y proféticos del testimonio consagrado.
Desde el Concilio Vaticano II (1959-64), el catolicismo ha estado luchando contra un sacerdocio en declive numérico y un consenso cada vez mayor de que el futuro de la Iglesia estará dirigido por laicos más que ser gobernado o controlado por los clérigos. Ciertamente, el sacerdocio occidental, como hemos sabido, está en una profunda crisis, y esto es cada vez más cierto también en el Tercer Mundo, donde el control clerical está perdiendo su control firme. Hay mucho que sugiere que la renovación y revitalización de la Iglesia surgirá de un nuevo fermento laico en lugar de algo parecido a un sacerdocio revitalizado.
En términos de Vida Religiosa, los diversos ejemplos de desarrollos recientemente emergentes indican inequívocamente un cambio hacia una nueva calidad de membresía, con el deseo de dar testimonio presencial el mundo de Dios y no solo en la Iglesia. Incluso grupos, como L'Arche y la Comunidad de Sant'Egidio, con vínculos históricos explícitos con la Iglesia Católica, reciben e incluyen a personas de todas las denominaciones, incluso algunos de otras grandes religiones y, ocasionalmente, a personas sin ninguna lealtad religiosa particular.
Estas observaciones no deben interpretarse como anti-Iglesia o como una especie de libertad-para-todos postmoderna. Intento honrar lo que percibo que es un significado más profundo de la vida consagrada, con una doble perspectiva:
La historia misma sugiere que un modelo refundado en el siglo XXI es probable que vire hacia una dirección mucho menos eclesiástica, menos canónica, no en oposición a la Iglesia, sino más bien como un compromiso más profundo con el nuevo reino de Dios en el corazón del mundo (Diarmuid. O Murchu, Refundar la vida religiosa en el siglo XXI, Sirena de los vientos, Madrid 2020) .
DEL PROLOGO DE X. PIKAZA LA OBRA DE O MURCHU. REFUNDACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA
En el lugar donde confluyen en un plano ideal el monacato celta y la contemplación fraterna de la tradición franciscana, desde la raíz del evangelio, podría iluminarse la propuesta de refundación que propone O’Murchu para la segunda mitad del siglo XXI, una propuesta que podría dialogarse con las hermanas franciscanas de Belorado
Esa refundación implica ante todo revolución de amor, en forma de retorno a la vida Jesús, tal como él mismo ha esbozado a en dos libros esenciales Catching up with Jesus. An invigorating story (Crossroad, New York 2005) y The Transformation of Desire (Darton, London 2007).En esa doble perspectiva (encuentro con Jesús y transformación del deseo en amor adulto), pueden hallarse las bases de una refundación de la vida religiosa, que ahora quiero esbozar, de un modo introductorio, como homenaje admirado ante la obra y propuesta de DIURMUID. O’Murchu.
Debo empezar recordando que Jesús es “hijo de Dios” siendo (y por ser)“hijo de los hombres” en amaor. Cierta teología ha contrapuesto con cierta frecuencia esos momentos, pero en sentido radical ellos son inseparables: Jesús es "hijo de Dios" siendo hijo de la historia humana, producto y resultado de proceso cósmico, biológico e histórico (cultural) que nos llega del origen y sentido de los tiempos que es Dios. Precisamente por ser anthropos (ser humano), por ser Bar o Ben Adán, hijo de hombre (es decir, de mujer), él es “hijo de Dios” y puede ser un hombre universal, en relación con la humanidad entera. Este es el principio de todas las relaciones de Jesús, que aparece así como "hijo de lo humano", aquel que surgiendo de la humanidad surge de tal forma de Dios Padre‒Madre que puede afirmar (como todos los creyentes) “yo y el Padre/Madre somos Uno” (Jn 10, 30).
- Jesús es “Dios” porque realiza y despliega su vida en amor solidario, hacia los hombres y mujeres concretos de su entorno, no como sacerdote de jerarquía de templo, sino como hombre del pueblo. No buscó el poder para dominar y así “ayudar” desde arriba a los demás (en la línea de cierta jerarquía cristiana posterior), como un Dios patriarcal, ni como un dirigente político. Vivió en amor, y así fue regalando su vida, en forma de palabra sanadora y empoderadora a los pobres y humillados de su entorno, mujeres y niños, enfermos y expulsados sociales. Su amor fue a la vez íntimo (cercano) y universal, abriendo/expresando con su vida un camino de palabra y vida para todos.
No sabemos si había estado “casado” (probablemente no, en aquellas circunstancias), pero su amor fue cercano en cada caso, con niños, con mujeres con varones, creando así una comunidad alternativa de amigos en libertad, capaces de darse la vida y de vivir unos a otros. No sabemos que dejó una viuda tras su muerte, y unos hijos herederos (en una línea califal), aunque parece que “no”, pues la identidad de su esposa y la herencia de sus hijos se hubiera conocido en aquel contexto oriental. No dejó mujer e hijos, pero dejó “amigos”, como saben no sólo los evangelios (especialmente Marcos y Juan) sino también Flavio Josefo, cuyo testimonio (quienes antes lo habían amado, no dejaron de quererle tras la muerte… Ant., XVIII, iii, 3) resulta esencial para entender el cristianismo.
- Jesús es Dios (siendo hombre verdadero) porque ha sido capaz de reglar la vida (es decir, de asumirla y)y compartirla con los otros (hasta en la cruz), no por sacrificio (para pagar alguna deuda oscura a un Dios todavía más oscuro), sino por generosidad e impulso de amor. No murió por sacrificio, para dar a Dios algo que los hombres le debían o por castigo (para así pagar alguna deuda divina), sino al contrario, porque él era “como Dios” (o, mejor dicho, porque él era Dios) regalando y compartiendo gratuitamente vida, desde abajo, entre los últimos del mundo, en contra de un poder jerárquico (gobernador de Roma, sacerdotes de Jerusalén) que se mantenía y se mantiene imponiéndose a los demás. Ésta es la novedad de Jesús, ésta su divinidad, no un tipo de sadoquismo martirial, ni una obediencia sacrificial, sino el amor solidario por los hombres, mujeres y niños con quienes había compartido su amor.
En ese sentido, como sabe el evangelio de Juan, la “resurrección” de Jesús se identifica con su misma vida de amor en gratuidad, en libertad, hacia los otros. Sólo en esa línea se puede entender su “celibato”, que no es falta de amor, sino amor generoso y abierto, siempre concreto, hacia los hombres y mujeres de su entorno. Según eso, antes de ser casados o solteros (que son opciones importantes, pero que vienen siempre en un segundo momento) todos los seguidores y amigos de Jesús han de sentirse célibes en ese sentido más profundo de la vida, hombres y mujeres que descubren y expresan en el amor mutuo, unos de otros y con otros.
- Jesús resucita en Dios, viviendo (resucitando) en la fraternidad (comunión de amor) de la iglesia. Su “tradición” no se ha perpetuado en unos hijos, sino en unos hermanos y amigos, que acogen y ensanchan la experiencia de su vida en amor. De esos amigos y sobre todo amigas de Jesús dice el evangelio que "le han visto" tras la muerte, es decir, que han descubierto y cultivado (expandido) su presencia en forma de amor. Jesús no ha transmitido su herencia a través de una familiar patriarcal, en las que el poder va pasando por generaciones, de padres a hijos, como en las dinastías de reyes y sacerdotes normales del mundo; no dice a los suyos "creced y multiplicaos", como dijo Dios a los hombres al principio de los tiempos (cf. Gen 1, 28), sino "haced discípulos (=extended el discipulado)”, es decir, “sed amigos unos de los otros, como yo lo he sido (cf. Mt 28, 16-20; Jn 15, 15).
Este amor “pascual” de Jesús es amor de afecto concreto, lleno del “erotismo” más hondo del Dios de los profetas, que es padre y amante, que es amigo, impulso y presencia de amor en las diversas circunstancias de la vida, sin padres‒patriarcas, sin señores y siervos, sin hombres sobre las mujeres (cf. Gal 3e, 28), un amor múltiple que puede tomar y toma las diversas formas de afecto y comunión de la tierra (amor paterno y filial, pero sin patriarcalismo ni sumisión; amor homosexual o heterosexual, siempre con intimidad y respeto a todos etc.).
- Desde aquí se puede entender la figura de un Cristo “monje/monja” /es decir, hermano gernab que dirige y anima el mundo, sin tomar nunca el poder. Una fuerte tradición antigua, que está en el fondo del monacato oriental y occidental, ha presentado a Jesús como un monje (amigo y/o contemplativo) que se separa en un sentido del mundo, para dirigirlo y animarlo mejor, desde su poderosa soledad, por atracción y compañía de amor, nunca por poder impositiva, distinguiéndose así de los poderes oficiales o mundanos de imperios e iglesias (gobernadores y obispos) que organizan y gobiernan con leyes y sanciones sus “rebaños”, en el orden externo de la vida.
Sólo un monje, que modera las pasiones, pero no por sacrificio sino por amor más hondo, no para dejar de amar, sino para amar de un modo más intenso, supera el ansia de tener, y el deseo sexual como dominio sobre otros (pero no el sexo que es lenguaje y presencia de amor), siendo dueño de sí mismo y amigo de otros, en contemplación intensa, puede animar y alimentar en verdad el despliegue y destino de la historia humana. En esa perspectiva, celibato y castidad no son signo de alejamiento del amor, ni de dominio sobre los demás, sino potencia de espíritu, que ofrece al monje la verdadera autoridad de amor, en sintonía con los poderes más hondos del cosmos que se expresan en el corazón del hombre.
- Esposo del alma, un amor creador. Esta visión ha sido más desarrollada por mujeres, pero también por varones, al menos desde la Edad Media. Tiene raíces bíblicas, pues el mismo Nuevo Testamento presenta a Jesús como esposo (en una tradición múltiple, presente en Mt y Lc, en Pablo y Juan), siguiendo una experiencia muy honda de los profetas del amor de Dios. En esta línea, la verdadera castidad cristiana (monacal) es experiencia de enamoramiento místico y mesiánico con Jesús, quien viene a presentarse como encarnación personal del amor de Dios, tal como lo han puesto de relieve varias santas medievales y, de un modo especial, los contemplativos (como Clara y Teresa de Jesús).
Esta no es una línea exclusivamente cristiana, sino que puede encontrarse en ciertas formas de monacato hindú y budista y en la experiencia de muchos sufíes musulmanes, que han desarrollado formas de contemplación cercanas a la vida religiosa cristiana. El celibato aparece así como expresión del enamoramiento supremo, en formas de "erótica" espiritual que constituyen una de las cumbres de la literatura y la mística cristiana. Un tipo de monacato cristiano ha desarrollado de forma consecuente esta experiencia y dentro del cristianismo un tipo de vida religiosa, especialmente femenina, que ha encontrado en Jesús al esposo cercano, al amigo del alma, el amor crucificado y abierto a la resurrección.
Cristo compasivo, hombre para los demás. La experiencia anterior del amor se ha desarrollado en una perspectiva diferente, de servicio caritativo, descubriendo y explorando otra faceta de la vida de Jesús: era compasivo, al servicio de los excluidos y oprimidos de su entorno, superando así un tipo de familia clausurada, de tipo exclusivista, que intentaba encerrarle en una casa (cf. Mc 3, 31-35), pues su verdadera familia eran todos los que cumplen la voluntad de Dios, con el hambriento y sediento, el exilado, enfermo o encarcelado (cf. Mt 25, 31-45).
En esta línea del Cristo compasivo se inscriben muchas congregaciones religiosas de la modernidad, para las que el celibato significa ante todo ternura compasiva, empatía con los pobres, cercanía y solidaridad respecto de los rechazados de la sociedad. También Buda y otros grandes hombres religiosos han podido cultivar un tipo de compasión semejante, pero ellas se ha desarrollado de un modo especial en el cristianismo. En esta línea, el celibato es libertad y entrega al servicio de los demás.
Estos son, a mi entender, seis principios importantes de amor cristiano que definirá la refundación del nuevo monacato (de la nueva vida religiosa), que puede ser celibataria en el sentido de renuncia al matrimonio, pero que puede expresarse también en formas distintas de comunión interhumana, en la línea de D. O. Murchu presenta como relación creadora de amor (castidad), para la experiencia compartida (dialogada) del despliegue de la vida, en obediencia mutua (que es libertad comunitaria) y en comunión de bienes (pobreza), como he venido poniendo de relieve en las páginas anteriores de esta introducción. Y con esto sí que puede terminar mi introducción, para que el lector amigo pueda pasar ya al contenido y propuestas concretas del libro de D.O’Murchu, a quien felicito por esta nueva obras. (X. Pikaza 6.8.2025)