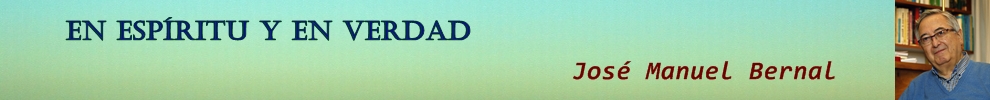¿Consagración por contacto?

La primitiva fórmula romana, atestiguada ya en el llamado Ordo Romanus I del siglo VIII, rezaba así: Fiat commixtio et consecratio corporis et sanguis domini nostri Iesu Christi («Hágase la commixtión (= mezcla) y la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristi»). El misal de san Pío V cambiará la fórmula y le dará el formato con que ha llegado hasta nosotros: Haec commixtio et consecratio corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi («Esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucristo»). Se ha suprimido el fiat («hágase») para desactivar la hipotética fuerza consecratoria del rito de la immixtion. El viejo rito litúrgico de la Orden de Predicadores contenía esta fórmula, aunque modificada de manera muy inteligente: Haec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi. En esta versión, como puede observarse, se suprime, con un cierto olfato teológico, la tan comprometida expresión consecratio.
Me voy a remitir ahora a una vieja monografía de Michel Andrieu, profesor de la Universidad de Strasbourg, publicada en Paris el año 1924, titulada «Immixtio et consecratio». En esta monografía, ampliamente documentada, el autor llega a la conclusión de que este texto refleja una vieja convicción, mantenida en numerosas iglesias y en importantes núcleos monásticos, según la cual la mezcla de una porción de pan consagrado producía la consagración del vino al verterse en una copa de vino sin consagrar.
Para dar consistencia a esta hipótesis, M. Andrieu trae a cuento, entre otras, la costumbre de algunas comunidades monásticas de Oriente; después de la eucarística dominical, celebrada fuera del monasterio, los monjes, laicos en su totalidad, se llevaban consigo una porción de pan consagrado para poder comulgar durante la semana; mezclaban el pan consagrado con vino sin consagrar a fin de poder comulgar compartiendo el cuerpo y la sangre del Señor.
Hay otro testimonio. Me refiero a la liturgia de presantificados del viernes santo, tal como estuvo en vigor hasta la reforma de la semana santa, promovida inicialmente por Pío XII. Después de la adoración de la cruz, los ministros celebrantes traían procesionalmente desde el monumento al altar la reserva eucarística, conservada desde el jueves santo. En ese momento se desarrollaba algo así como un resumen de la misa ordinaria, con ofertorio, presentación de la hostia consagrada el jueves y de un cáliz con vino sin consagrar, incensación de los dones y del altar, oración del Padre nuestro y comunión. Antes de la comunión, el sacerdote partía la hostia en tres trozos, depositando uno de los fragmento en el cáliz de vino sin consagrar. Debo decir que las normas que regulan este ritual cuidan escrupulosamente de no reconocer el vino contenido en el cáliz como la sangre del Señor. Sin embargo sorprende la ambigüedad de los gestos del sacerdote, ofreciendo los dones del pan y del cáliz, incensando los dones, comiendo el pan consagrado en la comunión y bebiendo el cáliz.
Aparte la práctica pontificia de enviar el fermentum a otras iglesias, en signo de comunión, todo esto nos revela una vieja convicción teológica que no tenía escrúpulo alguno en aceptar la consagración por contacto; es decir, la posibilidad de poder consagrar el vino mezclándolo con pan consagrado. Es evidente que esta apuesta teológica, burda y sin apoyo doctrinal alguno, ha pasado a la historia sin pena ni gloria. Sólo quedan esos ecos dispersos, único vestigio de una opción litúrgica sin consistencia teológica y que, con toda seguridad, experimentó un cierto desarrollo por motivos estrictamente prácticos. Para terminar, debo decir que a los técnicos que llevaron a cabo la reforma conciliar de la misa les faltó seguramente una pizca de coraje para eliminar ritos carentes de relevancia y marcados por un cúmulo de sospechas.