Negarse a sí mismo

Salta bien a la vista que negarse a sí mismo es cosa diametralmente opuesta al intransitivo hacerse firme o más firme. Parece que esto último, o sea promocionarse, afirmarse y enriquecerse, amén de otros ilustres reflexivos afines, incluso instalarse en los predios del acomodamiento y del bienestar, es lo que ahora se lleva con especial ahínco y no menor énfasis, aunque llevarse, lo que se dice llevarse, se haya llevado siempre. Que la sociedad nunca dejó de ser pródiga en adictos al fastuoso bienestar y a las despóticas satrapías. Lo que sucede es que no todo el monte es orégano, claro.
Negarse a sí mismo, que viene a ser, ya digo, lo contrario de afirmarse, es una de las tres condiciones que el Señor fija para seguirle. Hay distintos grados de amor, y lo mínimo que el Cielo pide es el cumplimiento de los diez Mandamientos, pero por encima está la incondicional entrega a la divina voluntad, negado uno a sí mismo y siguiendo al divino Maestro. Él mismo nos indicó: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo» (Mt 16,24).
Negarse a sí mismo, es decisión que uno ha de tomar por su cuenta. Amar a Cristo requiere, si ello fuese necesario, perder tu vida por Él, pues los hombres llegan a conocer el amor de Cristo en la medida en que renuncian a sí mismos, y el último grado de esa renuncia, también el más duro, es entregar la vida por Él alabándole y dándole las gracias por la oportunidad de la entrega.
Preciso es, pues, elegir. Lo dijo san Agustín escribiendo en La Ciudad de Dios sobre las dos ciudades: «Dos amores han dado origen a dos ciudades; el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial» (ciu. Dei, 14,28). «El único y verdadero negocio de esta vida –insistía luego--, es el saber escoger lo que se ha de amar». De ahí su imperativo: «Antepón la voluntad divina y aprende a amarte no amándote».
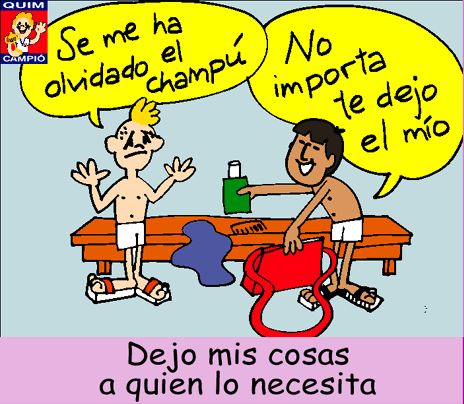
Ahora bien: «mira primero a ver si sabes amarte a ti mismo; después te recomiendo que ames al prójimo como a ti te amas. Si no sabes amarte a ti, engañarás al prójimo como te has engañado a ti (Sermón 128, 5). « ¿Me preguntas cómo debes amar al prójimo? Mírate a ti mismo y, según te ames a ti, así debes amar al prójimo. No te puedes equivocar» (Sermón sobre la disciplina cristiana, 3).
Negarse a sí mismo es humillarse; bajarse del pedestal que es la soberbia del yo. Así habrás aplastado al hombre viejo para que nazca el nuevo, que sabrá aceptar y tomar su cruz para seguir al Señor. Llegó a escribir el cardenal Ratzinger que el combate contra el propio egoísmo, la negación de sí mismo, conduce a una alegría interior inmensa y lleva a la resurrección. Aquel que persevera y se desprende de verdad de sí mismo, al negarse a su yo, se deja penetrar íntimamente por Dios, siente un divino arrebatamiento, no por sus fuerzas, sino a impulso de una gracia superior que no se ve pero se siente.

Uno se niega a sí mismo cuando la vida pasada en el mal se convierte en vida buena y de nuevas costumbres, especialmente en vida de oración. No es, por eso, negarse a sí mismo una operación para la muerte, sino para la vida; tampoco para la fealdad, sino para la belleza; ni para dolorosas tristezas, sino para la alegría. Consiste sobremanera en aprender el lenguaje del amor.
Decía el melancólico pastor de Copenhague y filósofo danés del XIX, Sören Kierkegaard, echando mano de una situación puramente humana compuesta por dos jóvenes que se aman pero pertenecen a dos pueblos diversos y hablan dos lenguas completamente distintas: si su amor quiere sobrevivir y crecer, es necesario que uno de los dos aprenda el idioma del otro. En caso contrario, no podrán comunicarse y su amor no durará.
Así sucede entre Dios y nosotros, comentaba el padre del existencialismo y filósofo de la angustia. Nosotros hablamos el lenguaje de la carne. Dios el del espíritu. Nosotros el del egoísmo. Dios el del amor. Negarse a sí mismo es aprender la lengua de Dios para comunicarnos con él, pero también para hacerlo entre nosotros. No somos capaces de decir “sí” al otro, empezando por el propio cónyuge, si no somos capaces de decir “no” a nosotros mismos […] También cuando habla de negarse a sí mismo, el Evangelio, como puede verse, está bastante menos alejado de la vida de lo que la gente cree.
No se trata, pues, de tener, sino de ser. Más aún: de servir. El verdadero discípulo de Cristo, lejos de buscarse a sí mismo, deberá negarse a sí mismo cargando con su cruz, perdiendo su vida por Él, para, de ese modo, encontrarla. Hay, por tanto, que vencer la tentación de utilizar la religión en provecho propio. Buscando así su voluntad en todo, seremos sacrificio vivo y agradable a Dios.

El tema de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario ciclo A, por lo demás, aletea sobre la lógica de Dios y la lógica del hombre, tan opuestas entre sí. Personalizada la del hombre esta vez en Jeremías y en Pedro. La de Dios, por el contrario, en Jesucristo. Las imágenes de seducción y lucha que aparecen en Jeremías reflejan la influencia de Dios sobre el profeta, el cual parece que aquí se rebele contra un Dios al que considera responsable de su desdicha. Pero tampoco deja de resultar rara en la Biblia, nótese bien, la expresión de tamaña desesperación aquí usada.
Lo que ocurre, sin embargo, es que Jeremías mantiene la certidumbre de que Yahveh es el Dios de la Gracia. De ahí que en lo más hondo de su angustia, lance un grito de esperanza: «Pero Dios está conmigo, cual campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes; se avergonzarán mucho de su imprudencia […] Cantad a Dios, alabad a Dios, porque ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de malhechores» (vv. 11-13). Jeremías se lamenta con Dios de los resultados de su misión: La Palabra de Dios se volvió para él, oprobio y desprecio (cf. Jr 20, 7-9).
Pedro, por su parte, rehúsa aceptar a un Jesús sufriente y muerto en la cruz. De ahí que la reprimenda que por ello recibe sea de las que hacen época: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí!» (Mt 16,23). Al querer cruzarse en el camino que debe seguir el Mesías, Pedro le sirve de “escándalo” (esto es, “tropiezo”, sentido originario del griego skandalon) y se convierte, aunque inconscientemente, en secuaz del mismo Satán. Jesús se lo recrimina «porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres» (v. 23b): los de la lógica humana, la que se rige por la mirada de la carne, y no por los ojos de un corazón dócil a Dios.
Tercia oportunamente san Pablo con la clave del análisis: «Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios; lo bueno, lo agradable, lo perfecto» (Rm 12, 2). Crucificado y resucitado, Cristo se ha hecho el lugar de una presencia nueva de Dios y de un culto nuevo.
Pocos personajes como Pedro para ilustrar ambas lógicas en el Nuevo Testamento. Después de Jesús, es el más conocido y citado: mencionado 154 veces con el sobrenombre de Pétros, "piedra", "roca", que es traducción griega del nombre arameo que le dio directamente Jesús: Kefa, atestiguado nueve veces sobre todo en las cartas de san Pablo. Hay que añadir el frecuente nombre Simón (75 veces), adaptación griega de su nombre hebreo original Simeón (dos veces: Hch 15, 14; 2 P 1, 1).
Simón, hijo de Juan (cf. Jn 1, 42) o en la forma aramea, bar-Jona, hijo de Jonás (cf. Mt 16, 17), era de Betsaida (cf. Jn 1, 44), localidad al este del mar de Galilea, de la que procedía también Felipe y naturalmente Andrés, hermano de Simón. Al hablar se le notaba el acento galileo. También él, como su hermano, era pescador. Por eso, debía de gozar de cierto bienestar económico y estaba animado de sincero interés religioso, por un deseo de Dios —anhelaba que Dios interviniera en el mundo— que lo impulsó a dirigirse, juntamente con su hermano, hasta Judea para seguir la predicación del Bautista (cf. Jn 1, 35-42).
Creyente y observante, confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo, y le entristecía no advertir su acción poderosa en las vicisitudes del momento. Era enérgico e impulsivo; y a veces ingenuo y miedoso, pero honrado, hasta el arrepentimiento más sincero (cf. Mt 26, 75). Fue protagonista en la lógica de Dios y en la del hombre. Su rauda respuesta «Tú eres el Cristo» (Mc 8,29) --no provenía «ni de la carne ni de la sangre», sino del Padre que está en los cielos (cf. Mt 16, 17)--, encierra en sí como en germen la futura confesión de fe de la Iglesia. Ahí tenemos la lógica de Dios envolviendo al pescador de Galilea como la nube en el Tabor.
Pero Pedro no había entendido aún el contenido profundo del mesianismo de Jesús. Lo demuestra poco después, dando a entender que el Mesías que buscaba en sus sueños es muy diferente del verdadero proyecto de Dios. Ante el anuncio de la pasión se escandaliza y protesta, provocando la dura reacción de Jesús (cf. Mc 8, 32-33). Llega la reprimenda antes dicha. Quiere un Mesías «hombre divino», que realice las expectativas de la gente imponiendo su poder. Impulsivo como era, no duda en tomar aparte a Jesús y reprenderlo. Pero el reprendido de verdad va a ser él mismo por pensar como los hombres y no como Dios (cf. Mc 8, 33).
Aprende así Pedro lo que significa en realidad seguir a Jesús. «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc 8, 34-35). Ya tenemos, pues, el niéguese a sí mismo. Es la exigente ley del seguimiento: hay que saber renunciar, si es necesario, al mundo entero para salvar los verdaderos valores, el alma, la presencia de Dios en el mundo (cf. Mc 8, 36-37). Aunque le cuesta, Pedro acoge la invitación y prosigue su camino tras las huellas del Maestro.

También nosotros ansiamos a Dios, queremos ser generosos, pero esperamos que Dios actúe con fuerza en el mundo y lo transforme según nuestras ideas, las necesidades que vemos nosotros con la lógica de los hombres. Dios, sin embargo, elige otro camino: el de la transformación de los corazones con el sufrimiento y la humildad. Es él quien nos muestra el camino, porque es quien lo conoce, quien te dice a ti, a mí, al de más allá: ¡¡sígueme!! Y hemos de hacerlo con valentía y humildad, porque él es el Camino, la Verdad y la Vida.
Durante mis años de profesor en Roma enseñé la Basílica de San Pedro a mucha gente, peregrinos, amigos, devotos. Uno de los puntos obligados era la estatua broncínea del Apóstol, ante la que solía recitar de memoria los famosos versos de Rafael Alberti. La suerte me deparó la oportunidad de recitárselos al propio Alberti, ya él en silla de ruedas, una noche de verano mientras surcábamos en barca de recreo la Bahía de Cádiz:
Basílica de San Pedro
«Di, Jesucristo, ¿por qué
me besan tanto los pies?
Soy San Pedro aquí sentado,
en bronce inmovilizado,
no puedo mirar de lado
ni pegar un puntapié,
pues tengo los pies gastados,
como ves.
Haz un milagro, Señor.
Déjame bajar al río,
volver a ser pescador,
que es lo mío».
De: Roma, peligro para caminantes

