Salvar al hermano

A nadie medianamente cinéfilo se le escapa que el título que encabeza estas reflexiones dominicales tiene todo el aire de un título de película. Alberga términos de mucho fundamento en las dos vertientes que promueven el devenir de este destartalado planeta, la natural y la espiritual, y en cualquier caso anima a tomarse las cosas lo bastante en serio como para no andarse por las ramas. Que salvar siempre fue bien visto, por lo mucho que encierra de poner tierra por medio entre el peligro y nosotros. Y en cuanto al término hermano, tantas veces acude a la Sagrada Escritura que solo eso bastaría para que le cobremos simpatía, siquiera fuere porque nos pone sobre aviso al objeto de ejercer siempre, cueste lo que cueste, de hermanos sin hacer el primo.
Salvar al hermano, socorrer al náufrago, deshacerle a tiempo el nudo a quien tiene la soga al cuello sobre la grupa del caballo a punto, y tantas otras expresiones análogas, son, si bien se mira, conceptos profundamente comprometidos en las relaciones humanas, sobre todo cuando estas peligran en su aplicación o se deterioran a ojos vistas y hay que poner remedio antes de que sea tarde. Precisamente a dicho extremo apuntan los dos conceptos de la catequesis de este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario ciclo A, entendido todo ello, naturalmente, en su dimensión evangélica, que es lo que ahora importa.
Salvar al hermano en el sentido al que aquí aludo quiere decir, implícitamente por supuesto, que nuestras relaciones humanas no sólo se han de basar en el derecho, sino en la caridad. El primero lo regulan a veces Estados laicos y con eso está dicho todo: laicismo y religión nunca hicieron buenas migas. La caridad, en cambio, es harina de otro costal: con ella entramos ya en lo que sí nos importa, que es la temperatura del corazón, de cuyas oscilaciones térmicas da cuenta el termómetro para evitar arritmias y otras eventuales patologías. Contra una de ellas, por cierto, la de su dureza, nos previene oportuno el salmista: «No endurezcáis vuestro corazón» (cf. Sal 94).
Porque lo peor que le puede pasar al corazón es que se convierta en pedernal. Ahí es donde puede hace estragos el pecado, y estragos de indocilidad y endurecimiento, lo mismo que el traer curación y vida al afligido es conducta laudable del hermano que acude a tiempo con el aceite y el vino del buen Samaritano.

Conducta, por cierto, esta del hermano, de obligado cumplimiento y de exigente desgaste, según consigna del propio Dios a través del ministerio encomendado al profeta Ezequiel, centinela de la casa de Israel: «Si yo digo al malvado: “Malvado, vas a morir sin remedio”, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti» (Ez 33,8). El profeta, pues, debe hablar para que el malvado cambie de conducta y no le sobrevengan males peores. He aquí la necesidad de predicar, profetizar, evangelizar, catequizar. Evangelizar significa, en concreto, anunciar la Buena Noticia (es decir, a Cristo, que es la Buena Noticia por antonomasia).
Pero he aquí también el caso de lo que nosotros denominamos corrección al hermano, es decir la corrección fraterna, que se sustancia en predicar. Corregir, por tanto, es también predicar y anunciar la Buena Noticia, dado que contribuye, cómo no, a que el hermano extraviado retorne al buen camino. Estamos, en definitiva, ante un proceso de caridad, y ya se sabe que la caridad funciona a golpe de amor, lo que tantos maestros de espíritu denominan dulce violencia del amor.
De ahí que la sagrada liturgia incluya hoy como segunda lectura de la catequesis dominical el fragmento donde san Pablo dice que la caridad es resumen de la ley (cf. Rm 13, 8-10). Con nadie se ha de tener otra deuda que la del mutuo amor, «pues el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. En efecto, lo de: “No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás” y todos los demás preceptos, se resumen en esta fórmula: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud» (Ib.). Queda claro, en consecuencia, que la caridad es la síntesis de la ley y de la unidad; la airosa cumbre de los preceptos morales y sociales; el objetivo de los buenos escaladores.
En cuanto a que la plenitud de la ley sea la caridad (cf. Rm 13, 8-10), el siguiente comentario del predicador de Hipona no admite vuelta de hoja: «Quien está bajo la gracia, y no bajo la ley –precisa el santo--, éste cumple la ley, porque no es para él un peso, sino una honra; ni es un tormento para el que teme, sino un adorno para el que ama. Encendido en el espíritu de amor, canta ya el cántico nuevo con el salterio de diez cuerdas […]. El Señor, que había dicho: No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento (Mt 5, 17), dio a los discípulos este precepto para que pudieran cumplir la ley: Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros (Jn 13, 34). No hay que extrañarse si el mandamiento nuevo canta el cántico nuevo, porque, como se ha dicho, el salterio de diez cuerdas simboliza los mandamientos de la ley, y la plenitud de la ley es el amor […] Porque así como hay dos mandamientos de amor en los que, dice el Señor, está contenida toda la Ley y los Profetas, dejando bien claro que el amor es el perfecto cumplimiento de la ley, del mismo modo estos diez mandamientos fueron dados en dos tablas» (Serm. 33, 1-2).

La caridad fraterna en la comunidad de los creyentes tiene su raíz en la comunión de la Trinidad adorable. Afirma san Pablo el apóstol que toda la Ley de Dios encuentra su plenitud en el amor, de modo que, en nuestras relaciones con los demás, los diez mandamientos y cada uno de los otros preceptos se reducen a esto: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (cf. Rm 13, 8-10).
Y claro es que el texto del Evangelio de este domingo, dedicado a la vida de la comunidad cristiana, nos dice que el amor fraterno comporta también un sentido de responsabilidad recíproca, por cuyo motivo, si mi hermano comete una falta contra mí, yo debo actuar con caridad hacia él y, ante todo, hablar con él personalmente, haciéndole presente que aquello que ha dicho o hecho no está bien.
Esta forma de actuar es lo que solemos denominar corrección fraterna: no es que se trate de una reacción a una ofensa recibida, sino que está, más bien, animada por el amor al hermano: «Cuando en mi presencia alguien hace una injuria a mi hermano, lejos de mí el considerar ajena a mi persona aquella injuria. Sin duda alguna me la hizo también a mí; más aún, es mayor la hecha a mí, a quien pensó que agradaba lo que hacía. Por tanto, se han de corregir en presencia de todos los pecados cometidos en presencia de todos. Han de corregirse más en secreto los que se cometen más en secreto. Diversificad los momentos y concuerda la Escritura. Obremos así; de ese modo se ha de obrar no sólo cuando se peca contra nosotros, sino también cuando peca cualquier hombre, en forma que su pecado sea desconocido a los demás» (San Agustín, Serm. 82,10-11).
Por supuesto que la corrección fraterna, pese a las muchas ventajas que reporta, ni es fácil ni consigue siempre su objetivo. Comprendo por eso que no andan tan descaminados los especialistas a cuyo entender la corrección fraterna es lo más difícil en la vida espiritual. Dista mucho de ser cuestión menor o de una sola parte. Más bien están involucradas las dos: el que corrige, y el corregido. Y es que, puestos a ello, no se sabe bien qué sea más difícil, si el corregir o el ser corregido.
San Pedro apóstol, que ahora mismo es el ejemplo más a mano que tengo, nos brinda la oportunidad de conocer el verdadero alcance en el perdón de las ofensas: «Pedro –afirma san Mateo- se acercó entonces (a Jesús) y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?”. Dícele Jesús: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”» (Mt 18,21-22).

A ejemplo de Dios y de Jesús, y como lo hacían ya los israelitas entre sí, los cristianos deben perdonarse mutuamente, claro, pero “el prójimo” se extiende a todo hombre, incluidos aquellos a los que hay que devolver bien por mal, que eso sí que se las trae. El amor fraterno tiene, sin duda, capacidad para recuperar al hermano. Ocurre, sin embargo, que a veces el hermano rehúye ponerse en trance de ser recuperado. ¿Qué hacer entonces? En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, queda patente que el hermano mayor no dio la talla. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, el cristiano está siempre obligado a decir, ayudar y aconsejar al hermano, a menudo quizás terco hasta la extenuación, aunque nunca hasta el infinito.
¿Y si el hermano no me escucha? (cf. Mt 18, 15-20). Habrá que recomendarle algún otorrino celeste, de esos que no tengan mucha ocupación por encima de las nubes, para que le limpie su cerumen… Jesús en el Evangelio de hoy indica una gradualidad: ante todo vuelve a hablarle junto a dos o tres personas, para ayudarle mejor a darse cuenta de lo que ha hecho; si, a pesar de esto, él rechaza la observación, es necesario decirlo a la comunidad; y si tampoco escucha a la comunidad, es preciso hacerle notar entonces el distanciamiento por él mismo provocado, separándose de la comunión de la Iglesia. Todo esto refleja, en resumen, que existe una corresponsabilidad en el camino de la vida cristiana: cada uno, consciente de sus propios límites y defectos, está llamado a acoger la corrección fraterna y ayudar a los demás con este servicio particular, de tantos quilates en la obra del amor. Por supuesto que también refleja que en ciertas ocasiones no todo sale a pedir de boca.
Otro fruto de la caridad en la comunidad que guarda relación con la corrección fraterna es el de la oración en común. Dice Jesús: «Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 19-20). Ciertamente va de suyo que la oración personal es importante. Diré más: es indispensable. Pero el Señor asegura su presencia a la comunidad que —incluso siendo muy pequeña— está unida y es unánime, porque ella refleja la realidad misma de Dios uno y trino, perfecta comunión de amor... La corrección fraterna requiere, pues, mucha humildad y sencillez de corazón --como sucede asimismo en la plegaria--, para que suba y llegue hasta Dios desde una comunidad verdaderamente unida en Cristo.
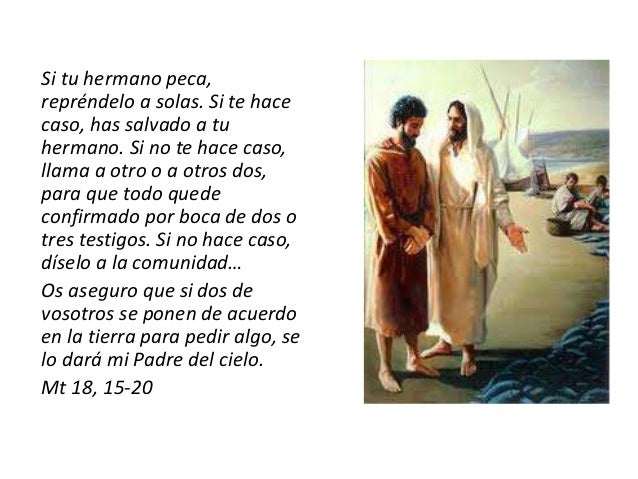
Otro punto donde la corrección fraterna debiera ser practicada más de lo que suele es el ecumenismo, comprendido el diálogo interreligioso. Por ejemplo: cristianos y judíos participamos en Cristo, en una misma herencia para servir al Omnipotente y hacerlo «bajo un mismo yugo» (Sofonías 3,9), injertados en el único "tronco santo" (Cf. Is 6, 13; Rm 11,16) del Pueblo de Dios. Esto hace que cristianos y judíos debamos ser conscientes de que compartimos la responsabilidad de cooperar por el bien de todos los pueblos, en la justicia y en la paz, en la verdad y en la libertad, en la santidad y en el amor. La oración por la unidad forma parte del núcleo central que el concilio Vaticano II llama «el alma de todo el movimiento ecuménico» (UR,8), núcleo que incluye precisamente las oraciones públicas y privadas, la conversión del corazón y la santidad de vida».
A ningún ecumenista se le oculta que todo ello exige una corrección fraterna, que dé paso a la reconciliación y el entendimiento. Está claro, pues, que «si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,19-20)». ¿Y qué mejor petición a Dios que salvar al hermano? Salvando al hermano estamos haciendo lo propio con la unidad.
