Ser bueno implica no hacer el mal.
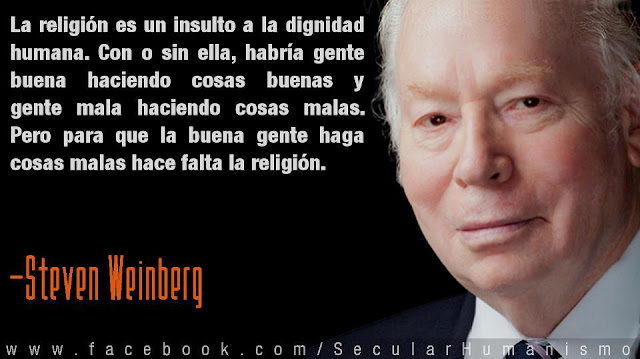
Con el añadido de que se vea asediado por todas partes, las una por arriba, donde se acomodan los altos predicadores de la fe que no pueden descender a las letrinas de la Iglesia, las otras por abajo, comentaristas que, vaya por Dios, no comentan y que, por el viso de sus contenidos, son los que regañan, censuran, reprenden, sermonean, acusan, desechan y a veces replican (aunque poco).
Muchas veces, por esta razón, hemos de ponernos la venda antes de la herida, como es el caso cuando pensamos en la perversión secular de la Iglesia. Así, diremos que no sirve referirse a los siglos pasados, por ejemplo si hablamos de los siglos IX a XV, diciendo que eran otros tiempos; tampoco que la Iglesia está formada y regida por hombres; o que no se debe juzgar el pasado con criterios actuales; y tampoco que la Iglesia ha hecho cosas buenas… ¡Estaría bueno que una sociedad que nació para predicar y hacer el bien no lo hubiera hecho!
Decimos que no sirve todo eso por razones que una persona normal puede entender y que, presumimos, un crédulo no aceptará. La razón primera porque entre los fundamentos que dicen de la Iglesia están el Nuevo Testamento y la Tradición. Y la Tradición no es otra cosa que el pasado de la Iglesia.
“…cuando siglo tras siglo y milenio tras milenio alguien realiza lo contrario de lo que predica, es cuando se convierte, por acción y efecto de toda su historia, en paradigma, personificación y culminación absoluta de la criminalidad…” (K.Deschner)
Tampoco sirve el recurso a la parte humana –siempre maléfica— de la Santa Madre Iglesia cuando de atrocidades de la misma hablamos, entre otras cosas porque tampoco serviría este argumento para las cosas buenas que ha legado la Iglesia: pero es que, además, la finalidad de la Iglesia es hacer el bien, lo cual excluye toda sombra de mal.
Tampoco se entiende que el bien generalmente proceda de los fieles de base –laicos, clérigos y frailes—y que las mayores bestialidades hayan sido cometidas por aquellos que presuntamente tienen una asistencia especial de Cristo y del Espíritu Santo, obispos y papas.
Una simple comparación: I.C.E. tiene ahora 65 años y está en la cárcel condenado por asesinato. A los 25 años fundó una exitosa empresa de productos de limpieza; se casó; tiene tres hijos… Por circunstancias diversas –un robo en su empresa, deudas con Hacienda, problemas de liquidez, desavenencias conyugales…-- se le fue agriando el carácter, de tal modo que a cualquier contrariedad respondía con vehemencia y agresividad. Al cumplir los 58 años, una terrible discusión en su propia casa, terminó con la muerte de su esposa. En el juicio en que fue condenado a treinta años de prisión manifestó de modo fehaciente su arrepentimiento. En un minuto, su vida cambió radicalmente. Quienes hablan de él lo califican de asesino.
Hagamos cuentas: 58 años son 21.170 días, y éstos 30.484.800 minutos. En un minuto cambió su vida y por un minuto entre treinta millones pasó a ser un asesino. No cuenta, en modo alguno, toda su trayectoria anterior ni el haber sido tan buen estudiante ni su honradez profesional ni el bienestar procurado a su familia durante tantos años ni sus aportaciones a Cáritas ni ser cofrade de la Hermandad del Cristo del Perdón…
Como se puede colegir I.C.E. no es otro que Iglesia Católica Española, con la diferencia de que sus maldades superan en mucho el porcentaje del minuto referido.
Poco espacio queda para entrar en el asunto que pretendíamos, cual es hacer recapacitar al crédulo de hoy, con hechos que relataremos en otra ocasión, sobre la pretendida santidad de su propia Iglesia, una Iglesia que ha generado a lo largo de los siglos tanta desunión, tanto conflicto, tantas guerras y tanta infamia como cualquier otro imperio. Una Iglesia que es otro elemento más de discordia entre grupos sociales que de integración.
La persona normal deduce que uno no puede hacerse reo de tal Tradición ni tener que dar la cara por tal Iglesia… ella, que se la parte a cualquiera que ose discutir una coma teologal.
