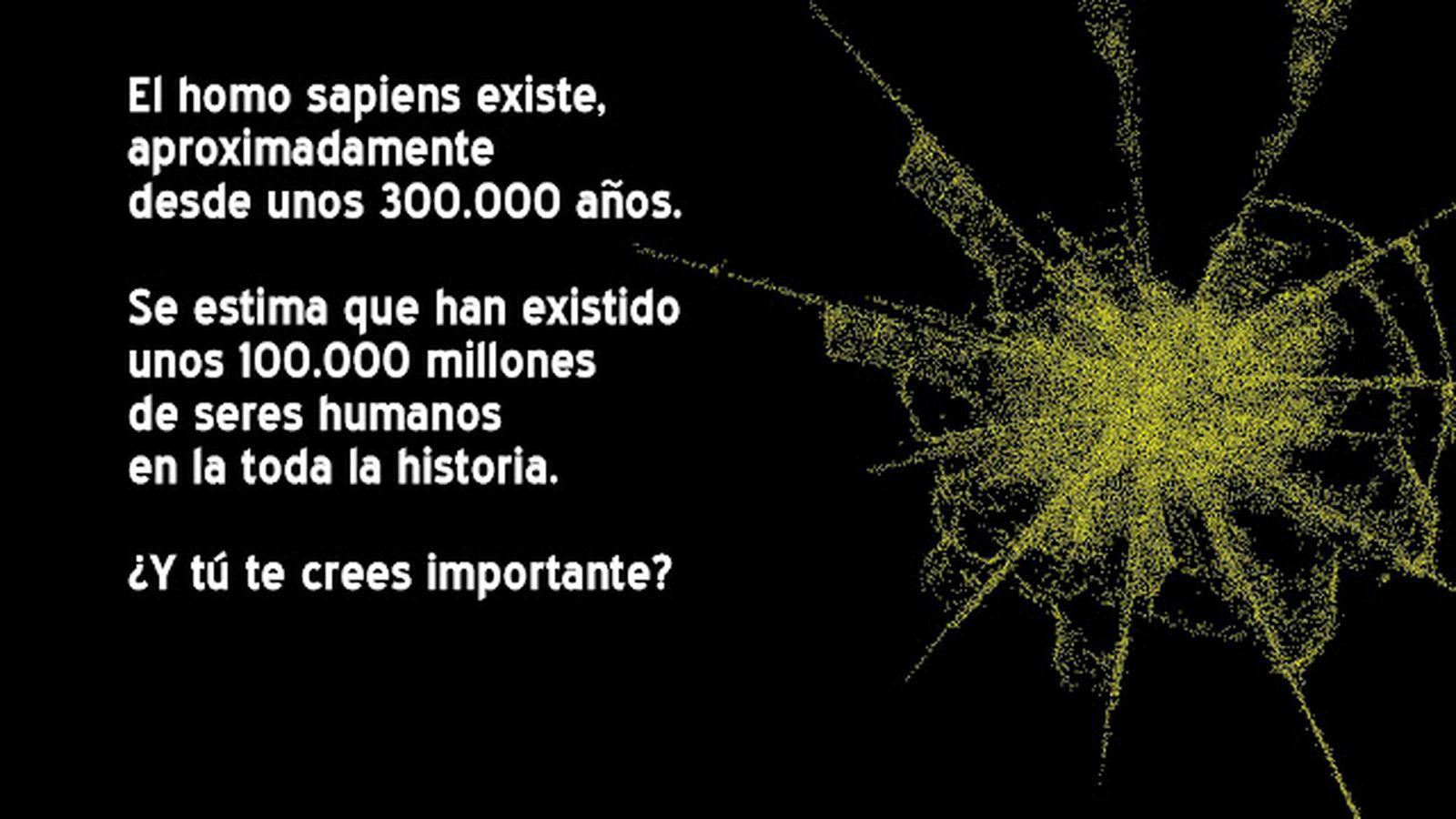Canto menor a la vida

Haber nacido aquí o allá carece en sí de mayor importancia. Pero qué estrechísimos lazos, qué arraigo seguro nos proporciona a veces pronunciar y revivir un nombre. Soy de... X. Lo más importante es haber llegado a la vida, sea cual se el lugar de origen, y vivir razonablemente contentos con lo que somos y tenemos. Pero a ello ayuda, y cómo, nuestra remota memoria, nuestro yo primero, el anclaje necesario y feliz de nuestra infancia. Allí aparecen unas personas queridas que nos ofrecieron protección y crecimiento. Allí el recuerdo de una casa, unas calles, unos espacios abiertos, un paisaje donde prendieron para siempre las raíces de nuestra vida.
Ser de aquí o de allá es siempre circunstancial. Pero asentarse en un origen determinado, querido, toca regiones muy hondas de nuestro ser.
A la inmensa mayoría de mis lectores el título del poema que sigue no les dirá nada. Es un topónimo relativamente menor de la geografía navarra. Al poeta se lo dice todo. Y lo que sigue al título podrá quizá remover los cimientos de cualquiera que se recuerda y se sabe íntima, cálidamente ligado a su propio origen.
ARRÓNIZ
Como hijo de tu nombre, hoy te dedico
este canto interior, llano y humilde,
no por aldeano menos
alto y enfebrecido.
Aunque nunca te nombre tus trigales,
los guardo bien granados en lo hondo del pecho.
Tus viñas me florecen y tu vino,
en delicadas dosis,
corre como un perfume por mi sangre.
Me asentaste en tu pan
los primeros cimientos de la vida,
y llenaron mi boca
los sabores robustos de tu aceite.
No repito tu nombre cada día,
de memoria te vivo,
te revivo en mi aliento.
Sigue plantada en mí tu torre, al cielo crece
con más raíces que tus propios árboles.
De ti firme brotó
y fue dichosa y pura
en ti mi vida apenas estrenada.
Son aún míos tus montes; tus llanadas
se extienden por mi cuerpo, lo penetran, lo agrandan.
Si pronuncio tu nombre, pronunciaré mi vida.
Si pienso
tu corazón, si enumero tus calles,
pongo a correr felices
las venas de mi infancia.
Mi casa, el sol, el atrio de la iglesia
me doran de recuerdos, me estrechan ardorosos
abrazos de familia.
De la penumbra de la iglesia aún guardo
un perfume infantil, un inicial tesoro
de belleza y misterio.
Padres, hermanos, amigos, nombres, nombres
me desgarran lo escrito en las entrañas
tachándome las letras, antes vivas,
de los que ya se fueron.
Si avanzo en la memoria y digo Alócor, Bigórtiga,
Ibarbun, Arambelza, Larra, Uncilun,
si digo Zarramonza, Garramón, Oyábar,
Fástiga, Santa Cruz, Arrosia, Murba,
digo y beso la tierra de los huesos
de mis antepasados labradores
hechos al sol, al viento, a unos espacios plenos
donde empezaba y acababa el mundo.
Cuando digo Mendía, monte, oreo, luz,
son la caricia de una altura virgen.
Si pongo Arróniz, yo me pongo entero,
feliz y germinal aunque mi tronco y árbol
haya crecido en nudos con los años.
Me pongo niño junto a sus barbechos
en paz,
alimentado en casa, con alas en la escuela,
me pongo en pie
de mi primer latido para siempre.
Si digo Arróniz, digo
la vida, el mundo, el mapa
pequeño y maternal, mi cálido
pecho de tierra, la bandeja de oro
que me ofreció al nacer todos los dones.
(Septiembre de 2009.
Río Arga, nº 134).