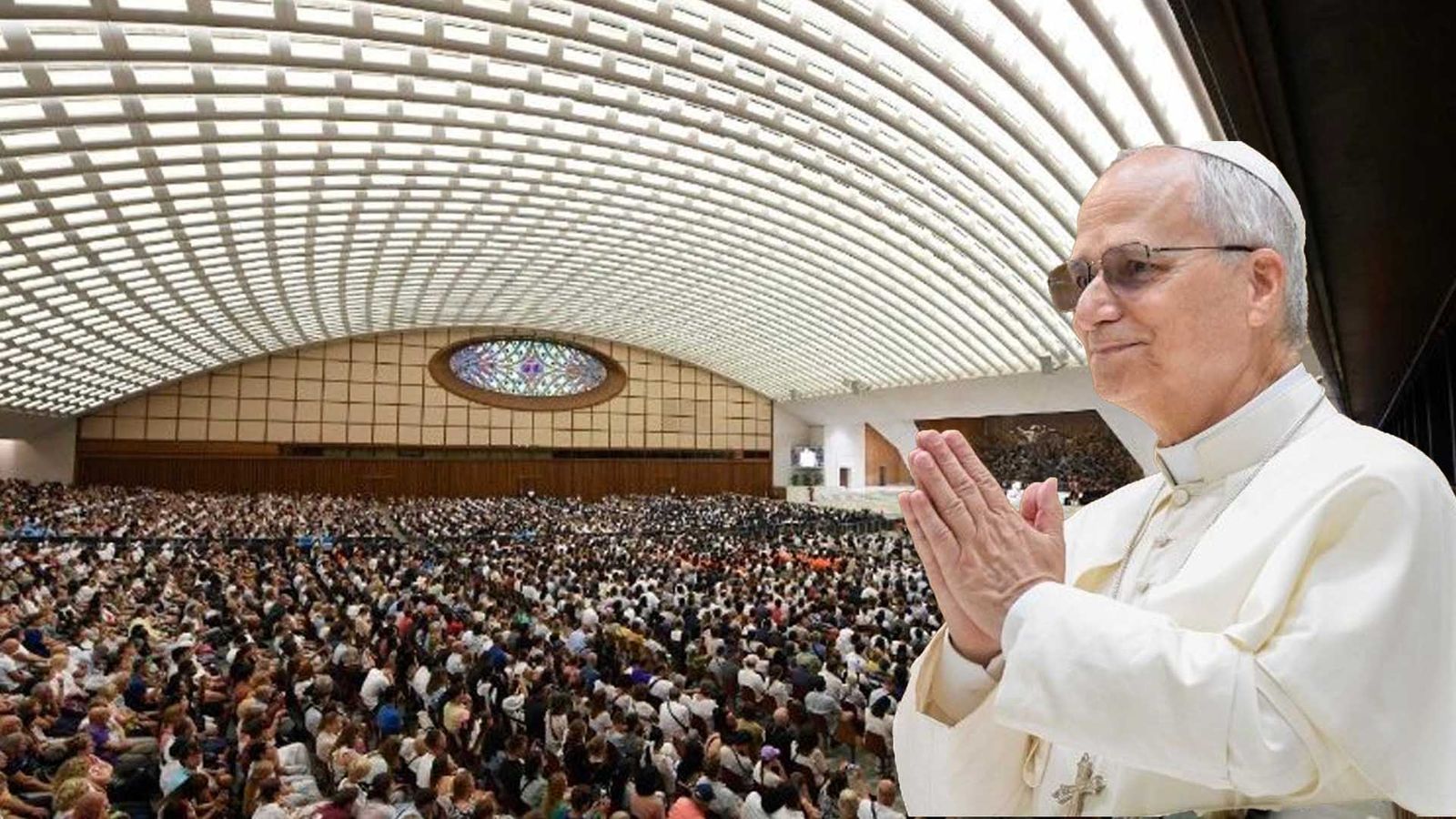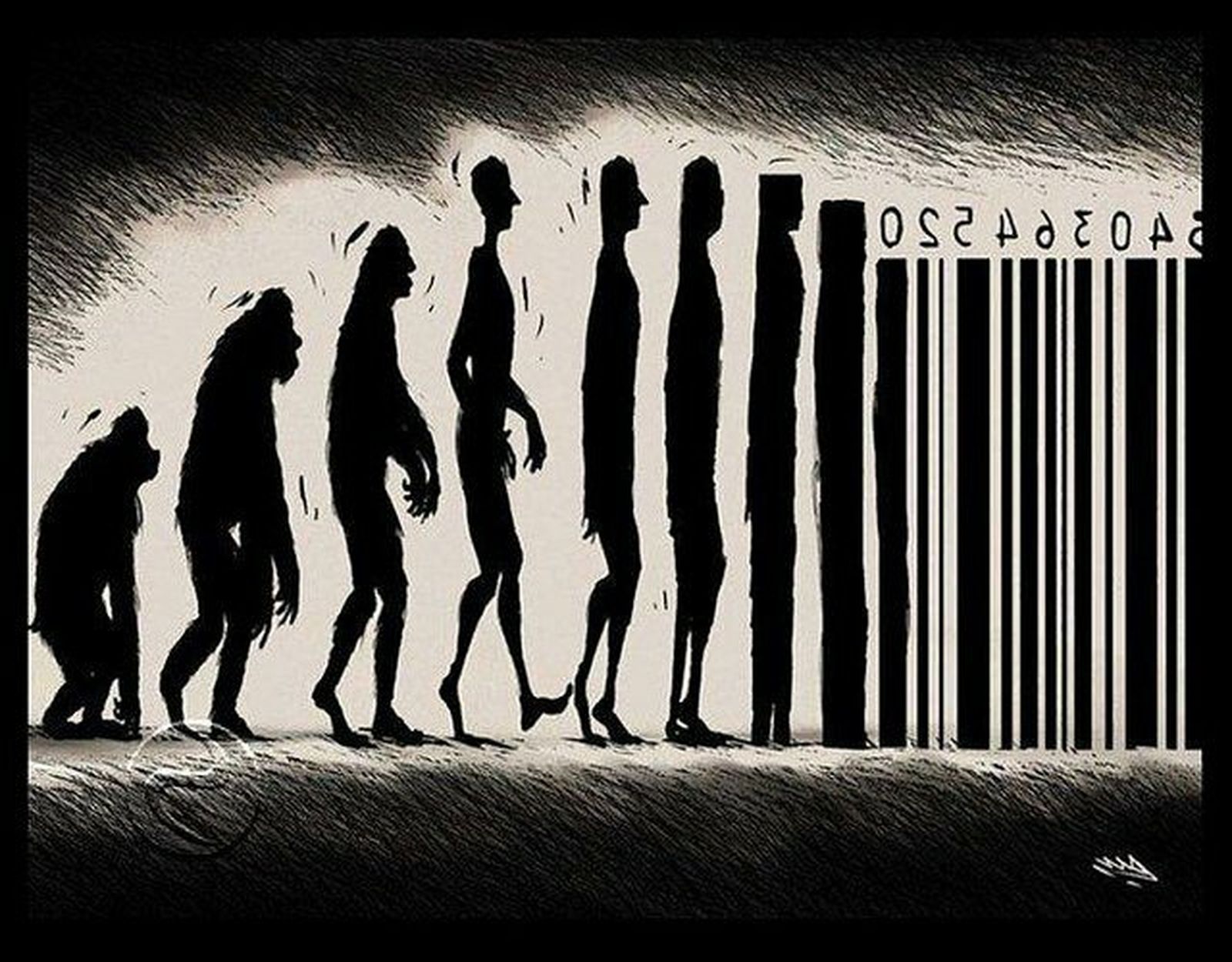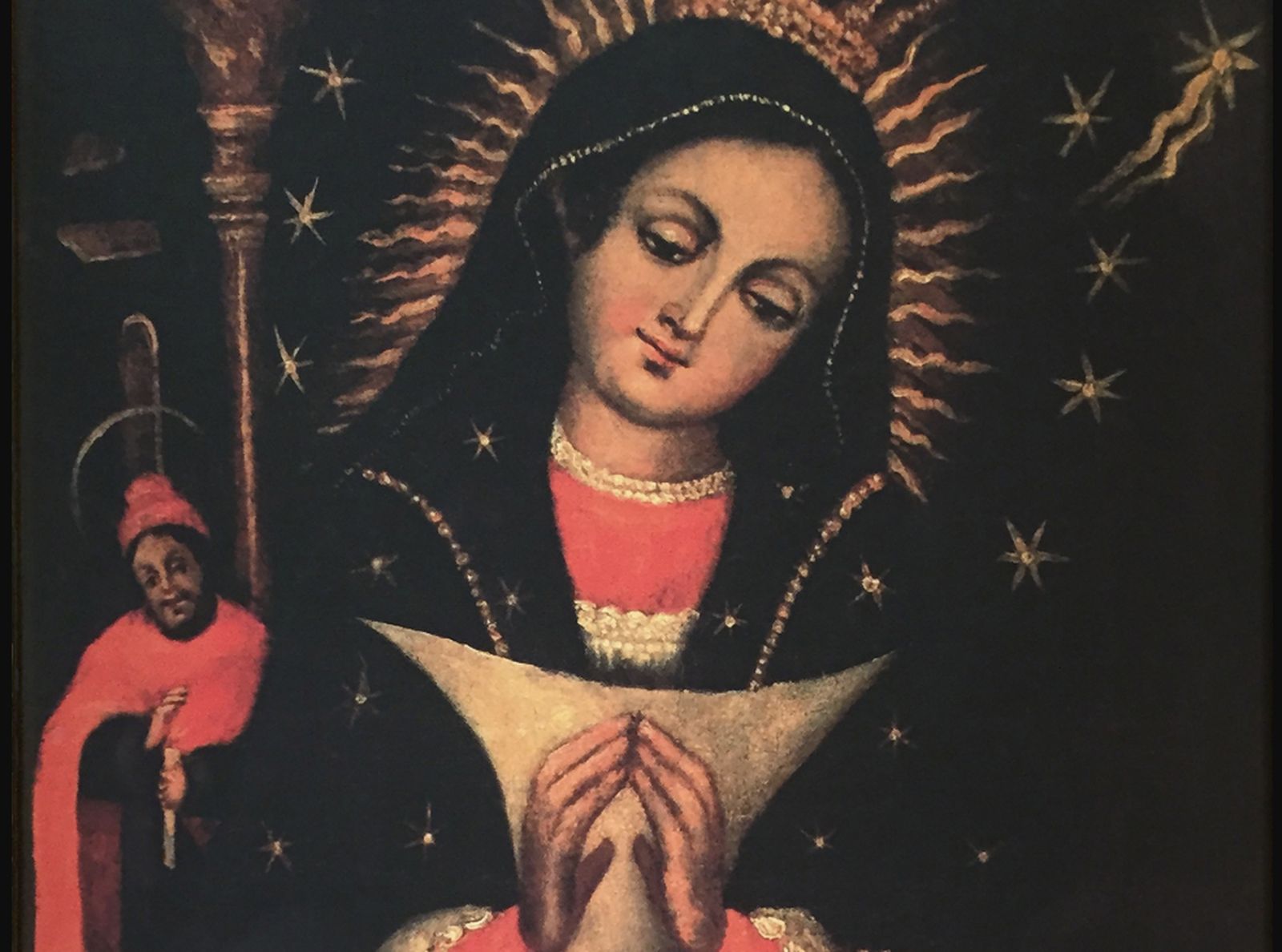Juan Carlos Cruz: "Creer a las víctimas de abusos y exigir justicia no es odio a la Iglesia, es amor a la verdad y a la dignidad humana"
El periodista chileno es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores
"Romper el silencio significó enfrentar a personas muy poderosas, soportar campañas de descrédito, que dudaran de mí, que me llamaran mentiroso, que intentaran destruir mi reputación. Pero también fue un alivio profundo"
"El abuso no termina cuando termina el acto; continúa en el silencio forzado, en la culpa que no es tuya, en la sensación de que nadie te va a creer. Ponerlo en palabras fue abrir una ventana en una pieza donde llevaba años sin aire"
"Nadie puede exigir a una víctima “perdonar”, “olvidar” o exponerse públicamente. Lo importante es recuperar poder sobre su propia historia"
"Todavía hay resistencia, clericalismo, miedo a la transparencia, obispos y superiores que no entienden que proteger a la institución pasa por poner primero a las víctimas, no a los abusadores"

(Humanizar).- En el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, este 19 de noviembre recordamos la necesidad de sensibilizar sobre esta problemática social. Las cifras son escalofriantes en Europa donde 1 de cada 5 menores lo ha sufrido, según la Comisión Europea. Por su parte, Save the Children señala que en 8 de cada 10 casos la persona agresora pertenece al ámbito familiar o cercano, y en un 96% no tiene antecedents penales. Situación que se agrava ante el silencio, ya que solo se denuncia alrededor del 15% de los casos.
Conscientes de la concienciación para la prevención, desde el Centro de Humanización de la Salud San Camilo venimos organizando en los últimos años charlas gratuitas (en colaboración con ASPASI) y publicando libros (Objetivo cero víctimas, Doble drama), como muestra también de acercamiento al sufrimiento de las víctimas y su entorno, para aprender a acompañarlo.
El próximo 24 de noviembre, de 18:00 a 19:30 horas, comenzará el ciclo Lunes de Humanización y lo hará con el encuentro virtual ¡Abusos, no! Prevenir y acompañar: propuesta desde la experiencia. Un diálogo entre José Carlos Bermejo y Juan Carlos Cruz Chellew, quien compartirá su experiencia como víctima de abusos en la adolescencia y todo su proceso de denuncia, con la publicación de dos libros: El fin de la inocencia (2015) y Abuso y poder (2020). Una actividad gratuita subvencionada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, cuya inscripción previa puede realizarse aquí.
Cofundador de la Fundación para la Confianza y del Centro CUIDA en Chile, Juan Carlos Cruz se ha dedicado a acompañar a víctimas de abusos y promover su prevención, convirtiéndose en una voz internacionalmente reconocida. Medalla de Honor de Ellis Island (2015) a su labor humanitaria en el mundo, desde 2021 es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores por decision del Papa Francisco. Por ello le agradecemos esta sincera entrevista.

Como periodista, ¿se sentía obligado a contar su historia de abusos dentro de la Iglesia?
En parte sí, pero no solo como periodista. Antes que periodista soy persona, y lo que viví fue profundamente injusto. Durante muchos años me hicieron creer que guardar silencio era lo “correcto”: por la Iglesia, por la “buena fama”, por no hacer daño. Pero llega un momento en que te das cuenta de que ese silencio protege al abusador y a la institución, nunca a las víctimas. Mi formación como periodista me ayudó a entender la importancia de los hechos, de documentar, de nombrar las cosas por su nombre. Pero no fue una decisión fría ni profesional. Fue dolorosa, arriesgada y también un acto de supervivencia: contar mi historia fue una forma de recuperar mi voz y de decirle a otros sobrevivientes: “No estás solo. No estás loco. Esto sí pasó”.
Supongo que sería muy difícil romper el silencio, ¿le sirvió de alivio?
Fue dificilísimo. Romper el silencio significó enfrentar a personas muy poderosas, soportar campañas de descrédito, que dudaran de mí, que me llamaran mentiroso, que intentaran destruir mi reputación. Pero también fue un alivio profundo. El abuso no termina cuando termina el acto; continúa en el silencio forzado, en la culpa que no es tuya, en la sensación de que nadie te va a creer. Ponerlo en palabras —en libros, en entrevistas, en tribunales— fue abrir una ventana en una pieza donde llevaba años sin aire. El alivio no significa que desaparezca el dolor. Significa que ya no tengo que cargarlo solo ni en secreto.
La dificultad de que te crean
¿Fue más complejo escribir o que creyeran su relato individual frente la estructura eclesiástica?
Escribir fue duro, pero posible. Lo complejo fue que creyeran. Porque cuando un sobreviviente habla, no se enfrenta solo a su agresor: se enfrenta a una estructura que protege, justifica, minimiza, duda, posterga. La Iglesia —como muchas instituciones— está entrenada para defenderse, no para escuchar. Yo puse mi nombre, mi rostro, mi historia. Del otro lado había cardenales, obispos, abogados, comunicados oficiales. La asimetría era brutal. Lo más doloroso no fue solo que algunos no creyeran; fue que muchos que sabían prefirieron callar. Por eso siempre insisto: el problema no es un “caso”, es un sistema de encubrimiento.

¿Qué hacer cuando uno se reconoce víctima de abuso?
Lo primero: creer(se). Reconocer que lo que pasó es abuso. Que no fue tu culpa. Que no lo provocaste. Que nadie —ni un sacerdote, ni un profesor, ni un familiar, ni una pareja— tiene derecho a usar tu confianza, tu fe, tu dependencia o tu edad para abusar de ti. Luego, romper el aislamiento. Hablar con alguien confiable: un amigo, un familiar, un profesional. Si es posible, buscar ayuda psicológica especializada en trauma. Y cuando la persona se sienta preparada y segura, evaluar caminos de denuncia civil, penal o canónica. Pero cada proceso es personal. Nadie puede exigir a una víctima “perdonar”, “olvidar” o exponerse públicamente. Lo importante es recuperar poder sobre su propia historia.
¿Qué papel tienen la familia o el entorno ante una situación así? ¿Y la sociedad
La familia y el entorno pueden ser protección o pueden ser otra herida. Por ello, debe escuchar sin interrogar ni poner en duda, no culpar, respetar el ritmo de la persona, acompañar en la búsqueda de ayuda profesional y, si la víctima quiere, en los procesos de denuncia. Ah, y no usar su historia como chisme ni como bandera sin su consentimiento.
La sociedad tiene que dejar de mirar para otro lado cuando el agresor es “importante”, “buena persona”, “de la Iglesia”. Tenemos que entender que creer a las víctimas y exigir justicia no es odio a la Iglesia ni a las instituciones: es amor a la verdad y a la dignidad humana.
¿Cómo acompañar a una persona abusada? ¿Cómo repararla?
Acompañar no es salvar ni dirigir la vida del otro. Es estar, decir “te creo”, facilitar apoyo psicológico y legal serio, proteger de presiones y no decidir por ella.
La reparación es más que dinero —aunque muchas veces incluye recursos para atención médica, psicológica, estabilidad de vida—. Una reparación real implica: verdad (reconocer los hechos), responsabilidad (personas e instituciones que asumen su culpa y sus omisiones), cambios estructurales para que lo que pasó no pueda repetirse y respeto. Sin verdad ni cambios, no hay reparación, solo gestión de crisis.

Ayudó a poner en marcha el Centro CUIDA para investigar situaciones de abuso, ¿por dónde pasa la prevención?
La prevención pasa por dejar de tratar el abuso como “casos aislados” y entenderlo como algo que se alimenta de culturas de poder impune. Desde la fundación trabajamos —y ése es el camino correcto— en varias líneas: formación, protocolos claros y públicos, selección y supervisión, transparencia y datos, y participación de sobrevivientes. La mejor prevención no es un documento bonito, es una cultura donde un niño, una niña o una persona vulnerable sabe que será creída y protegida.
Desde 2021 es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ¿qué destaca de este tiempo y cuál es el principal reto?
Ha sido una responsabilidad enorme y también una señal importante que hizo el Papa Francisco y ahora el Papa León: que un sobreviviente esté en la mesa donde se toman decisiones sobre protección marca un cambio. Destacaría tres cosas: escucha (he podido llevar la voz de tantas víctimas y sobrevivientes que durante años fueron ignorados), herramientas concretas (trabajo en alineamientos universales, formación, acompañamiento a conferencias episcopales, impulso de informes, evaluación de prácticas) y reconocimiento del problema (al menos ya nadie puede decir en serio que “no sabía”).
Pero el reto es muy grande: pasar de las palabras a la rendición de cuentas real. Todavía hay resistencia, clericalismo, miedo a la transparencia, obispos y superiores que no entienden que proteger a la institución pasa por poner primero a las víctimas, no a los abusadores. El desafío central es éste: que en cualquier lugar del mundo, la persona que denuncia abuso en la Iglesia encuentre un sistema que funcione, que la proteja y que sancione a quien tenga que sancionar, aunque use mitra o hábito. Sin privilegios, sin excepciones. Cuando eso sea la norma y no la excepción, podremos decir que estamos empezando a estar a la altura.