Camino de Pentecostés:“Quien tiene sed que venga y beba.
La presencia pascual de Jesús resucitado como Espíritu de Dios se expande (visibiliza) en una iglesia o comunión escatológica de perdonados (liberados) que celebran su victoria sobre la muerte. De esa forma, la nueva Iglesia o comunión de los creyentes viene a presentarse como verdadero Israel, revelación y presencia de Dios en forma humana, como irán descubriendo los cristianos:

− Los primeros cristianos (seguidores de Jesús, en Jerusalén), manteniéndose fieles a Jesús, tenían miedo de perder su identidad, pues al abrir el evangelio a los pecadores y gentiles podían destruir el tesoro de historia nacional israelita. Por eso, prefirieron esperar, como grupo de renovación escatológica, al interior del judaísmo, hasta que viniera Jesús de un modo glorioso, pues, a su juicio, no había llegado todavía el tiempo de la renovación universal por el Espíritu.
− Pero muy pronto, otros cristianos, partiendo de la misma fidelidad a Jesús, comprendieron que el Espíritu desbordaba las barreras nacionales, fundando así una comunión escatológica, es decir, universal, de fieles liberados de la ley y abiertos por la fe y amor del Cristo a todas las naciones. Con ellos se iniciaba la nueva iglesia, tanto en la tradición de Pablo (cf. Ef 2, 14-22) como en la de Pedro (cf. Mt 16, 17-19) y la de Juan, desde el Dios‒Espíritu, que vincula en su verdad a judíos y samaritanos (con el mismo Pentateuco), y a todos los pueblos (cf. Jn 4, 24).
Estos nuevos cristianos comprendieron que cerrados en un tipo de leyes particulares, por muy hondas y buenas que fueran, no podían abrirse a todos los pueblos de la creación (Gen 1). Ellos descubrieron así que, precisamente por haber sido (y ser) un buen israelita, Jesús debía abrir un camino de vida y salvación para todos los pueblos, no en forma de gran torre de Babel (cf. Gen 11), sino de comunión creyente:

− Jesús había superado con su vida y mensaje una estructura nacional de ley, convocando para su reino a los judíos perdidos-pecadores-expulsados, que se hallaban fuera de la alianza oficial y, de un modo indirecto, a los gentiles. Pues bien, en esa línea, los nuevos cristianos descubren que, sin un acercamiento a los impuros y gentiles, trascendiendo un tipo de Ley nacional, pierde sentido el evangelio.
− Iglesia universal. Retomando el impulso de Jesús, tras un tiempo de “esperanza nacional judía”, los discípulos helenistas (representados ya por Hch 2, en el día de Pentecostés, antes de Hch 6‒7), convocan por la iglesia, para el Reino, a todos los hombres y mujeres. Así rompen la barrera israelita, para vincularles en una iglesia, sin más condición de entrada que la fe, sin más compromiso de vida que el amor en el Espíritu.
Desde ese fondo, el libro de los Hechos cuenta la historia de la iglesia, como evangelio del Espíritu Santo, que se abre desde Jerusalén y Antioquía, por medio de Roma a todas las naciones. En principio, los primeros cristianos pascuales (y pentecostales), no habían querido crear una nueva religión, pero profundizando en su experiencia pascual, ellos crearon de hecho un espacio y camino de comunicación universal, como descubrimiento y despliegue de Pascua de Jesús [1].
− Pascua, el Mesías crucificado. Jesús vivió y murió a favor de los excluidos, poniéndose así en manos Dios, que le recibió en su Vida (=Espíritu) de amor. Este había sido su milagro (es decir, su principio de identidad): un amor abierto en gratuidad a todos. Al principio, sus discípulos no lo comprendieron: escaparon, fracasados, y se escandalizaron ante el signo (realidad) del Cristo crucificado. Pero después volvieron a Jesús, en Dios, por el Espíritu, comprendiendo que la Pascua responde a la "lógica" de reino, como Amor universal que triunfa de la muerte.
− Pentecostés, el Espíritu. Los cristianos descubren y reciben por Cristo el amor pleno de Dios, que vincula a los hombres y mujeres, en gratuidad y comunión. La acción pascual de Jesús se expresa así en forma de Espíritu: el mismo Amor de comunión de Dios (del Padre y Jesús) se abre y ofrece a todos los hombres, como salvación y comunión universal. Jesús no ha recorrido su camino para sí, sino por todos (a partir de los excluidos). Por eso, su resurrección se expande y ofrece por pentecostés como Espíritu de vida universal.
De esa forma se condensan y vinculan los diversos rasgos del misterio cristiano, como ha mostrado (descubierto) la tradición de la Iglesia que ha estructurado el mensaje y vida de Jesús en forma trinitaria (de Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu), desde Galilea (como hace Mt 28, 16‒20) o desde Jerusalén (como hace Hch 1‒2), manteniendo, retomando y expandiendo la historia y camino de la Biblia israelita[2].
− El foco central de Pentecostés (del Espíritu en la Iglesia) sigue siendo Jesús, pretendiente mesiánico crucificado a quien el Padre ha engendrado como Hijo (en Vida pascual), haciéndole principio y germen de comunión humana (=divina). Ciertamente, muchos judíos aguardaban la Resurrección para el fin del tiempo, como sabe Marta (Jn 11, 24), pero los seguidores de Jesús han descubierto y confesado que esa resurrección se expresa y anticipa en la pascua de Jesús, de forma que los cristianos ya no dejan su esperanza para el fin, sino que viven desde ahora en la gracia y presencia de Jesús resucitado.
− En la base de Pentecostés está Dios Padre, que ha resucitado a Jesús: le ha recibido por su Espíritu, ofreciéndole su Vida y haciéndolo principio de salvación universal, en este mismo tiempo, por encima de un judaísmo nacional. Por eso, la resurrección no es una experiencia del fin, sino expresión y principio de un camino abierto a todos los hombres. Así se manifiesta Dios por la resurrección como Padre verdadero de todos los hombres, en el tiempo actual (cf. Rom 4, 24), por Jesús resucitado. Dios es Padre porque ha recibido a Jesús en su Vida (Espíritu), al resucitarle de los muertos.
− Pentecostés es el don y la apertura del Espíritu de Cristo a todas las naciones, como experiencia y tarea de amor íntimo y universal que brota de la pascua y que se abre a todos los hombres y mujeres. Ese Dios‒Espíritu no es sólo del Padre, ni tampoco de Jesús, sino el Dios Todo‒en‒Todos (cf. 1 Cor 15, 28), Dios que se expresa en la pascua de Jesús y unifica en comunión de libertad a todos los hombres y mujeres. En esa línea podemos hablar no sólo de la “encarnación” del Hijo/Logos de Dios en Cristo sino también de la comunicación (encarnación comunitaria) del Dios‒Espíritu en la Iglesia, como saben y dicen Lc 24 y Hech 1-2, con Jn 20, 19-23 y las Cartas de la Cautividad (Col-Ef)[3].
El Espíritu es Amor, testimonio de Pablo
Pablo ha colocado en el principio de la confesión cristiana la muerte de Jesús como mesías (hijo) de David según la carne y su resurrección como hijo de Dios en poder, “según el Espíritu de Santidad” (Rom 1, 3‒4). Sólo a través de ese “fracaso” en un plano de carne (cf. Flp 2, 6-11), por su entrega en amor liberador hasta la muerte, él ha venido a mostrarse Hijo de Dios por el Espíritu, abriendo para todos (no sólo para los israelitas) un camino de libertad y de gracia, en clave de resurrección [4].
Si el Espíritu de aquel que ha resucitado a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que ha resucitado al Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. en virtud de su Espíritu que habita en vosotros (Rom 8, 11).
El mismo Dios, que ha resucitado a Jesús, nos resucitará por su Espíritu, de forma que podrá surgir así en nosotros la nueva humanidad, conforme al principio de la filiación, que hemos destacado en el capítulo anterior (cf. Gal 4,1‒7). La vida en el mundo resultaba servidumbre (douleia): la Ley nos mantenía esclavizados, vivíamos divididos, varones y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres (Gal 3, 28). Para superar esa situación y liberar a los hombres, ha enviado Dios a su Hijo, dándole su Espíritu, para que los hombres puedan superar en él superar la esclavitud interior, la violencia mutua:
No habéis recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un Espíritu de filiación, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos; herederos de Dios, coherederos con Cristo... (Rom 8, 15-17)
En plano externo, los cristianos siguen viviendo en un nivel de carne: sometidos al temor de la muerte. Pero, en su nivel más hondo, ellos han recibido por Cristo al mismo Dios‒Espíritu, para ser hijos, ciudadanos de dos mundo: (a) Inmersos en la vanidad del tiempos (cf. Rom 8, 20). (b) Habitando en el Dios‒Espíritu:
‒ Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu... gemimos por dentro, aguardando ansiosamente la filiación, la redención de nuestro cuerpo...
‒ Pero... el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues no sabemos orar como debiéramos, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles (Rom 8, 23-27).
Entre la creación cautiva y la libertad-filiación de Dios habitamos los creyentes, animados por el Dios‒Espíritu, que Pablo ha interpretado como Presencia esperanzada de Jesús. El mismo Dios‒Espíritu que ha resucitado a Jesús, Hijo de Dios, se manifiesta como Espíritu filial, presencia del Padre en nuestra vida. De esa forma, la experiencia de pascua (Dios ha resucitado a Jesús) es principio de nuevo nacimiento y esperanza trinitaria, de forma que podemos distinguir dos hombres (a) Adán fue alma viviente, en un nivel de tierra (cf. Gen 2-3). (b) Jesús, segundo Adán, es Espíritu vivificante y pertenece al cielo por la resurrección, siendo así dador de vida (1 Cor 15, 45-47).
El primer Adán era hombre de tierra, que vuelve a la tierra en fragilidad. El segundo Adán es Cristo, Hijo de Dios resucitado, que ha vencido a la muerte y actúa como Espíritu vivificador en los creyentes. En esa línea podemos decir con 2 Cor 3, 17 que la letra de la Ley (una Biblia interpretado de modo carnal/legal), escrita en tablas de piedra, encierra al hombre en un nivel de muerte (dureza, oscuridad, mentira), mientras que el Dios‒Espíritu de Cristo, inscrito en los corazones, nos introduce en la Vida, rasgando el velo de Ley que Moisés había puesto ante su rostro: “Porque el Señor (=Jesús resucitado) es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí está la libertad” (cf. 2 Cor 3, 17).
Este ha sido para Pablo el gran descubrimiento: Dios nos había hecho libres, pero hemos sido esclavizados bajo los elementos del mundo (sistema cósmico) y las leyes y normas que nacen del miedo de la muerte que es base y contenido de toda esclavitud (Gal 3; Hbr 2, 14-15; cf. bien-mal: Gen 2-3). Pero, muriendo por nosotros, Cristo nos ha liberado de esa muerte no sólo para el fin del tiempo, sino en el tiempo actual, de forma que en él superamos el miedo a la muerte y podemos vivir en libertad de amor, pues allí donde está el Espíritu del Señor está la libertad (cf. 2 Cor 3), y eso no sólo para el tiempo futuro, sino para el mismo tiempo actual [5].
Nueva creación, mensaje de Juan
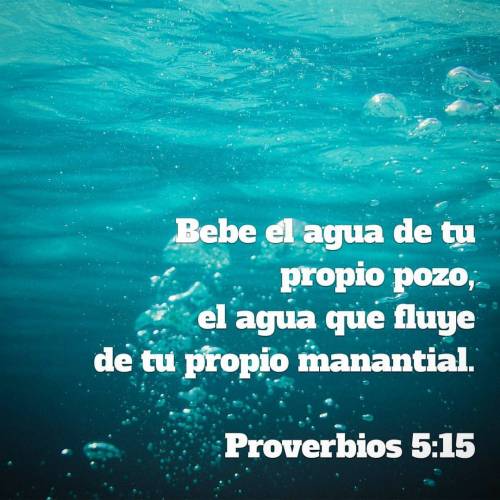
el evangelio de Juan es una catequesis del Espíritu, que culmina en la experiencia del Paráclito. Desde ese fondo se puede evocar el texto clave de Jn 2, 5, donde Jesús dice a Nicodemo: “En verdad te digo, si alguien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3, 5). Nicodemo, maestro judío, tiene interés por Jesús, pero se ve con él de noche (Jn 3, 1), por miedo a los judíos (es decir, a un grupo de poder establecido). Pues bien, en este contexto, Jesús le responde apelando al Dios‒Espíritu, que se expresa en forma de “nacimiento superior”, del agua y del Espíritu (cf. cap. 24)[6].
En el contexto anterior se sitúa un pasaje donde, en vez del maestro judío en la noche (Nicodemo) aparece a pleno día la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob, donde Jesús le pide agua, para ofrecerle después un agua superior de vida (cf. Jn 4, 4‒10). Este pasaje, lleno de resonancias bíblicas, recoge la historia de los samaritanos, que siguen “bebiendo del pozo de Jacob” (comparten el mismo Pentateuco de los judíos) pero, según la tradición de los judíos, ellos se han prostituido con varios maridos (pueblos o dioses) paganos. En este contexto, cuando la mujer le pregunta dónde se debe adorar a Dios, Jesús responde:
Créeme, mujer: viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre... Pero llega la hora y es esta en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad; estos son los adoradores que Dios busca: Dios es Espíritu, y quienes le adoran deben adorarle en Espíritu y Verdad (Jn 4, 21-24)
Judíos y samaritanos estaban divididos por sacralidades de montes y templos sagrados, por etnias y grupos sociales (siendo israelitas, con un mismo Pentateuco). Pues bien, ahora todos pueden y deben unirse en el mismo Dios Espíritu y Verdad de Jesucristo. Eso lo sabían los judíos helenistas (Filón alejandrino, el libro de la Sabiduría), pero no habían podido concretarlo en forma de comunión personal y religiosa. En contra de eso, por encima de las sacralidades particulares, Jesús ofrece a esta mujer (y a los samaritanos), junto al pozo de Jacob, lo que él ha ofrecido en Jerusalén a Nicodemo: el nuevo nacimiento en el Dios‒Espíritu y Verdad.
Desde ese fondo quiero citar otro pasaje, el más misterioso y profundo, situado en el templo de Jerusalén, donde los judíos celebraban el despliegue de la vida (agua) de Dios y la esperanza de culminación final en la fiesta de los Tabernáculos, cuando Jesús ofrece el agua (Espíritu) de vida, que brota de su seno (y del de los creyentes):
El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, en pie, gritaba: Si alguien tiene sed que venga a mí y que beba. Quien cree en mí (como dice la Escritura), de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado (Jn 7, 37‒38)
La fiesta de los Tabernáculos era (y sigue siendo) para muchos judíos la más importante, porque recuerda el camino de los hebreos por el desierto y anticipa la entrada en la tierra prometida. En ese contexto sitúa Juan un discurso muy significativo de Jesús (Jn 7, 37-53) que comienza con la evocación de las aguas sagradas, que marcarán la llegada del tiempo escatológico (Jn 7, 3-38), aguas de Siloé que brotan bajo el templo, visibles y vivas todavía, en un sentido externo, como signo de la protección de Dios, que los judíos antiguos habían despreciado, buscando alianzas militares con los ríos de Egipto o Mesopotamia, en la guerra siro-Efraimita (siglo VIII a.C.; cf. Is 8, 6).
Tras la caída de Jerusalén, destruida por los babilonios, proclamó el profeta Ezequiel su más alta profecía del agua: El mismo templo se convertirá en manantial de vida hacia el oriente... El agua irá bajando desde el interior del santuario... y crecerá hasta convertirse en un gran río (Ez 47, 1ss), corriente de vida mesiánica, presencia de Dios y trasformación de la tierra desierta, bajando de Jerusalén al Mar Muerto. En esa línea sigue Zacarías, diciendo que aquel día brotará un manantial de Jerusalén; la mitad fluirá hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el occidental, lo mismo en verano que en invierno (Zac 14, 8-9; cf. Ap 22, 1-2).
En ese contexto se sitúa la palabra de Jesús (Jn 7, 37‒38), que se eleva y habla, como templo verdadero y fiesta definitiva de Dios (cf. cap. 9), poniéndose en pie y proclamando una palabra radical (“si alguien tiene sed que venga a mí y que beba; quien cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva”), que puede interpretarse de dos maneras (como es normal en otros textos de Juan):
‒ 1ª interpretación: “Si alguien tiene sed que venga a mí, y que beba el que cree en mí (=en Jesús), (pues) como dice la Escritura de su seno (de Jesús Mesías) brotarán corrientes de agua viva”. El mismo Jesús aparece así como seno o cavidad profunda de la que brotan ríos de agua viva. Esta versión, que nos pone ante la imagen del “mesías fuente” del Espíritu de Dios (del agua viva; cf. Sal 21), concibe al creyente como “sediento de Dios”, y, en nuestro caso, “de Cristo”, enviado de Dios, pues él es la fuente de Dios, manantial del Espíritu: De Jesús brota la vida‒agua de Dios.
‒ 2ª interpretación. Resulta filológicamente más probable, por el testimonio de los lectores antiguos, y por la forma de colocar la expresión “el que cree” (ho pisteuôn), que suele hallarse casi siempre al comienzo de una nueva frase. Dice así: “Si alguien tiene sed que venga a mí y que beba. Quien crea en mí, como dice la Escritura, de él (es decir, del creyente) brotarán ríos de agua viva”. Esta lectura responde mejor a la construcción del texto griego, y a la dinámica del paralelismo poético semita, que divide el texto en dos frases: (a) Cristo es la fuente de vida, manantial del Espíritu de Dios. (b) Quien crea en Cristo vendrá a convertirse también en manantial del Espíritu divino.
Ciertamente, la fuente del agua de Vida (vinculada según Is 43, 9; Ez 47, 1‒12; Zac 14, 8 y Joel 4,16 por el templo de Jerusalén) es Cristo que dice: “quien tenga sed que venga a mí y que beba”. Pero, al mismo tiempo, al recibir el agua de Jesús, los creyentes se convierten ellos mismos en manantiales de agua viva (esto es, del Espíritu Santo), conforme a la imagen de Gen 2, 9‒14, donde se evoca el manantial convertido en cuatro ríos/torrentes que riegan y dan vida al Edén de Dios.
Eso significa que, naciendo del Espíritu de Dios por Cristo (en la línea de Jn 1, 12‒13), los creyentes son también “fuente de Dios”, “como dice la Escritura” [7], en un contexto cristológico muy preciso, paralelo al de Jn 1 18: “Nadie ha visto a Dios, sólo el Hijo/Dios unigénito que estaba en el seno de Dios nos lo ha revelado”. En esa línea se añade aquí que “antes/fuera de la pascua de Jesús no hay espíritu”:
Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él. pues todavía no había Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado (Jn 7, 39).
Esa interpretación ha de entenderse en la línea del radicalismo cristológico de Juan que aplica a Jesús todo el AT (ratificando de esa forma su valor), para expresar así su más hondo sentido. En esa línea, este pasaje afirma que no había Espíritu (no actuaba: oupô ên), pues Jesús no había sido aún glorificado, como supone todo el evangelio de Juan y como ratifica la escena del “costado/pulmón abierto” (pleura, cf. 19, 34‒35), del que brotó sangre y agua (es decir, su vida, su Espíritu).
Jesús resucitado es manantial del Agua/Dios/Espíritu, que se abre y corre para todos (como las del paraíso: Gen 2, 10-14; Ap 22, 1-2), pero de tal forma que se hacen (son) manantial de Espíritu y vida para todos los creyentes, convertidos en templo de Dios, de manera que del interior de ellos (habitado por Dios) brota el agua para todos, pues cada uno puede y debe decir, en este contexto, como Cristo: “Si alguien tiene sed que venga a mí y que beba”.
Aquellos que beben del agua de Jesús vienen a convertirse en manantial o manadero de Dios, pues cada creyente es Cristo, templo de Dios, y de su mismo seno (convertido en manantial de Dios) brota el Agua/Espíritu de vida. Jesús quiere, según eso, que todos los creyentes se vinculen por medio del Espíritu, que brota como río de su seno (del de todos), de forma que cada uno sea también manantial de Dios [8].





