"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"
Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"
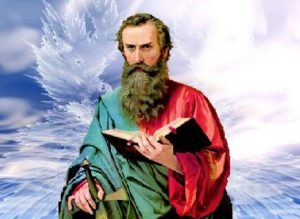
Jesucristo resucitado, «exaltado sobre todo nombre», está en el centro de la cristología paulina. Es para el Apóstol el sublime criterio con que valorar los acontecimientos y las cosas, el fin de cualquier esfuerzo en sus andanzas apostólicas para el anuncio del Evangelio, la gran pasión de sus pasos viajeros, peregrinos, apostólicos por los caminos todos del mundo.
Se trata, por otra parte, de un Cristo vivo, concreto, del aparecido con sus llagas a Tomás el Mellizo cuando el don de la divina misericordia: el Cristo «que me amó -dice Pablo- y se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2, 20). Esta persona que me ama, con la que puedo hablar y de la que no debo prescindir, que me escucha y me acaricia y me responde, es el principio y fundamento para entender al mundo y hallar el camino en las encrucijadas todas de la historia.
Quien haya leído los escritos de san Pablo, echará de ver enseguida que él no se preocupa de narrar los hechos sobre los que se articula la vida de Jesús, aunque se pueda pensar que en sus catequesis contaba mucho más sobre el Jesús pre-pascual de lo que en sus cartas escribía, que vienen a ser, a la postre, fervientes exhortos para situaciones concretas. Tan dirigida iba su tarea pastoral y teológica a la edificación de las nacientes comunidades, que le salía espontáneamente del alma concentrar todo en el anuncio de Jesucristo como «Señor», vivo aquí y ahora y presente en medio de los suyos.
De ahí la esencialidad característica de la cristología paulina, que desarrolla las profundidades del misterio con una preocupación constante y precisa: ciertamente la de anunciar, a Jesús, por supuesto, y su enseñanza, pero también, sin duda, y sobre todo, la del gozoso anuncio de la realidad central de su muerte y resurrección, como culmen de su existencia terrena y raíz del sucesivo desarrollo de la fe cristiana, de la realidad toda de la Iglesia.
No es la resurrección para el inquieto Apóstol un acontecimiento separado de la muerte: el Resucitado es el mismo que fue crucificado. También como Resucitado lleva sus heridas: la pasión está presente en Él y se puede afirmar con Pascal que Él está sufriendo hasta el fin del mundo, pese a ser el Resucitado y vivir con nosotros y para nosotros.
Esta identidad del Resucitado con el Cristo crucificado, Pablo la había entendido en el camino de Damasco: en ese momento se reveló con esplendorosa claridad que el Crucificado es el Resucitado y el Resucitado es el Crucificado, que le dice a Pablo: « ¿Por qué me persigues?» (Hch 9,4). Pablo se pasaba las horas con desaforado afán de perseguir a Cristo en la Iglesia y entonces entendió que la cruz es «una maldición de Dios» (Dt 21,23), sí, pero también el sacrificio para nuestra redención.
El Apóstol contempla fascinado el secreto escondido del Crucificado-resucitado y, a través de los sufrimientos por Cristo padecidos en su humanidad (dimensión terrena), llega a esa eterna existencia en la cual Él es uno con el Padre (dimensión pre-temporal): «Al llegar la plenitud de los tiempos -escribe- envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva» (Ga 4,4-5).
Estas dos dimensiones -preexistencia eterna con el Padre y bajada del Señor en la encarnación- se anuncian ya en el Antiguo Testamento mediante la figura de la Sabiduría. Encontramos efectivamente en los Libros sapienciales algunos textos exaltando el papel de la Sabiduría preexistente a la creación del mundo.
En dicho sentido han de ser leídos pasajes como el del Salmo 90: «Antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta siempre tú eres Dios» (v. 2). O como el que habla de la Sabiduría creadora: «Yahveh me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra» (Pr 8, 22-23).
Sugestivo es igualmente el elogio de la Sabiduría contenido en el libro homónimo: «Se despliega vigorosamente de un confín a otro del mundo y gobierna de excelente manera el universo» (Sb 8,1).
.jpg)
Los mismos textos sapienciales que hablan de la preexistencia eterna de la Sabiduría, lo hacen asimismo de su descenso, del abajamiento de esta Sabiduría, que se ha creado una tienda (cf. el hebreo shekinah) entre los hombres.
Sentimos así resonar ya las palabras del Evangelio de Juan que habla de la tienda de la carne del Señor. Se creó una tienda en el Antiguo Testamento: aquí se apunta al templo, al culto según la «Torah»; pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento, podemos entender que ésta era solo una prefiguración de la tienda mucho más real y significativa: la tienda de la carne de Cristo.
Y vemos ya, de igual modo, en los Libros del Antiguo Testamento que la kénosis de la Sabiduría, su descenso a la carne, implica también la posibilidad de ser rechazada. San Pablo, desarrollando su cristología, se refiere precisamente a esta perspectiva sapiencial: reconoce a Jesús la sabiduría eterna existente desde siempre, la que desciende y se crea una tienda entre nosotros, y, de ese modo, puede describir a Cristo como «fuerza y sabiduría de Dios», puede decir que Cristo se ha convertido para nosotros en «sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención» (1 Co 1,24.30).
Aclara Pablo asimismo que Cristo, igual que la Sabiduría, puede ser rechazado sobre todo por los dominadores de este mundo (cfr 1 Co 2,6-9), de modo que se crea en los planes de Dios una situación paradójica: la cruz, que se va a convertir en camino de salvación para todo el género humano.
Un desarrollo posterior a este ciclo sapiencial, que ve a la Sabiduría abajarse para ser luego exaltada pese al rechazo, se encuentra en el famoso himno de la Carta a los Filipenses (cfr 2,6-11), uno de los textos más hermosos, más elevados, del Nuevo Testamento. La gran mayoría de los exégetas concuerdan en considerar que esta perícopa trae una composición precedente al texto de la Carta a los Filipenses. Un dato este, ciertamente, de gran importancia, porque significa que el judeo-cristianismo, antes de san Pablo, creía en la divinidad de Jesús.
En otras palabras, la fe en la divinidad de Jesús no es un invento helenístico, surgido después de la vida terrena de Jesús, un invento, digamos, que, olvidando su humanidad, lo habría divinizado: vemos en realidad que el primer judeo-cristianismo creía en la divinidad de Jesús, es más, cabe decir que los mismos Apóstoles, en los grandes momentos de la vida de su Maestro, entendieron que Él era/es el Hijo de Dios, como afirmó san Pedro en Cesarea de Filipo: «Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16).
De nuevo a propósito de Filipenses cumple dejar bien sentado que la estructura de este texto/himno se puede articular en tres estrofas, que ilustran los principales momentos del recorrido realizado por Cristo. Su preexistencia la expresan las palabras «siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios» (v. 6); sigue después el abajamiento voluntario del Hijo en la segunda estrofa: «se despojó de sí mismo tomando condición de siervo» (v. 7), «y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (v. 8). La tercera estrofa del himno anuncia la respuesta del Padre a la humillación del Hijo: «Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre» (v. 9).
Lo que impresiona es el contraste entre el abajamiento radical y la siguiente glorificación en la gloria de Dios. Es de notar que esta segunda estrofa está en contraste con la pretensión de Adán, ansioso de hacerse Dios, y contrasta de igual modo con el gesto de los constructores de la torre de Babel, afanados en edificar por sus solas fuerzas el puente hasta el cielo y hacerse ellos mismos divinidad. La Biblia señala que esta iniciativa de la soberbia acabó con la autodestrucción: así, desde luego, no se llega al cielo, a la verdadera felicidad, a Dios.
El gesto del Hijo de Dios es exactamente lo contrario: no la soberbia, sino la humildad, que es la realización del amor, y el amor es divino. La iniciativa del anonadamiento, de la radical humildad en Cristo, con el contraste de la soberbia humana, es realmente expresión del amor divino; a ella le sigue esa elevación al cielo adonde Dios nos atrae con su amor.
Además de la Carta a los Filipenses, se abren camino para deleite del respetable que se lo proponga otros lugares de la literatura paulina donde los temas de la preexistencia y del descenso del Hijo de Dios a la tierra están unidos entre sí. Una reafirmación de la equivalencia entre Sabiduría y Cristo, con todos los efectos cósmicos y antropológicos, figura en la primera Carta a Timoteo: «Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los Ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria» (3,16).
Es sobremanera en estas premisas donde se pude definir mejor el papel de Cristo en cuanto Mediador único, sobre el marco del único Dios del Antiguo Testamento (cfr 1 Tm 2,5 relativo a Is 43,10-11; 44,6). Cristo es el verdadero puente que nos lleva al cielo, a la comunión con Dios.
Y finalmente, solo un apunte a los últimos desarrollos de la cristología de san Pablo en las Cartas a los Colosenses y a los Efesios. En la primera, Cristo es calificado como «primogénito de todas las criaturas» (1,15-20). Esta palabra «primogénito» implica que el primero entre muchos hijos, el primero entre muchos hermanos y hermanas, ha bajado para atraernos y hacernos sus hermanos y hermanas.
En la Carta a los Efesios nos sale al encuentro la bella exposición del plan divino de la salvación, cuando Pablo asegura que Dios quería recapitular todo en Cristo (cfr. Ef 1,23). Cristo es, en efecto, la recapitulación de todo, reasume todo y nos guía a Dios. Y así implica un movimiento de descenso y de ascenso, invitándonos a participar en su humildad, esto es, en su amor hacia el prójimo, para ser así partícipes de su glorificación, convirtiéndonos con él en hijos en el Hijo. Elevemos, pues, nuestra oración para que el Señor nos ayude a conformarnos a su humildad, a su amor, haciéndonos de ese modo partícipes de su divinización.
San Pablo, en resumen, no se preocupó tanto de contar los hechos aislados de la vida de Jesús, sino más bien de anunciarle a la comunidad naciente como el «Señor», vivo y presente entre nosotros. Él es el mismo, encarnado, crucificado, resucitado y vivo.
Para comprender esto hay que tener en cuenta la idea de la Sabiduría preexistente al mundo de la cual habla el Antiguo Testamento. Cristo, en su condición de Hijo, es coeterno con el Padre. Mediante su Encarnación adquiere ciertamente, sin dejar de ser Dios, algo que no tenía, o sea la condición humana hasta hacerse siervo, para rescatarla y salvarla.
Con su glorificación, Cristo, que es «fuerza de Dios y sabiduría de Dios», también es para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención (cf. 1 Co 1,25.30). Otra formulación de la cristología paulina exalta el primado de Cristo sobre todas las cosas, el «primogénito» de los que aman a Dios y han sido llamados a ser imagen de su Hijo.
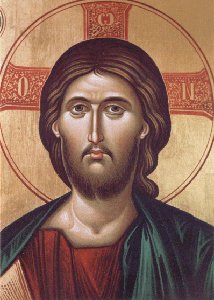
También te puede interesar
"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"
Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"
Obispo emérito prelado de Cafayate (Argentina)
Monseñor Mariano Moreno: "Gozaba haciendo felices a los demás"
Lo último