Lo que importa - 80
Dulce Navidad…
Desayuna conmigo (sábado, 21.3.20)
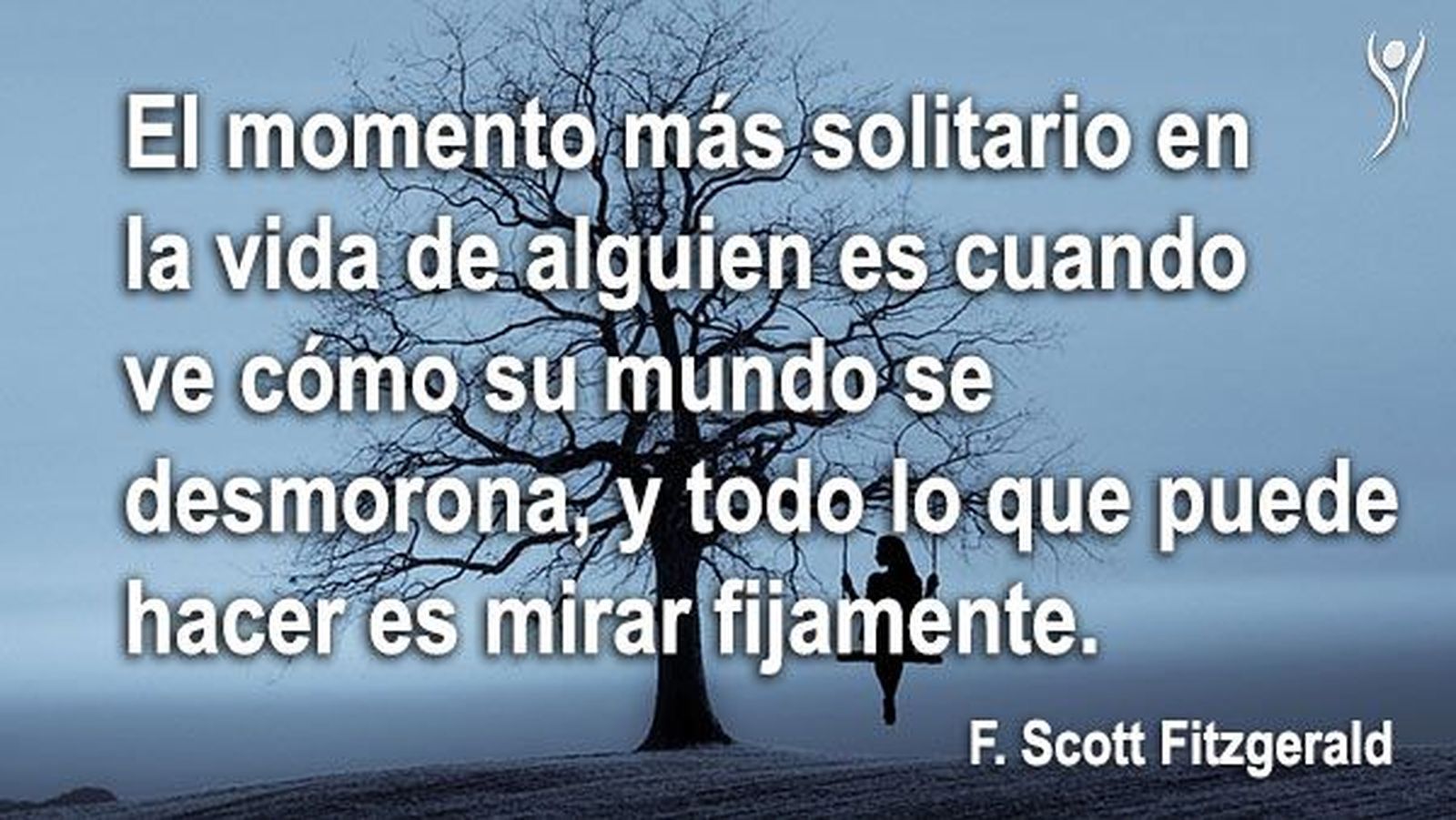
Muchas veces he dicho que morir es el acto más determinante de la vida, su rúbrica, su consumación. Nada tiene de particular que, aunque sea un tema vitando en nuestras conversaciones y tertulias, como si hablar de la muerte trajera mal fario, no nos queda más remedio que abordarla, y más ahora con el coronavirus convertido en implacable verdugo, con gran coraje y valentía, y con la valiosa y candorosa humildad de aceptar el destino inevitable que todos llevamos grabado, como fecha de caducidad, en nuestras mismas células. Ni el rico, ni el potentado ni el fornido tienen ningún poder frente a ella. No deja de ser un consuelo, y no de tontos, que también a ellos los someta inapelablemente a la mayor verdad de la vida, la verdad de que todos los seres vivos somos su presa y de que, habiendo sido nada por nosotros mismos, nos devuelve a lo que hemos sido.

Flotando en el aire tenemos, muy vivo en nuestro tiempo, el espinoso tema de la eutanasia, la denominada “muerte dulce”, frente a la que no quieren entender nada, por un lado, muchos que dicen ser piadosos y acérrimos defensores de la vida hasta el punto de negarse a considerar y valorar los sinuosos caminos que a veces debe recorrer la compasión humana, y, por otro, quienes la invocan sin miramientos como una oportunidad fácil y rápida para quitarse de encima problemas y agobios. Entre ambos, la muerte se apodera de la escena y se ceba a placer en la carne trémula del moribundo. Difícil encrucijada, cuya salida requiere más cabeza para pensar y más corazón para amar.

Por otro lado, hoy asistimos impotentes al espectáculo dantesco de ver a miles de personas, por lo general mayores, condenadas a morir de la forma más espantosa imaginable. Infectados por la peste del coronavirus, muchos yacen postrados en sus camas horas y días con el único acompañamiento de espectrales figuras humanas, prodigado a cuentagotas, esperanzo quizá la muerte como el único alivio para su cruel soledad. ¿Hay algo más espantoso que verse obligado a morir solo, sin la presencia de alguno de sus seres queridos, sin la posibilidad siquiera de encontrar en sus ojos el alivio de la compasión? ¡Terrible condena la de tener que tragar solo el bebedizo amargo de la propia muerte!

Hace tres o cuatro días me llegó por WhatsApp, a través de un amigo, la petición de ayuda de una enfermera o médico que daba cuenta de la soledad espantosa de quienes están en esa situación en tantos hospitales, pidiendo que le escribiéramos cartas para darlas a sus enfermos a fin de hacerles sentir la presencia y la compañía de seres humanos que, de alguna manera, comparten su tragedia. No lo dudé ni un momento, pues la idea me pareció muy buena y, además, nada perdería por responder a esa llamada. En cuestión de minutos, le envié mi reacción más primaria, expresada en unas pocas líneas, tratando de aportar un granito de aren a la gran playa de la solidaridad humana. La verdad es que solo pude escribirla embargado por una profunda emoción, sintiendo y sufriendo en profundidad la tragedia que ella describía. Tras ello, vinieron otras informaciones diciendo que aquello era un bulo y que no debían escribirse esas cartas, seguidas de réplicas que volvían a insistir en la propuesta, poniendo de relieve lo importante que era aportar algún consuelo y calor humano a los enfermos y a los moribundos del coronavirus. Sea lo que fuere, con la mejor voluntad y sentimiento, escribí lo que ahora me complace compartir con los lectores de este blog. En el peor de los casos, es decir, de no haber servido lo escrito para implementar la propuesta, al menos nos vale hoy para animar este desayuno. Transcribo a continuación esa carta tal como me brotó rauda del corazón y de la emoción. Dice así:
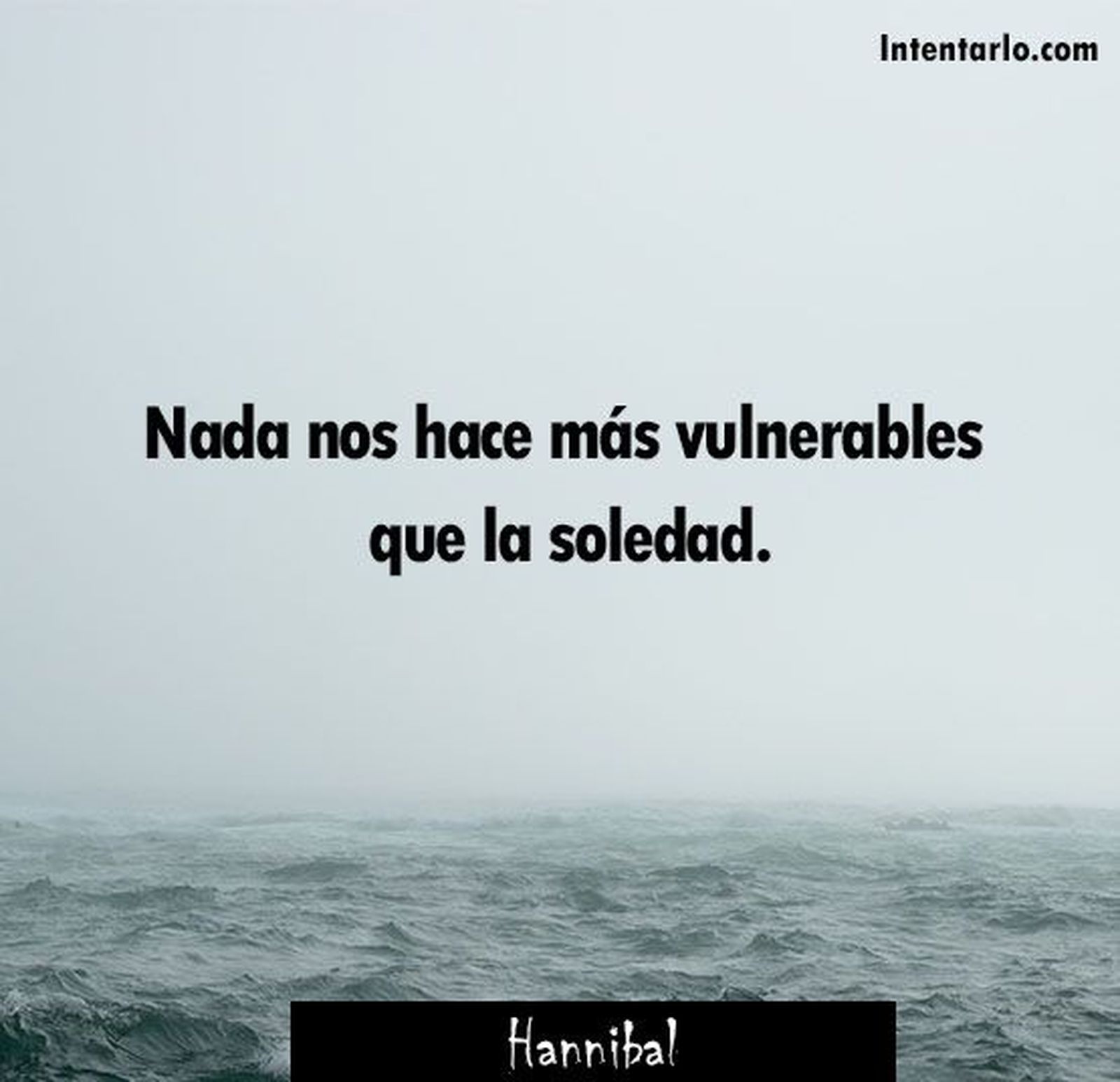
Querido amigo afectado por el coronavirus: tú y yo no nos conocemos. Me llamo Ramón y vivo en Asturias. Estoy a punto de cumplir 80 años y empleo gran parte de mi tiempo en escribir para abrir perspectivas y crear esperanzas en este mundo tan difícil en el que nos toca vivir. No te conozco, ni siquiera sé si eres hombre o mujer, si eres ya tan mayor como yo o mucho más joven, pero poco importa, porque lo que está claro es que me estoy dirigiendo a ti precisamente para decirte solo una cosa: tú estás en mi pensamiento y formas parte de mis propios problemas, razón por la que estoy a tu lado, compartiendo contigo tu soledad, tu angustia y tu desazón. Por ello, ten la absoluta seguridad de que cada día rezo por ti, pidiendo que tengas fuerzas para afrontar esta terrible enfermedad sobrevenida, en todas sus dimensiones y derivaciones. Hablo de oración, y ni siquiera sé si crees en Dios. Pero no importa, porque en el peor de los casos, mi oración te lleva mi presencia humana y mi fuerza y, como yo sí creo en Dios, deseo que a mi presencia y fuerza junto a ti se sumen también la presencia y la fuerza de Dios. No lo olvides, querido amigo: estoy a tu lado y comparto contigo todo tu sufrimiento. Ojalá lo sientas al leerlo como yo lo siento al escribirlo. Un fuerte abrazo de tu amigo Ramón.

En mi correo a la enfermera o doctora de la iniciativa (en el mensaje se indicaba un correo electrónico para enviarla) le decía que podía utilizar la carta a su mejor conveniencia, haciendo cuantas copias quisiera para entregarla a los enfermos que creyera conveniente, incluso poniendo sus nombres al principio, como si realmente se tratara de una carta “personal”, que lo era verdaderamente a pesar del anonimato de origen y destino.

Un solo segundo de consuelo a una persona que afronta en la más despiadada soledad la consumación de su destino, su muerte, merecía ese pequeño esfuerzo y cualquiera otro que fuera menester. El papa ha ofrecido indulgencia plenaria a los enfermos de coronavirus y a cuantos se ocupan de ellos, indulgencia cuya consecución requiere cumplir algunas condiciones. Pues bien, con perdón del buen papa Francisco, la condición de díscolo francotirador solitario me lleva a asegurar que todos ellos están ganando incondicionalmente el cielo. Es más: si los que se ocupan de los enfermos logran, a pesar de sus atuendos y del drama envolvente, que esbocen solo una leve sonrisa en sus caras, el cielo merecido invadirá ya su hospital, les acompañará en la calle y sentará sus reales en su propio hogar. Afortunadamente, la crudeza de la pandemia del coronavirus nos está obligando a derribar las murallas de la insolidaridad para tomar posesión de la enorme riqueza de nuestro particular Jericó, es decir, de nuestra humanidad.
Correo electrónico: ramonhernandezmartin@gmail.com
También te puede interesar
Lo que importa - 80
Dulce Navidad…
Lo que importa - 79
Reto jugoso…
Lo que importa - 78
Concordia, concordia y más concordia…
Lo que importa - 77
Carta abierta al señor Zornoza
Lo último
Misión digital en el pontificado de León XIV
Kim Daniels: "El entorno digital no es una herramienta, es una cultura y la Iglesia tiene que habitarlo"
las desigualdades indignantes son el eje de todas las polarizaciones
La Navidad frente a la Polarización en la Sociedad y en la Iglesia