Máas y mejor - 2
Sendas pedidas
A salto de mata – 31

Por muchas vueltas que le demos y por decepcionante que sea, somos seres hechos de un poquito de tiempo y de un pequeño espacio, condiciones que también copan o encuadran necesariamente nuestro pensamiento, por más que a veces nos echemos a volar al pretender imaginar la eternidad y el infinito. A ambas categorías no nos cabe más acceso que la negatividad de un tiempo y un espacio “sin fin”. Y eso, en su aspecto extensivo, porque en el intensivo tendríamos que ser capaces de idear un ser que condensase todo lo existente y un instante que haciera lo propio con el tiempo. No, la eternidad y el infinito no caben en nuestra mente, por más que muchas veces nos preguntemos hacia dónde se expande el Universo, sabiendo que el espacio es categoría intramundana y que todo él cabe en la cabeza de un alfiler, e imaginemos su entero devenir como un instante.

Con esta atrevida elucubración no solo pretendo poner coto a nuestra imaginación, sino también atraer la atención sobre que no deberíamos trabajar más que con las herramientas que la vida pone a nuestro alcance. A un viejo y avezado jugador de cartas asturiano le oí decir muchas veces: “cabruña con los tus fierros”, en el sentido de sacarle partida a las cartas que te habían tocado en el reparto de cada juego. Jugábamos por aquel entonces al 43, especie de tute de tres jugadores, en el que 43 puntos era el fiel de la balanza y cada punto por encima o por debajo equivalía a una peseta de ganancia o de pérdida. El buen hombre venía a decir algo así como que, en este juego, no vale farolear ni fantasear, sino los puntos que obtengas, cifrándose el juego en cobrar el máximo o perder el mínimo posible. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Pero, aunque seamos mucho y tengamos mucho, no somos todo ni tenemos todo. En otras palabras: endiosarse no sirve más que para, más bien pronto que tarde, despeñarse y pegarse un buen porrazo.

La principal consecuencia que pretendo sacar de tan complejo alambique mental es que no deberíamos vivir una religión de eternidad e infinito, sino de tejas abajo, que realmente ilumine y rija asuntos meramente terrenales, los propios de nuestra condición, justo lo que hacía un tal Jesús de Nazareth. Es ahí, y solo ahí, donde la religión y la fe se juegan su misma razón de ser. ¿Una fe centrada en un Dios que no cabe en nuestra cabeza? ¿Una religión de lo ultraterreno y de lo eterno? ¿Una religión que nos salve de este mundo, único escenario de nuestra particular historia y nuestro “único fierro para cabruñar la vida”? ¿Una religión de huida de nuestro propio espacio y tiempo? No, claramente no. Necesitamos una religión que nos meta en vereda dentro de nuestro hogar y de nuestro cuerpo; que valore ambas entidades como único refugio; que nos adentre por completo en relaciones valiosas con los seres que nos salen al paso para ir construyendo y enriqueciendo nuestra propia vida y que, en definitiva, nos libere de cuanto nos flagela y aniquila. En suma, una religión que, proyectándonos incluso más allá de nuestras atrevidas fantasías, sea alimento sólido para sostenernos en nuestra lucha perenne por un más y mejor, incluso cuando nos sintamos exhaustos.
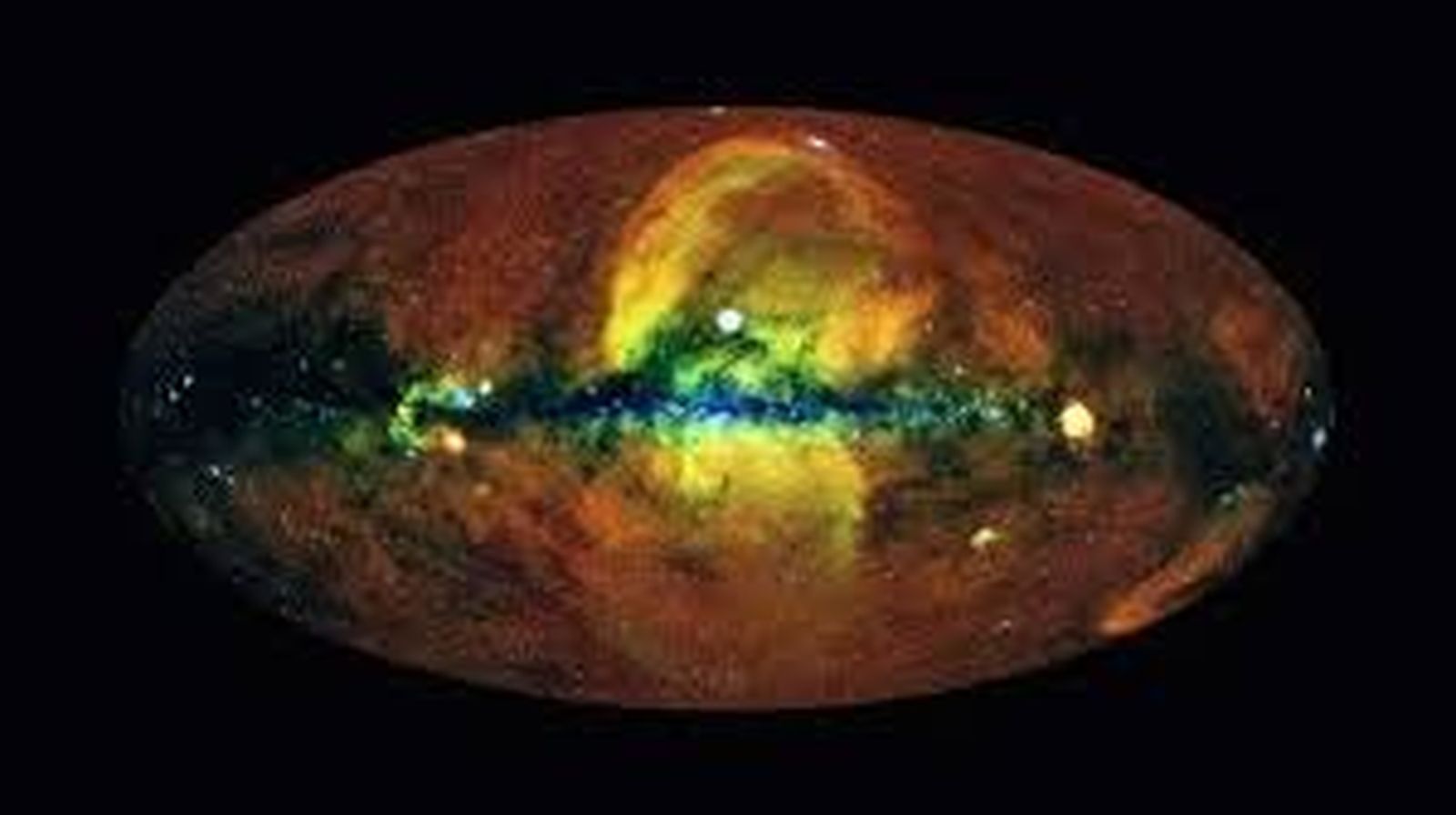
El apenas cinco por cien del Universo que hemos llegado a conocer, según dicen los entendidos, ni siquiera nos sirve para ver la corta relación que Dios, el creador de todo lo existente, mantiene con el hombre, especie que surgió hace poco más o menos un millón de años en un Universo que ya llevaba rodando miles de millones, y que, previsiblemente, durará muy poco en comparación con lo que todavía le quede por recorrer. Nos cuesta entender (tan protagonistas nos consideramos) a qué ha podido dedicarse Dios antes de haber creado al hombre y con qué se entretendrá cuando este haya desaparecido. Frente a quienes se consideran salvadores del mundo es preciso gritar que la especie homo solo dura un instante en la mente de ese gran Dios nuestro y que su destino depende enteramente de él.

Sin forzar tan obvios límites, es preciso reconocer que el excepcional judío en quien los cristianos creemos ha tenido el definitivo acierto de abajar los cielos transfigurando la imagen del Dios veterotestamentario, siempre enojado y dispuesto a lanzar sobre nosotros rayos aniquiladores, en el rostro bonancible de un padre providente, a quien ni siquiera tenemos que pedirle que nos cuide porque, antes de que abramos la boca, ya conoce nuestras necesidades. El auténtico Dios de los cristianos, el de Jesús de Nazaret, aunque a veces nos parezca demasiado exigente o que nos ha abandonado a nuestra triste suerte, es, sin embargo, un Dios de andar por casa, sumamente familiar y complaciente. Siendo los cristianos poseedores de tan fabuloso tesoro, uno se pregunta qué hacemos que no le prendemos fuego al mundo en que vivimos para que vibre de emoción por tener al alcance de la mano semejante fortuna.

Para adorar a Dios, según Jesús, ya no son necesarios los templos. De hecho, él lo hacía a la orilla del lago, en los huertos, en los montes o en cualquier lugar apartado. Para encontrarse con Dios, los cristianos ya no necesitamos hacer largas peregrinaciones a enclaves privilegiados, pues se ha puesto al alcance de nuestra mano al identificarse generosamente con quien necesite algo de nosotros, sea un trozo de pan o una sonrisa. Conozco cristianos que se sienten sumamente satisfechos de saber y sentir que su Dios vive oculto en los sagrarios y que permanece en ellos necesitado de compañía y consuelo, pero que no tienen empacho alguno en mirar por encima del hombro a muchos de los seres humanos que se cruzan en su camino. ¡Qué tremenda incongruencia la de postrarse y derretirse de amor ante un trozo de pan cuidadosamente guardado y pisotear despectivamente a quien ose llevarles la contraria en un mundo tan complejo y polivalente como el nuestro!¡Cambian un dios de barro por el Dios vivo!

Aunque en el mundo haya judíos, egipcios, chinos e ingleses, pongamos por caso, no cabe un Dios judío, egipcio, chino e inglés porque los seres humanos en los que se encarna son el mismo hombre, niño que necesita cuidados constantes desde la cuna a la sepultura. Mientras vivimos, necesitamos de los hermanos y de Dios. Sin los primeros, ni siquiera podríamos existir, y, sin el segundo, la vida carecería de sentido. Todavía ayer no existíamos y mañana, dejaremos de hacerlo. La vida individual es muy corta, aunque alcance los cien años, y la permanencia de la especie homo en el mundo apenas llenará una página del gran calendario de la creación. Pues bien, la suprema genialidad del cristianismo es que nos impone seriamente la obligación de vivir tan corto período de tiempo amándonos los unos a los otros. No es cristiano quien profesa un credo, se arrodilla ante el altar, venera a sus jerarcas o se da golpes de pecho, sino quien ama a su prójimo. El mandamiento cristiano es el mismo que dictan también el sentido común y la sensatez. Por ello, cristianos no son, a mi criterio, los que figuran en las estadísticas, sino quienes cumplen tan necesario e irrenunciable mandamiento. Ahora bien, amar es una excelente herramienta que está al alcance de la mano de todos.
También te puede interesar
Máas y mejor - 2
Sendas pedidas
Más y mejor - 1
Más y mejor
Lo que importa – 83
El cristianismo, mucho más que una religión,…
Lo último